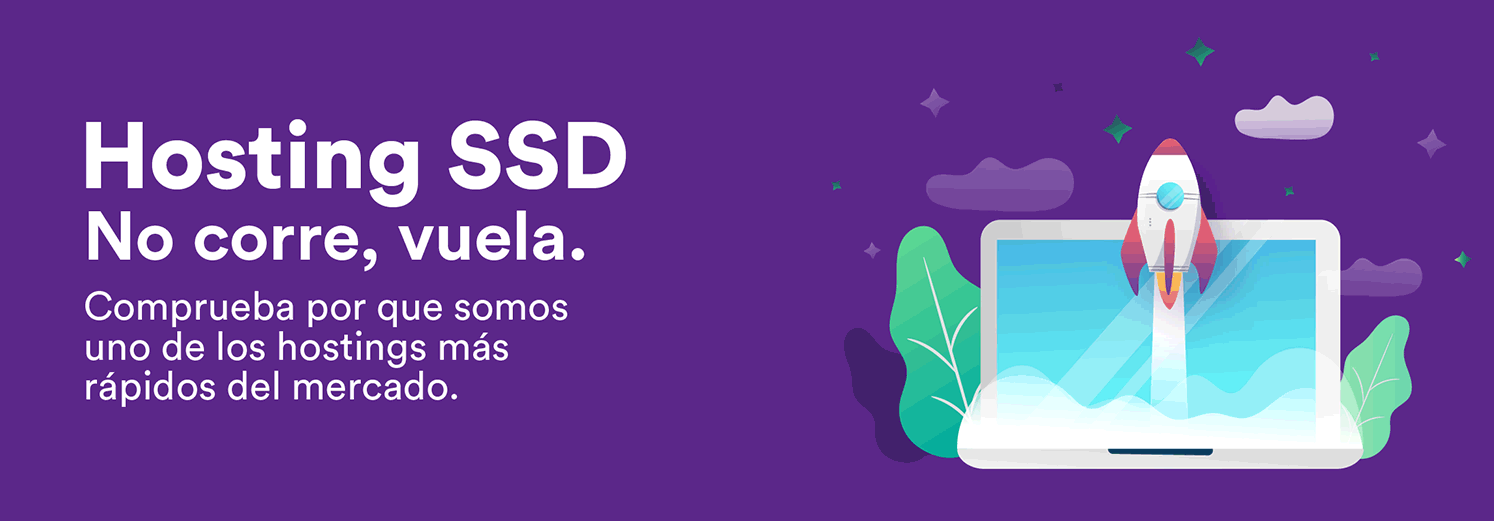A Mari
La existencia seguía un ritmo. Seguramente siempre había sido así, pero hasta los diez u once años no fue consciente de ello, de lo segura que se sentía al saber que los días eran más bien previsibles, que las estaciones del año iban y venían en ese tranquilo lugar de las afueras de la ciudad, el aire claro y penetrante del otoño tras el calor del verano, la primera nevada. Levantarse cada mañana y desayunar en la cocina mientras su madre se ocupaba de su hermano pequeño. Quizá fue su llegada al mundo lo que le hizo descubrir el ritmo, su padre y su hermana mayor ya se habían ido en el coche a la ciudad. Su padre, al despacho contable, su hermana, al Instituto Cristiano de Enseñanza Media. Su hermano estaba sentado en la trona, la madre le daba la papilla mientras Paula comía copos de maíz con leche y mermelada de frambuesas que ellos mismos habían cogido en el otoño en el bosque, detrás del lago Tovevann. Después de desayunar, se encontraba con Karen en el cruce, y juntas bajaban por la calle Madsensvei hasta la calle Godalsgate y desde allí subían al colegio, alguna rara vez y para variar subían por la calle Madsensvei, pasaban por la iglesia y bajaban por el camino de Torleifstunet. También solían volver juntas a casa, si Karen no iba a montar a caballo al valle Tovedalen. En casa la esperaban su madre y su hermano, la madre siempre estaba haciendo algo, la comida, bollos, lavando, tendiendo la ropa recién lavada en el tendedero del pequeño jardín trasero en primavera y verano, zumo y mermelada en el otoño, masa de carne de cerdo, albóndigas, salchichas y cerdo encurtido cuando se acercaban las Navidades, limpiando la plata. Paula hacía los deberes en la mesa de la cocina, al olor de las actividades de su madre, pan recién hecho y el producto de limpiar la plata. A las cuatro y media llegaban su padre y Elisabet, y comían mientras el padre hablaba del trabajo en el despacho, de su desagradable jefe Tofte. Después de comer, Elisabet se metía en su habitación a hacer los deberes, pues ir al Instituto Cristiano costaba dinero, ella también iría cuando llegara el momento. Luego solía ir a casa de Karen, si no tenía gimnasia. Cuando hacía buen tiempo, iban al quiosco o al polideportivo, donde siempre había gente de la clase, y jugaban al balón prisionero o al fútbol en primavera y otoño, y construían cuevas de nieve o patinaban en invierno. El primer domingo de mes iban de visita los abuelos paternos, que vivían en la provincia de Østfold, esos domingos no iban al valle Tovedalen, como hacían los demás domingos. En primavera y verano iban andando desde el lago Tovevann hasta la laguna Svarttjern, buscaban un sitio en la estrecha bahía, y la madre extendía la gran manta de cuadros azules y verdes. Si hacía suficiente calor, ellas se bañaban mientras el padre hacía fuego y preparaba palitos en los que luego pinchaban salchichas que sostenían sobre las brasas y después envolvían en suaves tortitas de patata con kétchup y mostaza. Todos los domingos lo mismo, lo bueno era que nada cambiaba. Que no sucediera nada que pudiera perturbar la convivencia de los cinco, eso pedía a Dios cuando alguna que otra vez rezaba, que siempre estuvieran juntos y crecieran tan lentamente como los grandes árboles que duraban y duraban. En invierno subían esquiando las empinadas cuestas hasta la granja Toveseter. La madre y Elisabet delante, planificando las fiestas que se acercaban, primero Navidad, luego Semana Santa. Se recordaban la una a la otra lo que había que comprar y preparar para que la fiesta no las pillara de sorpresa, medio cerdo, almendras y azúcar glas. Ella las seguía, pensando con placer en pelar las almendras calientes mientras Elisabet usaba el rodillo y la madre mezclaba el azúcar glas con la masa de almendras. La familiar pista de esquí hasta la granja Toveseter, el padre, el último, con Lasse en el trineo. Al llegar arriba, el padre buscaba un trozo de pared lo bastante grande como para colocar cuatro pares de esquís entre los cientos de esquís apoyados en las paredes rojas cada domingo del invierno. Dentro, buscaba una mesa o una esquina de las mesas largas y cuatro sillas, Lasse podía sentarse sobre las rodillas de la madre o de Elisabet. El aire estaba lleno de la humedad que desprendía la ropa tirada o colgada por todas partes, la gente tenía las mejillas rojas y el pelo pegado a la frente, en las mesas reposaban gorros y manoplas, y la cola delante del mostrador donde servían gofres, café y zumo caliente de grosellas era larga. El padre se ponía en ella, mientras la madre le quitaba la ropa de abrigo a Lasse y se lo daba a Elisabet, que le frotaba las manos con las suyas, luego la madre abría las fiambreras en las que había queso marrón y salami, el padre llegaba con el zumo caliente, y comían y bebían entre el resto de la gente, entre sus sonidos, susurros y pesadas botas de esquí en el suelo de madera. Paula veía a gente de su clase con sus padres y hermanos, pero no los saludaba, todo era diferente cuando estaban los padres. Bajaban las cuestas cada uno por su cuenta, ella era la más rápida, podía con todas las curvas e incluso con la última cuesta, la más empinada de todas, la nieve salpicaba a su alrededor cuando giraba para tomar la suave curva a lo largo del agua los últimos kilómetros hasta el aparcamiento. Se había hecho de noche y ya no había nadie en las pistas en dirección contraria, ese era el trecho extraño. Los árboles se erguían negros en el lado izquierdo, y a la derecha, el agua oscura, cubierta de hielo, susurraba venid, venid. Paula se salía de la pista, bajaba hasta el borde helado, dejaba deslizarse las puntas de los esquís, se ponía en cuclillas y echaba la cabeza hacia atrás. En el cielo había luna llena y las estrellas brillaban con fuerza, y cuando se echaba hacia atrás en la nieve, cerraba un rato los ojos y luego volvía a abrirlos, era como si estuviera sobre las estrellas, volando por encima de ellas, mirándolas y pudiendo caer sobre ellas si se atrevía, si se soltaba, pero no se soltaba, presionaba la espalda contra el suelo, agarrándose a él. Entonces oía la voz de la madre en la pista, la voz de Elisabet, su lenguaje, y detrás iba el padre con Lasse, y ella se sentía confortada y feliz, pero los dejaba pasar, luego se levantaba y los seguía en secreto, y así llegaban casi a la vez al coche. ¡Ah, ahí estás, Paula!
Los domingos que iban a ir a comer los abuelos paternos no iban a la laguna Svarttjern ni a la granja Toveseter, entonces pasaba la mañana con Karen. En invierno iban a la pista de patinaje, en primavera y otoño, al río, que desde el lago Tovevann atravesaba la ciudad hasta llegar al mar. Recorrían en bicicleta los polígonos industriales e iban hasta el viejo puente de madera donde el río hacía una curva junto a la gran poza, se tumbaban boca abajo sobre las traviesas del ferrocarril y contemplaban los peces que allí vivían en silencio y paz. Habían intentado pescarlos, pero nunca conseguían que picaran. No crecían, pero sabían cantar. Cuando cerraban los ojos y se concentraban, podían oír el canto de los pequeños peces.
Luego iban a la bahía, donde nadaban los patos, y echaban trozos de pan seco a los que nadaban solos. Después se iban a casa, no podía llegar tarde, porque tenía que cambiarse de ropa y batir la nata. Ya en el escalón de la entrada, acercaba la oreja a la puerta para oír sus voces, y le parecía oírlas: Podríamos echar un poco de queso de cabra en la salsa. ¿Y una nebrina? ¡Sí, una nebrina! Espero que tengamos. Entraba en silencio, la puerta de la cocina estaba abierta y las veía junto al fogón, Lasse estaba sentado en su trona y lo saludaba con la mano sin decir nada. En la habitación colgaba el vestido de los domingos ya planchado, se lo ponía, cogía el cepillo y se colocaba frente al espejo de la entrada para hacerse una coleta, con el sonido de sus voces de fondo. ¿Bajamos el fuego? ¿Echamos un poco de nata en el puré? ¿Tenemos bastante nata? Sí, un montón. A papá le encantará. ¿Estaría en el garaje? ¿O quitando la nieve? ¡No! Había ido a la estación a buscar a los abuelos. ¡Ah, ahí estás, Paula! ¿Batirás la nata cuando haya que hacerlo? Sí, quería, mirándose a los ojos hasta tener que apoyarse en la cómoda. En el salón, la mesa estaba puesta con la vajilla de los domingos, y las servilletas dobladas en forma de cisne. Oía el coche y corría a la ventana de la cocina para ver a su padre abrir la puerta y a los abuelos bajarse. Elisabet sacaba a Lasse de la trona, mira, Lasse, ¡los abuelos! Saludaban con la mano a las conocidas figuras que también saludaban, el padre abría la puerta de la verja, y los abuelos entraban tambaleándose, un poco más viejos cada visita dominical, pero no obstante iguales, como parte del ritmo, del paso de las estaciones. La madre y Elisabet se quitaban el delantal para ir a recibirlos, Elisabet con Lasse en brazos. ¡Bienvenidos! ¡Feliz domingo! Y los abuelos se quitaban la ropa de calle, oliendo más a seco cada vez que entraban en el salón, y se sentaban en el sofá donde solían sentarse. Elisabet bajaba al suelo a Lasse, que gateaba inestable hacia ellos. ¡Pero qué niño tan mayor! ¡Qué bueno y qué listo! Y a los pocos meses un domingo conseguía mantenerse en pie agarrándose al borde de la mesa. ¡Qué bueno y qué listo! Ella se quedaba en el vano de la puerta mirando a las personas más importantes de su vida, además de Karen. Ojalá no se murieran.
La madre y Elisabet volvían a la cocina y se ponían de nuevo el delantal, enseguida la llamaban para la nata. Era importante parar en el momento justo, estar concentrada, no distraerse con lo que decían. El gratinado ya está, ¿me pasas la manopla? ¡Mira aquí! ¡Ufff, qué calor! ¡No te quemes! Se detenía en el momento preciso y se la enseñaba. ¡Qué bien! Qué bien te sale, Paula. Luego abría la pesada puerta del sótano que daba a la estrecha escalera que bajaba a la oscuridad, se ponía de puntillas, alcanzaba el interruptor y la luz se encendía, pero la bombilla oscilaba como si alguien le hubiese dado un manotazo, un brazo largo. En el cuarto de la lavadora estaba la calandria, como un animal petrificado, detrás de ella, apoyadas en la pared, había maletas y cajas, en el rincón de la izquierda estaba el armario de las manzanas, zumos y mermeladas en botellas y frascos, Paula dejaba la nata batida al lado. En la cocina, la madre y Elisabet se habían quitado el delantal, en invierno sacaban a la mesa asado de reno con mermelada de arándanos, en primavera, pierna de cordero y gratinado de patata, jamón curado y patatas nuevas en verano, y carne con col. Se sentaban en su sitio y el padre entrelazaba las manos como siempre que estaban los abuelos, todos entrelazaban las manos y rezaban con él, Señor, bendice estos alimentos que vamos a comer, gracias a tu generosidad.
Cuando acababan el asado con mermelada de arándanos, la carne con col y la pierna de cordero, la madre y Elisabet recogían la mesa, y ella bajaba corriendo al sótano. Siempre esa bombilla oscilando como si alguien le hubiera dado un manotazo, un brazo largo, siempre la calandria como un animal prehistórico en la penumbra, pero siempre se sentía segura donde las manzanas. Si hubiera una guerra y tiraran bombas, podrían refugiarse donde las manzanas. La madre metía la nata batida en una manga pastelera y la extendía sobre el flan, la mousse de limón, las manzanas hervidas o lo que fuera. Después, los mayores tomaban café en la mesa del sofá. Elisabet era mayor. Ella solía irse corriendo a casa de Karen si no era tarde, había luz y estaban en primavera, verano o principios de otoño. Cuando era tarde, estaba oscuro y era avanzado el otoño o el invierno, corría hasta el gran roble del prado y daba vueltas a su alrededor cantando en voz baja. Las palabras le subían a la frente, provocando un incendio. Seguía hasta casi caerse, entonces se paraba, el incendio se apagaba y era sustituido por un intenso picor. Luego se quedaba completamente tranquila, completamente fría. En casa, los abuelos ya se habían marchado, los padres y Elisabet habían recogido y estaban viendo la televisión. Ella se acostaba, atravesaba el colchón, la cama y el suelo, y se hundía hasta el sótano y las manzanas.
Por la mañana, su madre daba unos suaves golpes en su puerta, la abría y encendía la luz. Paula se levantaba, se lavaba, se vestía y desayunaba en la cocina, mientras Lasse andaba por ahí dando tumbos, el padre y Elisabet se habían ido ya a la ciudad. Ella se encontraba con Karen en el cruce, bajaban juntas por la calle Madsensvei hasta la calle Godalsgate y desde allí al colegio. Karen ya no montaba a caballo en el valle Tovedalen, sino en Leitet, un poco más lejos. Los días que montaba no se veían por las tardes. Paula iba a gimnasia al polideportivo o se reunía con gente de la clase junto al quiosco, en el bosque o en el prado, en bicicleta en primavera, verano y otoño, y en trineo en el invierno, cuando había suficiente nieve, solía llegar la noche del primer domingo de Adviento. Veía luces y centelleos delante de la ventana cuando se despertaba, desde la cocina le llegaba el olor a huevos, beicon y panecillos recién hechos, y el suelo debajo de sus pies estaba frío, lo que resultaba refrescante. La madre encendía la primera vela del candelabro de Adviento, y cantaban en honor a Jesús, Lasse sabía cantar, cada domingo una nueva estrofa mientras se acercaba la Nochebuena. La noche antes de Nochebuena, Paula no podía dormir de tanta alegría y esperanza, escuchaba con atención posibles ruidos de los padres decorando el abeto para que estuviera listo con las velas encendidas y la estrella en la punta cuando sus hermanos y ella se despertaran el día de Nochebuena por la mañana, escuchaba atentamente, pero no oía nada y temía que a sus padres se les hubiera olvidado, pero se dormiría a pesar de todo, porque se despertaba muy temprano, recordaba qué día era, se levantaba de un salto, salía corriendo y por suerte allí estaba, en el salón, el reluciente y adornado árbol, que llegaba casi hasta el techo con todas sus guirnaldas y cestitas, que ella misma había colgado en las ramas, la alegría era demasiado grande y el olor a abeto y naranjas con clavo, vertiginoso. La madre y Elisabet estaban en la cocina desde por la mañana, mientras ella iba a casa de Karen a envolver los regalos, porque allí en vez de cinta normal y corriente, podían usar restos de cintas de seda brillantes de todos los colores del taller de costura de su madre. El abeto de Karen era bonito, pero no como el de su casa, la madre de Karen preparaba costillas de cordero, olían bien, pero no como el asado de su casa. El padre de Karen tocaba canciones navideñas del oeste de Noruega con la guitarra, mientras la madre, con unos calcetines gruesos de lana, las tarareaba desde la cocina, pero ellos no iban a la iglesia. Paula no entendía cómo podía haber Navidad sin eso, sin salir al frío y subir hacia ese edificio tan espléndidamente iluminado, mientras repicaban las campanas, oscurecía despacio y la nieve caía en silencio, entrar en la solemne iglesia adornada con velas y oír la abrumadora música del órgano, el coro y el canto colectivo que elevaba el pecho y abría la frente, dejando que todo entrara, aunque volviera a escaparse al salir al frío y la súbita oscuridad exterior, luces navideñas en las ventanas de todas las casas y sobre todo en la suya, abajo en la curva, bajar la cuesta corriendo y entrar a toda prisa en el calor y el olor a Navidad que se respiraba allí dentro. Sobre las tres de la tarde, salía de casa de Karen con los regalos bien envueltos y los ponía debajo del abeto, donde había ya unos cuantos, todos se vestían y se ponían algo nuevo o recién lavado y planchado, el padre había ido a la estación a recoger a los abuelos, y pronto llegaban tambaleándose por la puerta de la verja con bolsas de regalos que le dejaban colocar debajo del abeto, mientras ellos se quitaban los abrigos, oliendo más a seco cada año. Todos los años lo mismo, precisamente eso, el que nada cambiara de un año a otro era lo que lo hacía tan maravilloso, aunque el traje regional que le quedaba demasiado grande la Navidad del año anterior, de repente le estaba bien y al año siguiente le quedaba estrecho de pecho, y le compraban un nuevo vestido navideño rojo de lana. Las campanas de la iglesia inauguraban la Navidad antes de las cuatro, y aunque las que mejor oían eran las campanas de su iglesia, también oían las de las iglesias cercanas, Lillo, Sagene y Øksnes, el mundo entero sonaba cuando Elisabet y ella subían con Lasse en medio, serios y solemnes. El padre llevaba en coche a los abuelos, que andaban con dificultad, y la madre se quedaba en casa haciendo la comida. Grandes copos de nieve caían lentamente y se posaban sobre sus cabezas y hombros, mientras el traje regional o el vestido navideño se bamboleaba alrededor de los tobillos, como si participaran en una maravillosa película antigua que ella siempre podía evocar. Esos seres pequeños y grandes con ropa oscura no decían nada mientras subían la cuesta de la iglesia, todo tenía que hacerse en orden. La mayoría caminaba con alguien, pero algunos iban solos, esa pobre gente tendría que celebrar la Navidad en soledad, Paula no quería pensar en ellos cuando ella se sentía tan feliz. Aunque la iglesia estaba llena, solo se oía un leve murmullo, el crujido de los libros de salmos, gorros, chaquetas y bufandas que se quitaban, la ropa húmeda rezumaba. Reconocían el cogote, el hombro y el abrigo del padre y las cabezas blancas de los abuelos en uno de los primeros bancos, y Lasse corría hacia ellos, porque les habían guardado sitio, ¡ojalá no se muriesen! El órgano empezaba a sonar y se cantaba que el cielo era azul, la tierra maravillosa y la noche sagrada, el corazón crecía, presionando contra el cuello, que se ensanchaba, y corrían las lágrimas por los que tenían que celebrar en soledad, de gratitud porque no era una de ellos, por todo lo que tenía, por todo lo que le esperaba, el abeto, los regalos. Oraba cuando el pastor les decía que orasen, oraba profundamente agradecida, el padre le daba golpecitos en el costado, ella lo miraba, él se llevaba un dedo a los labios y ella cerraba la boca, estaba orando demasiado alto. Le ardía la cabeza, había hecho el ridículo delante de su padre, delante de los suyos, agachaba la cabeza y cerraba los ojos, no oía lo que se decía, no era capaz de cantar, echaba una rápida mirada a los abuelos, estaban como de costumbre, tal vez no la habían oído, por suerte, no oían muy bien, oían peor cada año que pasaba, estaban concentrados en lo suyo, fuera lo que fuera. Cuando acababa, cuando tocaban las campanas y salían, junto a las demás personas impacientes, todos parecían normales, su padre parecía normal, no decía nada, tal vez no hubiera pasado nada, tal vez solo se estuviera rascando el labio. Decía entonces nos vemos enseguida, sonreía y se iba con los abuelos hacia el coche al aparcamiento, aquello no podía haber pasado. Elisabet y Lasse iban por la calle peatonal, en la que habían esparcido gravilla, y ella bajaba corriendo por la cuesta más empinada y resbaladiza, de donde no habían quitado la nieve ni tampoco habían esparcido gravilla, y los pies se movían por su cuenta y ella despegaba y volaba, y cuando el sonido de las campanas se alejaba, cuando la resonancia del último tono se quedaba vibrando en el aire, aterrizaba suavemente. Purificada de todo lo que había o no había sucedido, se quedaba detrás del garaje a esperar a Elisabet y Lasse para entrar en casa con ellos. Todo brillante, crepitante, deslumbrante, cristalino, copas de cristal, platos con el borde dorado, plata recién pulida, velas con luz demasiado intensa para los ojos. Bendice Señor estos alimentos que vamos a tomar. Por Jesucristo Nuestro Señor. Tenemos que comer despacio, decía el padre, para que los niños no devoraran las costillas, las salchichas, la mortadela, el chucrut, la lombarda, las patatas con perejil para acabar pronto y poder empezar con lo siguiente, el abeto y los regalos, tenemos que comer despacio. Paralizada de expectación, no conseguía comer gran cosa y, sin embargo, estaba embriagada de los sabores, los olores, el vapor de las patatas y las salchichas, las velas encendidas, por fin el padre daba las gracias por la comida. La madre y Elisabet recogían la mesa, y ella bajaba corriendo al sótano sin preocuparse ni de la bombilla ni de la calandria. Llena a rebosar, subía a la cocina la nata perfectamente batida y enfriada en el sótano, la madre la ponía en un cuenco de servir y la llevaba a la mesa, ella la seguía con la macedonia. Todo se estaba acercando, hay que comer despacio, decía el padre, y los pies de Lasse tocaban las patas de la silla, el padre se volvía hacia él con un dedo sobre los labios, y los pies de Lasse dejaban de moverse y él bajaba la vista, ocurría o no, pero el padre había acabado. La madre y Elisabet recogían la mesa, todos se sentaban en el sofá, la mesa estaba cubierta con un mantel almidonado y tazas de porcelana, jarrita para la nata, azucarero y fuente con siete clases de pastas caseras. Nadie movía nada antes del evangelio de Navidad. El padre abría la gran Biblia negra que solo se sacaba esos días. Paula recordaba vagamente que hacía mucho la leía el abuelo, cuando era pequeña, pero se acordaba bien de la primera vez que el padre abrió la Biblia, la solemnidad del salón, los nervios de la madre y del padre, que se los contagiaron a ella, la voz del padre, baja y ligeramente vibrante, más hijo que padre, la mirada preocupada de la madre al abuelo con la cabeza gacha y las manos entrelazadas, recordaba que a pesar de todo no pasó nada, que esa tensión incómoda del salón no llevó a ninguna parte, no desencadenó nada, y que eso era un alivio y sin embargo insatisfactorio. Ahora leía el padre, natural y ceremonioso, por aquellos días, etc., luego dar vueltas alrededor del brillante abeto y esforzarse en cantar convenientemente alto. Lasse quería que las manzanas y las peras cayeran de los árboles como en la canción navideña, pero tenían que cantar las seis canciones elegidas en una ocasión hacía mucho tiempo, y nunca cuestionadas desde entonces, era bonito y previsible. Lasse y ella caían como fruta madura, y los mayores volvían a sentarse alrededor de la mesa de café. Elisabet era mayor. Sabía leer y leía los nombres de las etiquetas, y Lasse corría a entregar el regalo, no corría, Lasse andaba. El abuelo recibía una funda de gafas tejida por ella en la clase de labores, la abuela, unas manoplas hechas a ganchillo también en clase, Elisabet, un disco de góspel, Lasse, un trineo, todo era nuevo y útil y justo lo que necesitaban y deseaban, ella recibía diarios y esquís nuevos, y un año, un joyero y al siguiente, una hucha, y los regalos se quedaban en los pies de la cama cuando se acostaba, era incapaz de dormirse de tanta felicidad, pero se dormía.
El invierno se volvía más blanco, la nieve se posaba como una manta brillante que abrigaba el mundo de tal modo que todas las aristas se redondeaban, el aire era fresco y limpio, el pacífico y refrescante invierno hacía que el corazón se tranquilizara. Y sin embargo ella esperaba con ilusión la primavera con todos sus abrumadores colores, su gorjeo de pájaros de alta frecuencia desde por la mañana hasta por la noche, el gruñido de las motocicletas y los gritos de los que bajaban las cuestas en bicicleta, de los que jugaban al fútbol en los campos, los ladridos de los perros, la banda de música que ensayaba para el final de la primavera, el Diecisiete de Mayo. Cuando por la noche cerraba los ojos, era capaz de evocarlo todo, la marcha de la banda, el temblor verde de las hojas de los abedules como un repique de tambor, los taconazos animadores de las majorettes en el asfalto, pero no quería hacerlo demasiado pronto, hasta el mes de marzo no se cumplía el deseo de su corazón. Karen y ella hacían girar sus bastones de esquí y levantaban las rodillas, ataviadas con sombreros amarillos de ala y cordones dorados ante la gente parada en el asfalto con banderas y lazos del Diecisiete de Mayo, que aplaudía al compás. Cuando por fin llegaba el día, resultaba tan vertiginoso que no lo captaba del todo, de modo que recordaba mejor las imaginaciones nocturnas del invierno que la realidad, si hubiera sido real.

Las noches eran cada vez más cortas, los días más largos y luminosos cuando bajaban esquiando desde la granja Toveseter sobre los restos de nieve, el sol seguía brillando, se acercaba la Semana Santa. El Sábado Santo, el cordero de Pascua estaba en el horno desde por la mañana, y el padre iba a buscar a los abuelos a la estación, aún no habían muerto, y entraban tambaleándose por la puerta de la verja. Lasse bajaba corriendo la escalera a abrirles la puerta, ¡qué niño tan mayor y tan listo! Pronto estaban sentados en sus sitios en el sofá, ella los miraba desde el vano de la puerta, qué extraños parecían de repente. La abuela sacaba huevos de mazapán de la bolsa que siempre dejaba a su lado en el sofá, y les daba uno a Lasse y otro a ella, tenían dentro trozos de chocolate y no se les permitía comerlos hasta después del cordero de Pascua. Elisabet seguía siendo mayor y se iba a la cocina con la madre, enseguida la llamaban para que batiera la nata, y ella corría a batir la nata, concentrada en lo que decían su madre y su hermana. ¡Oh, no, la empanada se ha quemado por un lado! ¡Ay, tenemos que sacarla enseguida! ¡Aquí está la manopla! No es mucho, podemos quitarlo, y poner la parte buena en una fuente. Sí, es una buena idea. Ella bajaba al sótano con la nata, la bombilla oscilaba como si un brazo largo la hubiera puesto en marcha, volvía a subir, a la bendición de la mesa y el cordero. Jesús, el cordero de Dios, muerto el día anterior, pero al día siguiente resucitaría. Comían en silencio, era un día serio, Jesús había muerto y aún no había resucitado. No debía revelar que no bendecían la mesa a diario, solo cuando iban los abuelos, porque no sabía qué podía ocurrir si se supiera, tal vez se pusieran enfermos. Tenía tanto miedo de delatarlos que hablaba lo menos posible, temiendo que lo contara Lasse, por suerte él todavía no hablaba mucho, pero pronto lo haría, y entonces quizá tendría que decirle que no lo contara, que entonces algunos podrían ponerse enfermos, pero eso tal vez aumentara la posibilidad de que lo contara, porque lo que uno no debe decir quema en la boca y te entran ganas de escupirlo. Comía concentrada el asado y las patatas, solía mejorar con el postre, el miedo desaparecía.
La madre y Elisabet se iban a la cocina, ella bajaba al sótano a por la nata, sin encender la luz para que la bombilla no oscilara, tendría que ver con la electricidad. Conocía tan bien el camino que podía bajar a oscuras, la lámpara del techo de la entrada iluminaba la parte de arriba de la escalera, se apoyaba un poco en la pared, llegaba abajo, seguía por el pasillo, abría la puerta a la oscuridad total y le caía encima una abrumadora sensación de existencia temblorosa, como una prenda de vestir que no se pegaba, pero de todos modos protegía. Cerraba los ojos para entregarse a esa intensa sensación de bienestar que le pasaba como olas por el cuerpo. Se acababa tan de repente como había llegado, y sin embargo se la llevaba con ella junto con la nata, esperando que no se le notara, porque no estaría permitido si era tan maravilloso. Nadie decía nada, nadie la miraba, todo estaba como antes allí arriba. La madre metía la nata en una manga pastelera y la extendía sobre la mousse de limón, y mientras comían, el padre hablaba del jefe que nunca le subía el sueldo por mucho que trabajara, el abuelo sacudía la cabeza y Elisabet se ponía triste, y ella odiaba a Tofte que no respetaba a su padre, también era como un desprecio hacia ella, hacia ellos. Si rezaba alguna noche, pedía a Dios que Tofte se cambiara de trabajo, que le hicieran una oferta que no pudiera rechazar.
En cuanto podía, salía de casa y cruzaba la calle hasta casa de Karen, donde tumbadas en la alfombra tejida en casa escribían una canción sobre una mosca que hibernaba en el despacho del director, canción que Karen quería que cantaran en la fiesta de fin de curso del colegio. Cuando volvía a casa, la madre ya había puesto colchones para los abuelos en el salón, iban a dormir allí, porque la mañana siguiente, el Domingo de Resurrección, era el día más importante del año. Domingo de Resurrección calma la aflicción.
Se despertó con los ruidos de la cocina y el olor a café, y cuando salió, los encontró sentados en el salón vestidos de domingo, alrededor de la mesa con velas encendidas, panecillos recién hechos y huevos de Pascua pasados por agua. Hablaban en voz baja. Las campanas de la iglesia tocaban, pero ellos no iban a ir a la iglesia, iban a escuchar la misa por la radio, porque el sacerdote que iba a celebrarla era hijo del vecino muerto del abuelo. Era bonito conocer a alguien que hablaba por la radio, aunque no se lo había dicho a Karen, porque seguro que no estaba de acuerdo, algún día se lo diría y seguro que era así. Recogieron la mesa y dejaron las velas, el padre encendió la radio, en la que sonaba un salmo que no conocían, los adultos agacharon la cabeza. María y Magdalena llegaron a la tumba, estaba vacía, ¿dónde estaba Jesús? ¿Pero quién venía por ahí? ¿Jesús? Pero si estaba muerto. No, ha resucitado de entre los muertos. ¡Está aquí! Es posible. La muerte sigue a la vida, pero la vida puede seguir a la muerte, porque de la muerte crece nueva vida, puede ocurrir en nuestra tierra. Nadie sonreía. La pequeña semilla puede convertirse en un gran árbol en el que los pájaros construyen sus nidos, así es el reino de los cielos. Hoy celebramos el milagro que ocurrió en Jerusalén. El padre se miraba detenidamente las manos, parecía estar pensando en Tofte. Cada año la primavera vence al invierno, las noches oscuras se vuelven claras, regresan los pájaros, los árboles grises del bosque reverdecen, la savia se derrite en los rosales helados. Hay nuevas posibilidades para las personas, hoy es el más grande de los días festivos. Nadie sonreía. La abuela tenía los ojos cerrados, pero la boca abierta y la respiración pesada, estaba dormida. El pastor les pidió que rezaran con él, entrelazaron las manos y cerraron los ojos. No la podían ver si no hacían trampa, y si hacían trampa, no la pondrían en evidencia, estaba segura. Apoyó la barbilla en el pecho, cerró los ojos y murmuró algo, luego volvió a abrirlos y miró a Elisabet, que tenía los ojos cerrados. Lasse se rascó el codo, mirando con recelo a su alrededor, se subió el jersey y se lo miró, tenía una marca, entonces se encontró con la mirada de Paula y cerró los ojos antes de que a ella le diera tiempo a guiñarle un ojo. La luz temblaba al ritmo de la pesada respiración del sueño de la abuela. Con solo respirar hacía moverse la llama, con solo respirar hacemos moverse las cosas, con solo respirar ponemos en movimiento las cosas, con solo vivir en el mundo cambiamos el mundo, un pensamiento vertiginoso. De repente le pareció entenderlo, entender la responsabilidad que conllevaba inhalar el aire y exhalar. Con gran cautela y con todos los sentidos en alerta extendió el brazo hacia el candelabro, alejándolo de la abuela y acercándoselo a ella, cerró los ojos y los volvió a abrir para mirar fijamente la llama que ahora seguía su respiración, temblando cuando exhalaba, deteniéndose cuando inhalaba, y tuvo una sensación temblorosa de que no era Jesús, sino eso.
Acabó la oración y todos abrieron los ojos, Lasse abrió la boca y dijo, quisiera saber… la madre se volvió hacia él con un dedo sobre los labios y él cerró la boca. La madre le acarició la rodilla por debajo de la mesa, a Paula se le cayó la servilleta al suelo y tuvo que agacharse, por eso lo vio. Elisabet escuchaba muy atenta, eso parecía, y sin embargo… El coro de Los Chicos de Plata cantó que en el Domingo de Resurrección la aflicción se calmaba, y la familia se unió al canto, sobre todo Elisabet, que era soprano en el coro del colegio, el Salvador ha resucitado al alba, pero no era como en la iglesia en Nochebuena, había algo que chirriaba.
Cuando Karen y ella iban solas a la granja Toveseter, la pista de esquí era diferente, la granja era diferente y la gente que había allí era diferente. Al llegar se ponían en la cola del mostrador donde servían refrescos y chocolate, no encontraban mesa y se sentaban fuera, en uno de los bancos al sol, se estaba igual de bien, había más cosas que ver y podían reírse. Bajaban las cuestas a toda velocidad y se caían, tumbadas en el suelo no tenían frío, porque la nieve era granulada y húmeda. El sol se ponía lentamente y aún no se había puesto del todo cuando se bajaban del tranvía y cargaban los esquís el último trecho hasta casa.
La anémona silvestre brotaba en las laderas, la fárfara en el borde de la carretera, cogían la bicicleta e iban juntas al colegio por las mañanas bajo el sol. Volviendo a casa soltaban los frenos y se ponían de pie sobre los pedales con tantas ganas que las ruedas zumbaban y el aire les llenaba la ropa, penetrando el pelo hasta las raíces, proporcionándoles una sensación de libertad, una sensación desenfrenada de que todo era posible, lo que sentían los perros cuando se los soltaba por el campo y podían correr en libertad. En casa le esperaba pan caliente recién hecho con mantequilla que se derretía, y cuando la madre iba a buscar a Lasse al parque, podía curiosear la habitación de sus padres o el escritorio del salón si no estaba cerrado, pero no lo hacía, algún día lo haría. Llegaba el mes de mayo con luminosas mañanas y un verde incendio de hojas bajo el cielo azul, y el bosque y el jardín florecían y crecían y olía siempre como si acabara de llover, los pájaros cantaban y el sol brillaba con tanta fuerza que no se podía mirar, y ella entornaba los ojos, lo que tal vez no fuera muy correcto. ¡Cuando iba sola en bicicleta a lo largo del río sentía unas intensas ganas de vivir! Donde el río llegaba al mar, se sentaba en una piedra y contaba los barcos que iban camino de otros tentadores mundos, quería irse en ellos, pero también quería estar dentro de esa piedra sobre la que estaba sentada, en la que latía un corazón despacio, pero con regularidad. Y esa hormiga en el suelo al lado de la piedra que se esforzaba por acarrear una aguja de pino milímetro a milímetro a lo largo de su zapato, ¿cómo sería ser esa hormiga? Intentaba ayudarla, pero no sabía adónde se dirigía con la aguja, y pensaba en las hormigas a las que había matado yendo allí en bicicleta, matado solo por existir, ah, qué difícil, pero amaba el alto cielo azul, y lo deseaba todo, los pequeños y pegajosos brotes de los arbustos y los abedules pubescentes, sentía una fiebre en la sangre, un alud en el corazón que latía con tanta intensidad que casi no lo soportaba, tenía que sofocarlo, ¿cómo lo haría? Por qué la había puesto Dios en el mundo con tal fiebre, tal intranquilidad, esa sed que no se dejaba apagar, porque eso sí lo entendía, que no se dejaba apagar, que tendría que buscar una manera de sobrellevarla, que esa era su misión. ¿Y si la hormiga también sentía lo mismo, si todo lo vivo sentía lo mismo, suspirando y gimiendo por una redención, y si su madre, su padre y Elisabet también sentían lo mismo? Entonces no lo resolvería como lo habían resuelto ellos, prefería resolverlo como había hecho Karen, aunque no sabía del todo cómo era, no podía hablar de ello con nadie, tampoco con Karen, porque no tenía palabras para los pensamientos. Cerró los ojos y dejó la cabeza en negro, inspiró profundamente un par de veces, eso ayudaba. Si conseguía bajar todas las empinadas cuestas de vuelta sin poner los pies en el suelo, le traería suerte. Se concentró todo lo que pudo, pero en el cruce de la pista de patinaje tuvo que parar ante un coche, decidió que no valía y fue empujando la bicicleta los últimos metros, la luna estaba pálida y tal vez llegara una tormenta durante la noche trayendo oscuridad, pero no, había más luz. Subió la escalera de puntillas. Su padre y Elisabet habían vuelto ya, para cenar había pescado gratinado con macarrones o sopa de pescado con huevo cocido, y en la cocina hablaban del desagradable Tofte y de los exámenes del Instituto Cristiano. Nadie lo decía, pero todos tenían miedo de que Elisabet no aprobara. Se pasaba las tardes volcada en los libros, con la cara pálida, mientras Paula, Karen y la banda escolar despertaban las somnolientas calles ensayando para el Diecisiete de Mayo. Y después del maravilloso y fantástico Diecisiete de Mayo siguieron escribiendo la canción sobre la mosca que había hibernado en el despacho del director y que murió de un modo dramático en la fiesta de fin de curso del año anterior, porque se metió en el zapato del director y este se lo puso: Yo ya respirar no puedo, me mata ese bobo, pero la mosca resucitó en la fiesta de fin de curso de ese año, porque los muertos pueden volver a la vida como Jesús, y las noches oscuras pueden volver a ser claras, los pájaros regresan, los árboles grises del bosque reverdecen y la savia se derrite en los rosales helados. No se explicaba cómo pudieron salirles esas estrofas, pero tuvieron éxito, porque los padres se reían a carcajadas, sobre todo los de Karen, mientras los de Paula se sentían inseguros y avergonzados, pero no querían mostrarlo, en el camino de vuelta a casa no abrieron la boca. Y llegó el verano y las vacaciones, y el padre los llevó a Rødøy, a casa de la abuela materna, cruzando la montaña en el coche. Se levantaron al amanecer y no llegaron hasta medianoche, y sin embargo, seguía habiendo luz. El padre se quedó a dormir, pero cuando Paula se despertó a la mañana siguiente ya se había marchado, tenía que volver a su trabajo en la ciudad. Los largos y luminosos días en Rødøy eran lentos como la abuela, y la madre y Elisabet hablaban y andaban al ritmo de la abuela, paso a paso, día a día, ayudándola con todo lo que no había podido hacer durante el largo, oscuro y frío invierno. Sacaron las alfombras y las sacudieron, fregaron a fondo el suelo, descongelaron la nevera, tiraron lo que era demasiado viejo, hablando su propio lenguaje. Hay que revisarlo todo. ¡Esto está caducado! ¡Vaya! ¡Y esto! Hay que revisarlo todo. Ordenaron el sótano, la buhardilla y el cobertizo, donde los viejos aparejos de pesca del abuelo seguían metidos en cajas. La abuela no quería tirarlos, porque tal vez hubiera un niño en la tripa de la madre, y así fue, y el verano siguiente Lasse los acompañó a Rødøy, empezaría a andar pronto y utilizaría las cañas de pescar cuando se hiciera mayor. Crecía deprisa, como ella misma, demasiado para Rødøy, fuera de ritmo, minuto a minuto, entretanto, se sentaba detrás del granero del vecino donde olía a heno, exploraba la vieja serrería y los olvidados troncos luminosos y olorosos, se pasaba horas tumbada en el campo de centeno a mediodía, cuando no hacía frío, o sentada en las grandes piedras calientes junto al fragoso río hasta que su madre la llamaba y ella se despertaba como de una borrachera. Mientras cenaban, hablaban de las tareas del día, Lasse se dormía encima del plato, y la madre lo subía en brazos a la habitación, la abuela suspiraba cansada y decía buenas noches, buenas noches y se iba a su cuarto, Elisabet recogía la mesa y ella se levantaba para ayudarla pensando en decir algo, pero no sabía qué. Tenía la esperanza de que Elisabet dijera algo, que hablara con ella como hablaba con la madre, algo normal y corriente sobre lo que estaban haciendo, recogía los fiambres, fregaba vasos y cuchillos en algo que ella vivía como un silencio embarazoso, pero cuando entraba la madre, Elisabet sonreía y le preguntaba si Lasse dormía, y sí dormía y eso estaba bien, y Paula decía que quería acostarse, y la madre le pedía que no hiciera ruido para que su hermano no se despertara, y ella asentía con un gesto y subía en silencio al cuarto que llamaban el cuarto de los niños, donde Lasse ya dormía. Paula se desnudaba, se ponía el camisón, se cepillaba los dientes y se metía bajo el edredón. La tranquila respiración de su hermano dormido era reconfortante, al igual que el suave susurro de las voces de su madre y su hermana abajo, seguramente charlando sobre las tareas del día siguiente.
Todos los domingos iban a la fría iglesia, donde el padre de la abuela, el pastor poeta, había pronunciado en su día unos sermones inolvidables, y después de la misa recorrían el pequeño cementerio hasta llegar a su tumba. La lápida era alta, las letras doradas, la abuela colocaba sobre ella un ramo de serbal del jardín, murmuraba unos versos y seguían hasta la lápida más pequeña, que era de su marido muerto ahogado en el mar, también sobre ella ponía un ramo de serbal. Luego volvían al ritmo de la abuela, paso a paso, tumba a tumba, una casa tras otra, ocho desde la iglesia, cuatro a cada lado del camino, y la madre preparaba café y hacía una tarta, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados laborables, domingo, día de descanso, la abuela en el sillón junto a la mesa redonda con la radio encendida, pero el volumen bajo, de modo que parecía un zumbido de fondo. Las horas pasaban despacio, todo pasaba despacio, las pequeñas cerezas del cerezo silvestre del bosquecillo de detrás de la casa crecían tan despacio que no madurarían antes de que llegara el invierno.
Elisabet estudiaba los libros del Instituto Cristiano, la madre hacía punto, ¿dónde estaba Lasse? Ella iba y venía al cementerio, a la tumba del pastor poeta y del marinero en busca de huellas, pero no encontraba absolutamente nada, tenía la esperanza de que yendo sola podría encontrar algo que no encontraría cuando iban todos, pero no era así. No obstante, iba todos los días, laborables y festivos, a las tumbas de los niños que habían muerto cuando tenían su edad, cuando tenían siete, cuando tenían nueve, cuando tenían doce años, como ella ahora, trece como pronto tendría, el dieciséis de agosto, cuando acababan las vacaciones y empezaba el colegio. Durante todo el verano pensaba con ilusión en volver a casa y reencontrarse con Karen, volver al colegio, celebrar su cumpleaños, que la despertaran con tarta y regalos en la cama, celebrar el cumpleaños con las chicas de la clase, recibir coleteros, lazos y cosas que nunca le regalaba la familia, jugar a la rayuela en la calle, al balón prisionero, esperaba con ilusión el calendario de Adviento. Los domingos de Adviento, la Nochebuena, el mejor día de todos. Que se repetía año tras año, la expectación y la felicidad año tras año, que no se estropeara, que no sucediera nada especial, ningún accidente, que nadie se pusiera enfermo, que nadie muriera, toca madera, ¡que no ocurriera! ¡Que todo siguiera como ahora! Ir al colegio, volver a casa, salir y reunirse con los amigos, volver a cenar. También cuando volvía a casa por la tarde Elisabet estaba sentada con los libros en su habitación.
Llegó el invierno, llegó la nieve cayendo del cielo y posándose blanda sobre objetos, basura, piedrecillas y hojas podridas, papeles y plástico, en los arcenes, en los coches sucios, en las calles sucias, toda la suciedad desaparecía, el mundo se quedaba quieto y claro. Un día de ese oscuro mes de enero, jugando al balón prisionero en la clase de gimnasia, le dieron un balonazo en la tripa y se cayó. Al levantarse, vomitó. El profesor la acompañó al vestuario, la sentó en un banco, le dijo que le parecía que estaba pálida y le sugirió que se fuera a casa. Paula se vistió tranquilamente y salió a la mañana. La nieve resplandecía por todas partes, el sol brillaba con tanta intensidad que tuvo que entornar los ojos. El patio del colegio estaba extrañamente silencioso, nunca lo había visto tan vacío. El gran cielo blanco azulado le llegaba hasta los pies, era como andar por él. Las calles estaban desiertas. El camino de Torleifstunet estaba vacío, ni un coche, ni una persona, ningún idicio de figuras humanas detrás de los relucientes cristales de las ventanas de las casas. Las personas habían desaparecido, ella era el último ser humano. Era un pensamiento vertiginoso, terrible y tentador. Podía entrar en todas las casas y mirarlo todo, abrir cajones y armarios, meterse en las habitaciones de sus compañeros de clase y leer sus diarios. Se atrevía a pensarlo porque no era más que un pensamiento. Entrar en la habitación de sus padres y abrir los cajones de las mesillas, buscar la llave del escritorio y abrirlo. Un coche apareció tras ella y el hechizo se rompió, ya lo sabía. El coche dobló la esquina y se metió en la calle Godalsgate, de nuevo todo estaba desierto y en el mundo no había más movimientos que los suyos, pero ahora más débiles. Entonces oyó tocar las campanas, ¿cómo podía ser? Al doblar la esquina vio a gente vestida de negro subiendo la cuesta de la iglesia, coches aparcando en la parte de atrás, la puerta de la iglesia estaba abierta. Cruzó la calle y subió despacio hacia los pequeños grupos que charlaban en voz baja en la puerta, las campanas repicaban con más fuerza conforme se iba acercando. Nadie se fijaba en ella, no era más que una colegiala que vivía en la parte baja, detrás de la iglesia. En la puerta había un hombre serio con traje negro que entregaba a la gente un papel doblado. Ella se acercó más y echó un vistazo dentro, en medio del pasillo había un ataúd, era un entierro. Nunca había estado en un entierro, pero no podía entrar, no tenía ni idea de quién había muerto, no estaba invitada, entró. El hombre del traje le entregó el mismo papel que había entregado a los demás, ella se sentó en la última fila, entró más gente, pasaron por su lado y siguieron hasta las primeras filas, en total catorce personas, cuando oyó cerrarse la pesada puerta, resultaba extraño que se tratara de la misma iglesia en la que no hacía mucho tiempo habían celebrado la Navidad, porque ahora era mediodía y la luz entraba de un modo diferente por los cristales de colores, pero también podía deberse a otra cosa. El hombre serio del traje se deslizó a lo largo de la pared y se sentó en la primera fila. Nadie podía verla si no se volvían, no se volvieron, miraban el programa o hacia delante, al ataúd y al altar, donde enseguida ocurriría algo. En la portada del programa había una foto de la fallecida, una señora mayor de pelo cano, permanente y gafas, parecía una de esas mujeres que hacían ramos de flores de papel en primavera en la casa parroquial, entonces notó como un golpe en el corazón. La señora se llamaba Paula Antonsen, nacida en 1907, muerta hacía nada, una Paula muerta, ¿era una señal? Ahora la mujer yacía en ese ataúd a solo unos metros de ella, Paula Antonsen. El órgano empezó a sonar. Paula Antonsen había estado viva, había podido escuchar un órgano, ahora estaba muerta, incapaz de escuchar el órgano en su propio entierro, no lo entendía, pero lo sabía. Las notas del órgano eran como un profundo lago. Les pasaría a todos, a su madre, a su padre, a Elisabet, a ella misma, al pequeño Lasse. Pero primero la abuela materna, los abuelos paternos, el orden era determinante. Paula se imaginaba a su abuela materna en el ataúd, le pareció que lo conseguía, pero no se puso tan triste como pensaba, quizá no lo había conseguido. Paula Antonsen trabajaba en el comedor de la fábrica de cemento, no tenía hijos ni marido, pero sí muchos amigos. Paula se imaginó a Paula en el comedor. Miró las cabezas canas en los bancos de delante de ella, los amigos, catorce. Intentó enviar un pensamiento a Paula Antonsen, pero no le llegó. La mujer ya no respiraba y no le llegaba el oxígeno a la sangre ni al cerebro, de modo que no podía ver ni oír ni sentir ni pensar ni ser. Ya no estaba. Amor de Dios, como decía el salmo. Solo cantaba el hombre que había entregado el programa en la puerta. Tierra profunda, tierra tranquila, piedra preciosa, joya y cielo, por eso era bonito, no duraría.
Unos hombres vestidos de negro sacaron el ataúd, las demás personas los siguieron, la iglesia se vació, ella se quedó sentada sola en el banco esperando algo. Salió la última por la pesada puerta de madera, los hombres metieron el ataúd en un coche negro con una cruz en el techo, que se puso en movimiento y desapareció lentamente. Todos estaban en silencio. Nadie la miraba. Bajó por la parte de atrás y se fue a casa. En la cocina, la madre estaba haciendo albóndigas. Ah, ahí estás Paula. ¿Podrías picar la cebolla? Picó la cebolla con las lágrimas cayéndole por las mejillas, como de costumbre. Enseguida vio que el coche aparcaba delante de la casa, el padre y Elisabet subieron por el camino de gravilla. Comían albóndigas con cebolla frita mientras Elisabet les hablaba del Instituto Cristiano, el padre del despacho contable y de Tofte, que no trataba bien a sus empleados, que no lo trataba con respeto, como ese mismo día, el día del entierro de Paula Antonsen, que lo había reprendido delante de todos por no haber entregado una cosa y le había dolido mucho. Iba todos los días a la oficina, nunca se ponía enfermo, trabajaba sin descanso sin que nadie lo apreciara, y como nunca le subían el sueldo, no podía comprarse un coche nuevo, tenía que conformarse con el viejo, el oxidado. Paula intentaba digerirlo junto a las albóndigas, pero se atragantó. Después de comer no fue a casa de Karen porque no podía contarle lo de Paula Antonsen o Tofte, ¿por qué?¿Por qué? Esa era la diferencia entre ellas, lo notaba cada vez con más frecuencia, que Karen no tenía ese peso, ese plomo en el corazón que ella tenía. ¿Por qué se sentía tan angustiada? Era como tener un nudo en el pecho. Hacía bueno, debería salir y alegrarse de alguna manera, pero ¿cómo lo haría?
* * *
QUINCE AÑOS de Vigdis Hjorth
Traducción de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo
Cortesía Nórdica Libros