El viejo Mitsubishi Lancer marca treinta y seis grados de temperatura a las diez en punto, justo cuando Travis enfila la calle Doctor Fleming en tercera. Suena The White Stripes a todo volumen. Ya no es exactamente de día, pero no se ha formado todavía la noche. Es la hora hipotética. No se ve el sol en el horizonte, aunque queda su eco, asfixiando a la metrópoli de calor. Dentro del vehículo repiquetean muchos ruidos distintos, roncos, finos, crujientes, fantasmas, que proceden de no se sabe qué piezas y rincones. No funciona desde hace una semana el aire acondicionado y en el habitáculo se respira un calor enlatado. Es un calor dentro de otro calor, más enfermizo cuanto más interior.
Deja de acelerar, pisa el embrague, toca levemente el freno y se sube a la acera con un volantazo. Ni reduce a segunda. El coche da un brinco, como el corcovo de un caballo de rodeo, que despierta nuevos ruidos; parece que vaya a desarmarse, y cuando se estabiliza, Travis frena fuerte, porque más adelante hay un banco y en el banco una mujer de unos sesenta años sentada, con las piernas muy abiertas, mirando al cielo, al lado de una bolsa de plástico roja en la que pone Modas Rossy. Se para a menos de dos metros del banco. La mujer gira despacio la cabeza. Queda a la vista que le sobra un diente. Ni se inmuta por la presencia del Mitsubishi Lancer.
Travis tira del freno de mano con fuerza. Suena como un trueno lejano, solo que cerca, justo a su lado. Su mujer siempre le advierte que un día lo va a arrancar de cuajo, y por ahí empezará a desmontarse pieza a pieza el coche, en un efecto dominó al final del cual no quedará nada en pie, solo la palanca, Travis y el asiento. No saca las llaves del contacto. Esa maniobra implica un tiempo hermosísimo que no puede gastar. Desciende a toda prisa. Una atmósfera abrasante se cierne sobre él con una violencia impensada. No vigila si vienen otros vehículos y cruza los cuatro carriles hasta la acera de enfrente corriendo. Cuando llega, la farmacia Rocamadour ya está cerrada. Mira el reloj. Suda y el sudor parece fiebre. Le resbala una gota desde la frente hasta casi la boca. Deja un surco brillante. Se le derrite la vista solo de mirar las cosas estranguladas por los treinta y seis grados de temperatura.
No puede creer lo que está pasando: no llega a tiempo por un minuto. Un asqueroso, pobre, patético minuto. Pero qué hijos de puta, masculla, cómo puede un negocio así cerrar con semejante puntualidad. ¿Es que somos suizos? No obstante, aprecia movimientos en el interior. Al fondo hay una luz encendida. Distingue dos personas detrás del mostrador, un joven con el pelo recogido en una coleta que se está quitando la bata blanca, y una mujer de mediana edad que ya no la lleva puesta. Deduce que se trata de la farmacéutica. Golpea el cristal para llamar su atención. Los de dentro se vuelven hacia él desde la levedad. Le hacen señales intransigentes de que están cerrados. La mujer estira el brazo y toca la esfera de su reloj, como diciendo que es tarde, y a continuación abre y cierra los brazos, varias veces; no hay nada que hacer, la elocuencia de sus movimientos deja flotando un afrancesado C’est fini. Ve cómo Travis mueve los labios, pero está lejos y las puertas insonorizan bien, así que no entiende nada. Mantiene una calma tan glacial que se confunde con soberbia.
–Solo quiero unos pañales –grita Travis, con las manos apoyadas en los cristales, dejando las marcas.
La farmacéutica, como en un partido de tenis, le devuelve más aspavientos. Cerrados. Hay farmacias de guardia. No parece que haya oído lo de los pañales. O le da igual. Si Travis necesitase una pastilla para seguir con vida, su actitud sería la misma. La farmacia tiene un horario, y no hacen excepciones, porque, si hicieran una, después tendrían que hacer otra, y luego otra, y al final lo raro sería cerrar para ir a dormir.
Travis les hace un corte de manga cuando no lo ven, y se vuelve por donde ha venido. Mira el reloj. Las diez y dos minutos. Si se hubiese saltado un semáforo en rojo, habría llegado a tiempo; si no se hubiese detenido a lavarse las manos antes de abandonar el trabajo, también; o si no hubiese cedido el paso en la rotonda a un par de coches que venían despacio. Pero perdió un minuto en algún momento del día, o en varios, y ahora tiene que buscar una farmacia de guardia para hacerse con pañales y no tiene ni idea de cuáles están abiertas.
No necesitaría pañales desesperadamente si la última vez que compró hubiese cogido cuatro paquetes en lugar de tres. Decisiones insignificantes se agrandan cuando se pierden de vista, por el efecto de la mala suerte, y al cabo del tiempo acaban por ocasionar molestias enormes. Las cosas pequeñas no son nada, y de golpe se vuelven notables. Es la historia de casi todas las vidas. Cuando te das cuenta de que a menudo un pequeño cambio no se conforma con ser eso, modesto y solitario, es tarde y ya solo te queda hacerte a un lado para que no te pase por encima una tromba de vicisitudes. Piensa en esto mientras entra en el coche y busca en Google la farmacia de guardia más próxima.
La mujer del banco sigue en la misma posición. No se sabe a dónde mira. Sus ojos todo lo atraviesan, dan con su mirada la vuelta al mundo y regresan al lugar original. Pero qué pinta ahí, se dice Travis, con el calor que hace. Ojalá le importase una higa lo que tiene delante de las narices, pero nunca lo consigue. Se baja del coche.
–Disculpe, señora. ¿Se encuentra bien? Hace mucho calor. Se va a derretir. ¿No estaría mejor en casa?
–Le viene a la cabeza la cifra de veintitrés muertos que ha dejado ya la ola de calor.
La mujer se vuelve.
–¿Dónde estoy?
–¿Dónde está? ¿Cómo que dónde está?
Travis duda, pero le dice el nombre de la ciudad.
–La calle, hombre, la calle.
–Ah, magnífico. Calle Doctor Fleming. Pero ¿entonces está bien, no necesita ayuda? ¿Le traigo una botella de agua?
Con un solo gesto la mujer le pide que se vaya, que no la importune, que no le gustan los desconocidos, aunque tengan muy buenos modales y se preocupen por los demás, o eso se figura Travis. En el fondo, no desea ser un incordio para una mujer que está a su aire, tal vez encantada de morirse en la calle, como un helado de cucurucho. Entra en el coche de nuevo. Si hace una semana hubiese ido a arreglar el aire, ahora lo encendería, lo pondría al máximo, y ya solo por eso pensaría mejor, no sentiría que la vida le está pasando por encima desde hace semanas, que llega tarde y mal a todo. Pero se dijo ya lo arreglaré, siempre puedo bajar la ventanilla, no es para tanto, dejó el problema crecer, irrumpió la ola de calor que está arrasando el país y ahora es un problemón.
El coche no enciende. Lo intenta de nuevo, y nada.
Cierra los ojos, le habla a Dios, al que le pide que el coche arranque, por favor, que arranque, solo eso, no le pide que se acaben las guerras o el hambre, o que el Madrid baje a segunda, solo que arranque. Respira profundamente. Sería demasiado, después de encontrarse la farmacia Rocamadour cerrada por llegar un minuto tarde, que su viejo Mitsubishi de toda la vida lo dejase tirado precisamente ahora. Tampoco a la tercera enciende. Me cago en la putísima madre que te parió, no me hagas esto, amigo.
Al cuarto intento, el motor se estremece y se pone en marcha. Travis respira aliviado y se recuerda que hay que mantener la calma, no desesperarse. En dos días estará de vacaciones y podrá hacer un paquete con todos los problemas y lanzarlo al mar. Todo será felicidad. Pero llegar hasta esa orilla no resultará sencillo. Mañana es día de cierre en la revista y van a pasar muchas cosas. Siempre alberga algún tipo de mal presentimiento en los días de cierre.
Tiene el embrague pisado cuando suena el teléfono. Responde sin ganas, y porque no hacerlo le provoca siempre ansiedad. ¿Y si es importante, de máxima gravedad? Es su naturaleza, predispuesta a abarcarlo todo, a no bajar la guardia, a no fingir que las cosas no están pasando y que siempre tienen que ver con él. Ojalá supiese vivir como si nada, pero vive como si todo. Al otro lado de la línea escucha la voz del que parece un señor mayor. Pregunta por el anuncio del piso de alquiler. Hay mala cobertura.
–¿Qué piso de alquiler? Me parece que se equivoca.
Pero no le hace caso. El hombre insiste. No está bien del oído.
–¡Que yo no alquilo ningún piso! –repite Travis.
–Sí, el piso, dígame, cuántas habitaciones tiene.
No hay manera de que se entiendan. Por qué da hoy con todos los chiflados, se dice, mirando a la mujer de la bolsa de plástico roja, que sigue dispuesta a morir al calor. Al final, para quitárselo de encima, Travis le dice que tiene tres habitaciones y dos baños, uno de ellos con jacuzzi. Y en la planta de arriba, porque se trata de un dúplex, hay un pequeño observatorio astronómico.
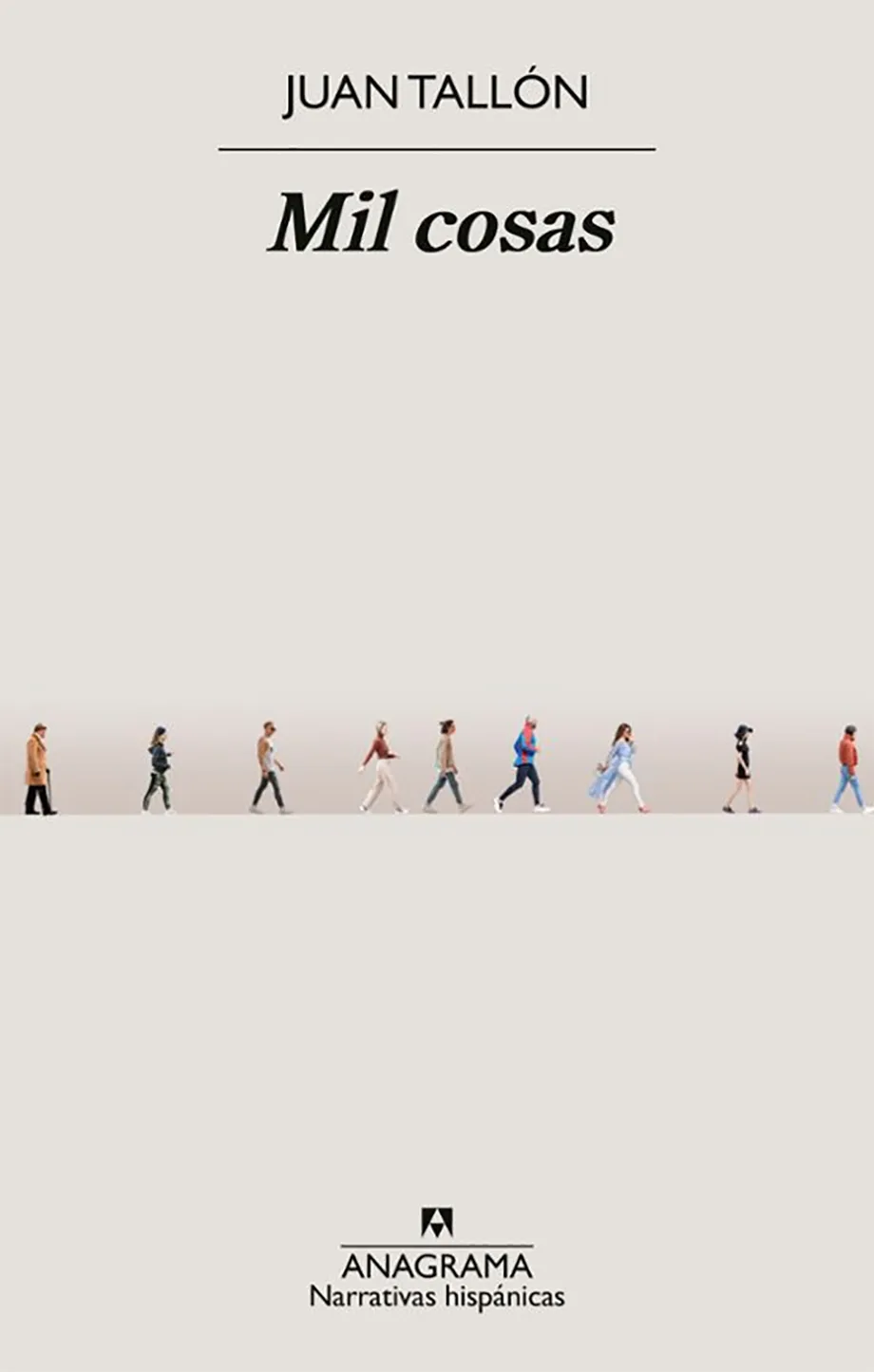
–¿Es luminoso?
A Travis le da la risa.
–Sí, es muy luminoso. Nunca habrá visto usted un piso con tanta luz. Entra el sol a raudales. Y además cuenta con unas magníficas vistas al mar.
La cobertura va y viene.
–Pero ¿el piso no está en Andorra?
–Sí, claro, ¿por qué lo pregunta? –dice Travis, aguantando una carcajada. Después solo oye los pitidos de la llamada interrumpida.
…..
Anne abre la nevera para averiguar por un casual qué se cena y se queda estudiando con ofuscación un rato el interior. No le extrañaría que una voz, desde las profundidades del electrodoméstico, le dijese: «Baja al súper, te lo pido por Dios». La blanquísima luz que emite el electrodoméstico abierto la hipnotiza; el frío que despide todavía es más letárgico. Ese sopapo de frescor en cierta manera la reconforta, aunque al margen del instante luminoso y gélido, el frigorífico plantea una paupérrima partida de ajedrez en la que ella no tiene nada que hacer, no existe escapatoria. Qué depresión, farfulla, está casi vacío, y con lo que hay se hace difícil montar un plato para la cena de dos personas.
Transcurrido un minuto de cortesía, o de paciencia, el electrodoméstico comienza a emitir un pitido molesto con el propósito de que alguien lo cierre. Increíble: pasan volando los años, se suceden las noches y «¿Qué hay de cena hoy?» es todavía la pregunta que más la atormenta. Si siempre supiese lo que hay, si tuviese un plan para cada cena, su existencia sería más fácil, y hasta puede que tuviese un sentido el universo.
Cierra la puerta por la vía de dejar que ella haga casi todo el trabajo. Le resulta casi mágico el sistema por el que las neveras se cierran prácticamente solas. A continuación, busca el teléfono para escribir un mensaje a su marido, por si a él sí se le ocurre qué cenar, y lo trae de paso que viene a casa. No se queda a esperar una respuesta porque el bebé se pone a llorar y reclama atención. No le da respiro, hace solo media hora que se ha quedado dormido, tendría que tirar hasta las cinco o las seis de la mañana. Ha cenado bien, un plato de puré. Qué te pasa, por qué no duermes de un tirón, granuja. Se pregunta cuándo será mayor, tan mayor que ella pueda no acordarse de su hijo durante horas, y no será cuando camine, ni cuando coma de todo, ni cuando empiece a ir al colegio, ni cuando haga la primera comunión, si la hace, será cuando ella haya perdido el interés por muchísimas cosas, o al menos haya olvidado que hay una cantidad infinita de cosas que poseen interés. Pero enseguida se siente culpable por tener estos pensamientos.
El calor está afectando al mundo, y a lo mejor al niño más que a nadie. Pero él no puede decir «Qué calor», «Me aso», «Es insufrible», «Me quiero morir». Le suda el pelo a chorros, aunque en la cuna está solo con el pañal, sin camiseta. Anne le acaricia la cabeza para secársela. Eso lo tranquiliza, pero solo durante unos segundos.
La llamada de su madre la arranca del malestar de la desolación. Aunque su madre al teléfono nunca es el remedio para los grandes males. Lanza un suspiro gráfico antes de decir «Hola».
–Tu padre siempre decía «No llames a nadie a partir de las diez salvo para decir que murió Fulanito». Me acabo de dar cuenta de la hora que es. A estas horas siempre me parece temprano y tardísimo –dice su madre, que tiene lo que Anne llama la delirante costumbre de empezar las conversaciones telefónicas por la mitad. Aunque eso evita saludar y soltar frases como «¿Qué haces?», «¿Te pillo mal?», «¿Tienes dos minutos?», «¿Me has llamado?»
Le hace una pregunta protocolaria sobre el niño, para que Anne no se vea tentada a reprocharle que hable siempre de sí misma y de sus pequeños problemas de cada día. Pero enseguida salta a su tema favorito: ella.
–Hoy he ido a la comida de cumpleaños de Andrea. ¿Te acuerdas de Andrea? Te tienes que acordar. Le regalamos un reloj. ¿A que no sabes cómo reaccionó? «¿Para qué sirve?», preguntó al verlo dentro de su cajita. Yo le expliqué: «Sirve para extender el brazo y que se suba la manga, y a continuación para recogerlo y ojear la hora, pero como sin querer». En ese instante el reloj marcaba las dos y cuarenta y seis minutos. Andrea no usa reloj desde los dieciséis años. Se acostumbró a la ligereza de brazos. Y un día dejó de creer en ellos. Si le preguntabas por qué, respondía que el reloj te recuerda sin parar que es tarde, o que es temprano, o que tienes planes y que tienes que cumplirlos, o que te quedaste sin planes y el tiempo vacío te pesa como una losa. «Es el último gran dictador», decía a menudo. Así que le regalamos uno.
–Mamá.
–¿Qué?
–¿Tienes algo importante que contarme, algo que me afecte a mí?
–No sé, hija, así a bote pronto… ¿Qué vas a cenar?
–Estoy intentando averiguarlo.
–Por cierto, ¿qué quieres que le regale al niño por su cumpleaños? Espera, ¿ese que llora es Iván?
–Claro. Quién va a ser. Se ha despertado. Tengo que dejarte.
–Llorará de calor. Toda esa gente que se está muriendo por las altas temperaturas, es terrible. He oído que algunas han muerto dentro de sus casas, sin necesidad de salir a la calle a que les dé el sol directamente y las fría. ¿Cuándo os vais a decidir a instalar el aire acondicionado, por cierto?
–Adiós.
Mira si su marido ha respondido a su mensaje. Nada. Ni lo ha visto. Abre un armario y saca la bolsa de los cereales, y después va a la nevera y extrae la leche. Lo mezcla en un biberón y lo calienta solo durante treinta segundos en el microondas. Se va al dormitorio. Toma de la cuna al niño, que llora más fuerte. No puede contarle a nadie hasta qué punto la irritan sus gritos. Odia cuando se pone a chillar irracionalmente. Algunas veces tiene que decirse a sí misma que es su madre y que no puede albergar esa furia. Cuando llega a ese extremo, se siente asquerosa, lo peor del mundo.
Iván está sudando. Pero quién no suda hoy. Anne vuelve a encender el ventilador. Ha descubierto que el zumbido le induce una agradable calma. Le pone el biberón en los labios y lo acepta. Se hace el milagro del silencio. Cuando el ruido que producen las cosas cesa de golpe, una extraña fuerza recorre vertiginosamente el mundo, igual que la luz.
* * *

Mil cosas, publicada por Anagrama, es una novela sobre la vida absolutizada por el trabajo, las agendas ocupadas, el estrés cotidiano, la fragmentación de la atención, la velocidad de las cosas, las pequeñas tragedias y las grandes penurias a las que las metrópolis nos someten. Una historia acelerada sobre la vida vertiginosa, apremiante, narrada como un thriller, con una tensión creciente en la que todo puede estallar de un momento a otro…
El español Juan Tallón (1975) ha publicado obras de no ficción como Libros peligrosos y Mientras haya bares, así como las novelas El váter de Onetti, Fin de poema, Salvaje oeste, Rewind, Obra maestra y El mejor del mundo.



