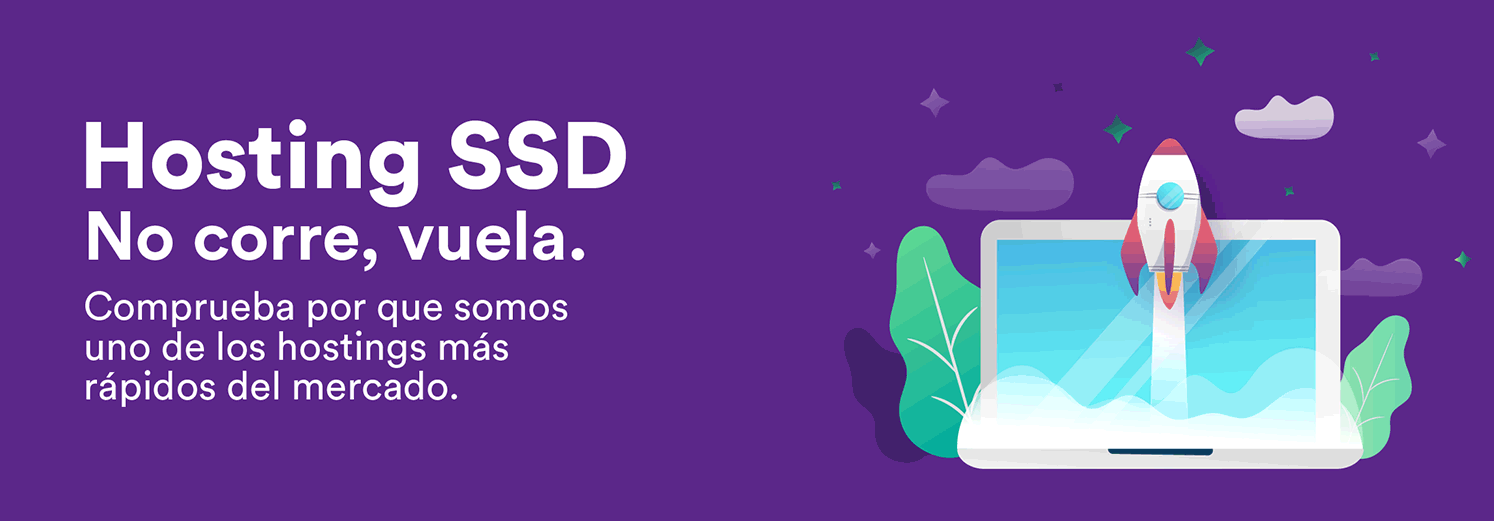Primera parte
1
La ciudad pequeña es Galloway. El río Merrimac, ancho y apacible, fluye por ella desde las colinas de New Hampshire y rompe en cataratas provocando un espeso revuelo en las rocas, cubriendo de espuma las viejas piedras hasta llegar a un lugar en el que gira repentinamente en un amplio y apacible remanso, y avanza luego por el flanco de la ciudad, hacia lugares como Lawrence y Haverhill, a través de un valle boscoso, y finalmente al mar en Plum Island, donde desemboca en la infinitud de las aguas y desaparece. En algún lugar al norte de Galloway, en su nacimiento cerca de Canadá, el río se alimenta sin cesar y brota de fuentes sin fin y manantiales insondables.
Los niños de Galloway se sientan a orillas del Merrimac y reflexionan sobre todos estos casos y misterios. En el eco salvaje de la brumosa noche de marzo, el pequeño Mickey Martin se inclina sobre la ventana de su habitación, escucha el rumor del río, el ladrido lejano de los perros, el fragor de las cataratas, y reflexiona sobre los manantiales y las fuentes de su propia vida misteriosa.
A los adultos de Galloway les interesan menos las meditaciones fluviales. Trabajan en fábricas, tiendas, almacenes y oficinas, y en las granjas de los alrededores. Las fábricas textiles de ladrillo, con sus imponentes y sólidas torres, se extienden a lo largo del río y los canales, y bullen y resuenan durante toda la noche. Esto es Galloway, una pequeña ciudad en medio de campos y bosques.
Si alguien saliera por la noche a los bosques que rodean Galloway y se plantara sobre una colina, podría ver todo el amplio panorama: el río que corre lentamente, las fábricas con sus largas hileras de ventanas iluminadas, las chimeneas de las fábricas más altas que los campanarios de las iglesias. Pero algo en el paisaje invisible y melancólico que rodea la ciudad, algo en las estrellas brillantes que asoman cerca de una ladera en la que dormita el viejo cementerio, algo en el suave vaivén de las hojas de los árboles sobre los campos y los muros de piedra relataría una historia distinta.
Se fijaría entonces en los nombres del viejo cementerio: «Williams… Thompson… LaPlanche… Smith… McCarthy… Tsotakos» y sentiría el lento y profundo latir del río de la vida. Un perro ladra en la granja a una milla de distancia, el viento susurra sobre las viejas piedras y en los árboles. He ahí el registro del lento fluir de la vida y la muerte de seres largo tiempo recordados: John L. McCarthy, el hombre de pelo blanco que solía pasear por el camino meditando al anochecer; el viejo Tsotakos, que vivió, trabajó y murió, y cuyos hijos siguen trabajando la tierra no lejos del cementerio; Robert Thompson –se acercaría para leer bien las fechas–, «Nacido en 1901, fallecido en 1905», el niño que se ahogó hace tres décadas en el río; Harry W. Williams, el hijo del tendero que murió en la Gran Guerra en 1918 y cuya antigua novia, ahora madre de ocho hijos, sigue hechizada por su rostro perdido hace tanto; Tony LaPlanche, que se pudre junto al viejo muro. Hay ancianos, vivos aún y que conservan la memoria, que podrían contar muchas cosas sobre los muertos de Galloway.
Si se preguntan por los vivos, bajen por la ladera de la colina hacia las tranquilas calles y casas de los suburbios de Galloway –oyendo el ruido constante del río– y pasen bajo los frondosos árboles, las farolas, crucen los patios de hierba y los oscuros porches, las vallas de madera. En algún lugar al final de la calle verán un semáforo e intersecciones que desembocan en los tres puentes de Galloway que conducen al corazón de la ciudad y a la sombra de los muros de las fábricas. Sigan hasta el centro, por la plaza, donde todo el mundo se encuentra al mediodía, miren a su alrededor y verán los negocios desiertos en la medianoche encantada: la tienda de precio fijo, los dos o tres almacenes, las tiendas de comestibles y bebidas, las farmacias, los bares, los cines, el auditorio, el salón de baile, las salas de billar, el edificio de la Cámara de Comercio, el ayuntamiento y la biblioteca pública.
Esperen ahora a que amanezca, al momento en que las oficinas cobran vida. Los abogados levantan las persianas y el sol invade los despachos polvorientos. Contemplen a esos hombres de pie junto a ventanas con sus nombres escritos en letras doradas saludando con un gesto cuando ven pasar a sus conciudadanos por la calle. Esperen a que lleguen los autobuses cargados de trabajadores tosiendo y malhumorados e impacientes por llegar a la cafetería para tomar otra taza de café. El guardia de tráfico se sitúa en el centro de la plaza, saludando con la cabeza a un coche que le pita jovialmente, un conocido político cruza la calle bajo un sol radiante que se refleja en su pelo canoso, el columnista del periódico local se acerca adormilado a la tienda de puros y saluda al dependiente. Allí hay unos cuantos granjeros en camiones comprando provisiones y comestibles y haciendo algún que otro negocio. A las diez en punto las mujeres llegan en tropel con bolsas de la compra y los niños a la zaga. Abren los bares y los hombres se beben su cerveza matutina, el camarero limpia la barra de caoba y se siente un olor a jabón limpio, cerveza, madera vieja y humo de puro. En la estación de ferrocarril, el expreso que llega de Boston resopla disparando nubes de vapor sobre las viejas torretas marrones del edificio de la estación, los guardias urbanos bajan majestuosamente para detener el tráfico mientras suena y tintinea la campana y la gente se apresura sobre el tren. Ya es de día y Galloway despierta.
En la ladera de la colina, junto al cementerio, el sol rosado se cuela entre las hojas de los olmos, una brisa fresca sopla entre la suave hierba, las piedras brillan a la luz de la mañana, hay olor a marga y a hierba… y es una alegría saber que la vida es la vida y la muerte es la muerte.
Esas son las cosas que rodean las fábricas y comercios de Galloway, las que la convierten en una localidad arraigada en la tierra, en el antiguo pulso de la vida, el trabajo y la muerte, y que hacen que sus habitantes sean gente de pueblo y no de ciudad.
Salgan ahora del centro de la ciudad en una tarde soleada, desde Daley Square, y suban por River Street, donde converge todo el tráfico, pasen por el banco, el instituto de Galloway y el YMCA,1 y sigan subiendo hasta que empiecen a verse las primeras residencias privadas. Dejen atrás el distrito comercial, con los grandes muros de las fábricas rozando a derecha e izquierda del distrito comercial. A lo largo del río se abre una calle tranquila con algunas serenas funerarias, un orfanato, una serie de caserones de ladrillo y los puentes que saltan hacia los suburbios, donde vive la mayoría de los habitantes de Galloway. Crucen el puente conocido como White Bridge, que se abalanza sobre las cataratas del Merrimac, y deténganse un momento a contemplar el paisaje. Hacia la ciudad se extiende otro puente, la amplia y suave cuenca en la que gira el río y, más allá, un lejano flanco de tierra densamente poblado. Aparten la vista de la ciudad, por encima de las espumosas cataratas, y observen los brumosos confines que incluyen New Hampshire, esa extensión de plácida tierra verde y aguas tranquilas. Junto al río discurren las vías del tren, algunos depósitos de agua y apartaderos, pero el resto es todo bosque. La orilla más alejada del río muestra una carretera salpicada de bares de carretera y puestos ambulantes, y una nueva mirada desde río arriba revelará los suburbios repletos de tejados y árboles. Crucen el puente que lleva a esos suburbios y vuélvanse luego río arriba, sobre el flanco de las poblaciones, a lo largo de la autopista, verán una estrecha carretera de alquitrán que se adentra hacia el interior.
Es la vieja carretera de Galloway. Justo donde se eleva, antes de sumergirse de nuevo en bosques de pinos y tierras de labranza, se ve una concentración de casas tranquilamente aisladas unas de otras: una residencia de piedra cubierta de hiedra, la residencia de un juez, una vieja casa encalada con un porche de pilares redondos de madera –una granja lechera, como indican las vacas en el campo de más allá– y una casa victoriana con un aspecto gris maltrecho, un seto alto alrededor, enormes y frondosos árboles que casi ocultan la fachada, una hamaca en el viejo porche y un desaliñado patio trasero con un garaje, un granero y un viejo columpio de madera.
Este último es el hogar de la familia Martin.
Desde lo alto del olmo más alto del patio delantero, como podrían atestiguar algunos de los vigorosos hijos de los Martin, puede verse, en un día despejado y sobre tierras de labranza y espesos pinares, hasta New Hampshire y en días excepcionalmente claros hasta las brumosas inmediaciones de las White Mountains, ochenta kilómetros al norte.
La casa atrajo especialmente a George Martin cuando pensó en alquilarla en 1915. Por aquel entonces era un joven vendedor de seguros que vivía en un piso de la ciudad con su mujer y un hijo.
–Por Dios –le dijo a su mujer Marguerite–, pero si es exactamente lo que me recetó el doctor.
Después de aquello, y durante los siguientes veinte años, Martin, en colaboración con la señora Martin, tuvo ocho hijos en esa gran casa: tres hijas y seis hijos en total.
…..
George Martin se dedicó al negocio de la imprenta y logró un gran éxito en la ciudad, primero como impresor por encargo y más tarde como impresor-editor de pequeños boletines políticos que se leían sobre todo en los despachos del ayuntamiento o en los estancos. Era un hombre de ceño fruncido, preocupado, de aspecto viril, corpulento, afable y simpático, que tan pronto podía soltar una carcajada estridente como ponerse sentimental y con los ojos llorosos. Tenía el ceño fruncido en una especie de feroz concentración, un par de espesas cejas negras, los ojos contundentes y azules, y cuando alguien le hablaba tenía la costumbre de alzar la mirada con expresión de curiosidad.
Había llegado de joven desde Lacoshua, New Hampshire, un pueblo rural de las colinas, donde había abandonado un trabajo en los aserraderos en busca de mejor suerte en la ciudad.
Con el paso de los años, su familia había transferido su carácter a la vieja casa gris y a sus terrenos, dándole un aire de sencillez, caos y vidrieras. Era una casa que resonaba con ruidos y conversaciones, música, golpes de martillo, gritos por las escaleras. Por la noche casi todas sus ventanas estaban iluminadas mientras se desarrollaban las innumerables actividades de la familia. En el garaje había un coche nuevo y otro viejo, en el antiguo granero se acumulaban todos los cachivaches que solo una familia norteamericana con muchos hijos puede llegar a reunir a lo largo de los años, y en el desván la confusión y la variedad de objetos eran poco menos que admirables.
Cuando toda la familia dormía en silencio, cuando el farol de la calle que quedaba a pocos pasos de la casa brillaba en medio de la noche y proyectaba las grotescas sombras de los árboles sobre la casa, cuando el río susurraba en la oscuridad, cuando los trenes aullaban camino de Montreal, río arriba, cuando el viento se mecía en las suaves hojas de los árboles y algo golpeaba y vibraba en el viejo granero, uno se podía parar en la vieja carretera de Galloway y mirar esa casa y saber que no hay nada más inquietante que una casa de noche cuando una familia duerme en su interior, algo extrañamente trágico, impregnado siempre de belleza.
2
Todos los miembros de la familia que viven en esta casa están inmersos en su propia visión del mundo, acunados en la envolvente inteligencia de su alma particular. Con el sello familiar impreso de algún modo en cada una de sus vidas, llegan a este mundo replegados y furibundos como Martins, un conjunto de personas enérgicas, vigorosas, graves y absortas, tan pronto aterrorizadas y melancólicas, como sonrientes y alegres, ingenuas y astutas, a menudo contemplativas y con la misma frecuencia vorazmente excitadas, todo un clan recio y astuto.
Contémplenlos uno a uno, desde los más jóvenes, que absorben las impresiones del mundo que les rodea como si fueran a vivir para siempre, hasta los más viejos de la familia, que constatan en todas partes y a diario que la vida es exactamente lo que siempre supieron que era. Vean cómo pasan todos ellos por toda una sucesión de días, días rotundos y exuberantes, días de celebración y días de pesadumbre.
El padre de los Martin es un hombre de múltiples ocupaciones: dirige su imprenta, maneja una linotipia y una prensa, lleva la contabilidad. Aparte de eso, se dedica a apostar a los caballos, cosa que hace con ayuda de un corredor de apuestas de un callejón del centro, Rooney Street. Al mediodía charla a gritos con aseguradores, periodistas, vendedores y propietarios de estancos en un pequeño bar de Daley Square. De camino a casa para cenar, se detiene en el restaurante chino para ver a su viejo amigo Wong Lee. Después de cenar se sienta en su estudio con la radio a todo volumen para escuchar sus programas favoritos y al anochecer, acude a la bolera y al billar que gestiona para ganar algo de dinero extra. Allí se sienta en la pequeña oficina a hablar con una congregación de viejos amigos mientras resuenan las bolas de billar, los bolos ruedan y truenan y por todas partes hay humo y ruido de conversación. A medianoche se le ve inmerso en una gran partida de póquer o pinacle que dura hasta bien entrada la noche. Regresa a casa agotado, pero al amanecer se dirige de nuevo a su puesto de trabajo arrastrando el humo del puro tras de sí, y se le ve dando los buenos días a sus socios en la tienda o tomando un buen desayuno en la cafetería junto a las vías del tren.
Los domingos es absolutamente imprescindible montarse en su Plymouth y arrastrar con él a todos los miembros de la familia que le quieran acompañar. Conduce por toda Nueva Inglaterra explorando las White Mountains, los viejos pueblos de la costa y del interior, deteniéndose en cualquier lugar donde la comida o el helado tengan buena pinta, comprando cubos de manzanas Mackintosh y botellas de sidra en los puestos de carretera, y cestas enteras de fresas y arándanos y todo el maíz que le quepa en el suelo del coche. Quiere fumarse todos los puros, jugar en todas las partidas de póquer, conocer todas las carreteras, costas y pueblos de Nueva Inglaterra, comer en todos los buenos restaurantes, hacer amistad con todos los hombres y mujeres de bien, frecuentar todos los hipódromos y apostar en todas las salas de apuestas, ganar tanto dinero como el que gasta, bromear y reír y no parar de hacer chistes… quiere hacerlo todo, y lo hace todo.
…..
La madre de los Martin es una magnífica ama de casa y, según su marido, «la mejor cocinera de la ciudad». Hornea pasteles, asa enormes cortes de ternera, cordero y cerdo, mantiene su nevera repleta de comida, barre, lava la ropa y hace todo lo propio de una madre de familia numerosa. Cuando se sienta a descansar, allí se la ve con sus cartas, barajando, observando por encima de las gafas y previendo buenos augurios, presentimientos de catástrofes, sucesos de todo tipo y calibre. Se sienta a la mesa de la cocina con su hija mayor y adivina el futuro en el fondo de su taza de té. Ve señales por todas partes, está pendiente del clima, lee los obituarios y anuncios de matrimonios y nacimientos, lleva la cuenta de todas las enfermedades y desgracias, de la salud y la buena suerte, vigila el crecimiento de los niños y el declive de los ancianos de toda la ciudad, de los presagios de otras mujeres y la llegada de las nuevas estaciones. Nada escapa a la vasta sabiduría maternal de esta mujer: todo lo prevé, todo lo intuye.
–No hace falta que lo creas, si no quieres –le dice a su hija mayor Rose–, pero la otra noche soñé que mi pequeño Julian venía a verme directamente a la cama, como solía hacer cuando la enfermedad no le dejaba dormir o cuando le asustaba la oscuridad, como hacía el año en que murió, y me decía: «Mamá», me decía: «¿Estás preocupada por Ruthey?» y yo le respondía: «Sí, cariño, pero ¿por qué me lo preguntas?» y él respondía: «No temas más por Ruthey, ya está bien, está bien». No paraba de repetirlo: «Ya está bien». Y tenía el mismo aspecto que las semanas anteriores a su muerte, con la frente pálida y cubierta de sudor, los ojitos tristes abiertos como si no entendiera por qué tenía que estar tan enfermo. Fue un sueño tan vívido. Estaba frente mí, Rose. Y se lo conté a tu padre, y él movió la cabeza de un lado a otro y dijo: «Esperemos que sí, Marge, esperemos que sí». Y ya ves ahora –concluye triunfante–. Aquí está Ruthey, en casa, de vuelta del hospital, y está bien de nuevo, ¡y nosotros que creíamos que estaba en peligro!
–¡Así es! –exclama Rose, levantando la mano en tono cariñosamente burlón–. Ha ocurrido así.
La madre levanta lentamente la vista y sonríe.
–En fin –añade–, podéis decir lo que queráis, pero yo veo estas cosas mejor que todos vosotros. Sueño, me pongo nerviosa cuando siento que va a ocurrir algo malo, y cuando va a haber problemas en casa lo siento también… y eso es justo lo que he estado sintiendo toda la semana, desde que soñé con Julian. También lo vi en las cartas.
–¡Allá vamos! –exclama Rose, sacudiendo la cabeza en señal de derrota–. Ahora tendremos que escuchar el relato completo.
–Siempre es igual –dice la madre con firmeza, como si la niña no hubiese dicho nada–. Mi pequeño Julian me cuenta todas estas cosas. No nos ha olvidado y nos sigue cuidando. Sigue aquí, aunque no le veamos…
–Ah, mamá sabe de lo que habla, no te preocupes –dice Joe, el hijo mayor, con una repentina y tranquila ternura, mientras sonríe tímidamente al suelo y se pasea por la cocina–. Ella lo sabe bien.
Y la madre, esbozando una tenue sonrisa de consuelo y alegría porque su Ruthey ya ha vuelto del hospital, porque lo había previsto en sus sueños y en sus cartas, se sienta pensativa a la mesa de la cocina sobre su taza de té.
…..
La hija mayor, Rose, es una muchacha corpulenta de veintiún años, la «hermana mayor» de la familia, compañera y ayudante incondicional de la madre, una criatura robusta llena de vitalidad, energía y calidez, dueña de una naturaleza grande y generosa. Ahí está de pie junto a su madre mirando ansiosamente en la nevera, caminando por la cocina con unos potentes pasos de un paquidermo que hacen tintinear los platos de la despensa, trayendo la colada en enormes cestos desde el patio. Cuando su hermano favorito, Joe, regresa a casa de sus constantes vagabundeos, grita estruendosamente y lo persigue por toda la casa. Cuando llegan noticias de catástrofes o grandes triunfos, intercambia con su madre una rápida y asombrada mirada profética.
Los pocos amigos varones con los que sale son todos corpulentos como ella, y trabajan en granjas, conducen camiones o realizan duros trabajos en las fábricas. Cuando uno de ellos se corta un dedo o se quema la mano, ella le sienta y le ayuda como corresponde, y le regaña también, furiosamente. Es la primera de la familia en levantarse por la mañana y la última en acostarse. Desde que tiene uso de razón, ha sido la «hermana mayor». Ahí se la ve al anochecer, de pie en el patio, recogiendo la colada, metiéndola en cestos y regresando al porche, deteniéndose solo un instante para mirar con ceño fruncido a los niños que juegan en el campo cercano, y sacudiendo después la cabeza y desapareciendo en el interior de la casa.
…..
El hijo mayor es Joe, de unos diecisiete años en ese momento. Y este es el tipo de cosas que hace: tomar prestado el viejo coche de un amigo –un Auburn del 31– y en compañía de un joven y salvaje trotamundos como él conducir hasta Vermont para visitar a su chica. Esa noche, tras el furor de las polcas junto a la carretera con sus amigas, Joe se sale con el coche en una curva y choca contra un árbol, y todos quedan desparramados por el lugar con heridas leves. Joe se tumba de espaldas en mitad de la carretera, y piensa: «¡Vaya! Lo mejor es que finja que estoy medio muerto; de lo contrario, tendré problemas con la policía y el viejo me echará una buena bronca».
El caso es que llevan a Joe y al resto al hospital, donde permanece en estado de «coma» durante dos días, sin decir nada, mirando furtivamente a su alrededor, escuchando. Los médicos creen que tiene graves lesiones internas y de vez en cuando, la policía local se acerca para hacer averiguaciones. El amigo de Joe de Galloway, que solo ha sufrido un pequeño rasguño, no tarda en levantarse de la cama, coquetea con las enfermeras y ayuda a fregar los platos en la cocina del hospital, sin saber en qué entretenerse. Se acerca a la cama de Joe veinte veces al día.
–¿Cuándo te vas a recuperar, amigo Joe? –se queja–. ¿Qué te ocurre? Dios, ¿por qué ha tenido que ocurrir todo esto?
Hasta que Joe susurra al fin:
–Cállate, por el amor de Dios –dice y vuelve a cerrar los ojos gravemente, casi piadosamente, con una propiedad y un propósito enloquecidos, mientras el otro chico se queda boquiabierto de asombro.
Esa noche el padre de Joe llega en coche cruzando las montañas para buscar a su salvaje y loco hijo y en mitad de la noche Joe salta de la cama y se viste y sale corriendo del hospital alegremente; un momento más tarde ya lleva a todos de vuelta a Galloway a más de cien kilómetros por hora.
–Es la última vez que haces uno de esos malditos viajes –jura el señor Martin, dando una furiosa calada a su puro.
Su madre teme que vuelva a casa con muletas, mutilado de por vida, pero por la mañana se asoma a la ventana y ve allí a su hijo Joe, tumbado en el patio trasero bajo del viejo Ford del 20, revisando el motor, con una mancha de aceite en el labio que le hace parecer Errol Flynn. Y al día siguiente, ya se puede ver de nuevo a Joe saltando desde la ventana de una vivienda con vistas al canal de Galloway, en el distrito de la fábrica, donde tiene una novia. Joe siempre tiene un trabajo, siempre gana dinero y nunca parece tener tiempo para lamentos ni enfados. Su próximo objetivo es una moto con grandes guardabarros y un brillante manillar.
…..
Su hermano, Francis Martin, está siempre deprimido y enfurruñado. Francis es alto y delgado, y en su primer día de instituto se pasea por los pasillos mirando a todo el mundo sombrío y de mal humor, como si se preguntara: «¿De dónde ha salido esta panda de idiotas?». Con solo quince años, Francis acostumbra a estar encerrado en su habitación, para leer o simplemente para mirar por la ventana. Su familia «no sabe qué le pasa por la cabeza». Francis es el hermano gemelo del difunto y amado pequeño Julian, y al igual que Julian su salud no puede competir con la del resto de los Martin, pero su madre le quiere y comprende.
–No hay que esperar demasiado de Francis –suele decir–, no está bien y probablemente será siempre así. Es un chico extraño, hay que entenderle.
Francis sorprende a todos con su pasmosa facilidad para las tareas escolares, amasando uno de los mejores expedientes de la historia de la escuela… algo que también entiende su madre. Es un joven adusto, sombrío, de labios finos, con una leve inclinación en la postura, fríos ojos azules y un aire de inviolable tacto y dignidad. En una familia numerosa como la de los Martin, cuando un miembro se mantiene al margen de los demás, siempre se le mira con recelo, pero al mismo tiempo se le respeta con curiosidad. Francis Martin, receptor de ese respeto, enseguida es consciente del poder del secretismo.
–No se puede apremiar a Francis –dice la madre–. Es su propio jefe y cuando llegue el momento hará lo que le parezca. Si es tan reservado es porque está pensando en muchas cosas.
–Si quieres mi opinión, está mal de la cabeza –dice Rosey y hace girar su gran dedo alrededor de la oreja–. Recuerda lo que te digo.
–No –dice la señora Martin–, es solo que no le entendéis.
…..
Ruth Martin tiene ahora dieciocho años y está en el último curso del instituto. Acude a bailes, fiestas de patinaje y partidos de fútbol en la escuela; es una muchacha bajita, tranquila y educada, de temperamento alegre y generoso. Es un miembro muy querido de la familia del que se espera que se case a su debido tiempo, críe a sus hijos y cumpla con sus responsabilidades a su manera paciente, confiable y alegre, como siempre ha hecho. En estos momentos desea asistir a una escuela de negocios para aprender secretariado y ser autónoma dentro de unos años. Ruth es ese tipo de chica que no hace ruido en el mundo, esa muchacha de la que nunca se oye hablar, pero a la que se ve en todas partes, una mujer que por encima de todo guarda su alma para sí misma y para un solo corazón.
…..
Peter Martin, de trece años, se queda de piedra cuando ve a su hermana Ruth bailando abrazada a otro chico en el baile del instituto, tras el espectáculo anual de variedades en el auditorio del colegio. Contempla la pista de baile, ese color rosado, vaporoso y entrañable, y descubre que la vida puede ser más emocionante de lo que él suponía. Es 1935, la orquesta toca «Study in Red» de Larry Clinton y todos empiezan a intuir ya la nueva y emocionante música que está a punto de revelarse sin límites. Hay en el ambiente vestigios de Benny Goodman, de Fletcher Henderson y del ascenso de las nuevas grandes orquestas. En la abarrotada pista de baile, las luces, la música, las siluetas que bailan, la reverberación, todo llena al muchacho de nuevos y extraños sentimientos y de una misteriosa congoja.
Junto a la ventana, Peter contempla la melancólica oscuridad primaveral, y se siente abrasado por la visión de los bailarines entrelazados, conmovido por la melodía de la música y sacudido por un anhelo infinito de crecer e ir al instituto, donde él también podrá bailar abrazado a chicas bien torneadas, cantar en el espectáculo de variedades y, con suerte, convertirse él también en un héroe deportivo.
–¿Ves a ese tipo de pelo corto? –le señala Ruth–. ¿El grandullón de allí, que baila con esa rubia tan guapa? Es Bobby Stedman.
Para Peter, Bobby Stedman es un nombre consagrado por las páginas de deportes, una figura nebulosa que aparece en las imágenes de los periódicos del partido Galloway-Lawton del Día de Acción de Gracias, un héroe entre los héroes. Hay algo oscuro, orgulloso y remoto en su nombre, su figura, su aura.
Mientras baila allí, Peter no puede creer lo que ven sus ojos: ¿Es ese el mismísimo Bobby Stedman? ¿No es acaso el mejor, el más rápido, el más duro y mejor halfback de todo el estado? ¿No han estampado su nombre en enormes letras de imprenta? ¿No le han dedicado acaso una canción lenta y pomposa que cita su nombre y el orgulloso mundo oscuro que le rodea?
Entonces Peter se da cuenta de que Ruth está bailando con el mismísimo Lou White.
Lou White, ese otro nombre remoto y heroico, esa figura de los campos de deporte bajo la lluvia o la nieve, ese rostro que aparece en los periódicos con el ceño fruncido por el tremendo esfuerzo que conlleva su puesto de central.
Cuando Lou White se presenta en casa de los Martin para llevar a Ruth a patinar, Peter se queda de pie en un rincón apartado y le mira fijamente con un temor avergonzado. Y el día que Lou White se queda un rato para escuchar el programa de Jack Benny y se ríe de los chistes, Peter está completamente asombrado. Luego, cuando vuelve a verle el día del gran partido de Acción de Gracias, allá abajo en el campo, encorvado sobre el balón, Peter no puede creer que ese dios remoto haya ido a su casa a ver a su hermana y a reírse del programa de radio. El público ruge, el viento otoñal azota las banderas que rodean el estadio, y Lou White recupera a lo lejos el balón sobre el campo rayado, hace placajes sensacionales que provocan rugidos, trota y es vitoreado fuera del campo en la despedida de su último partido para la escuela. Las bandas tocan la canción del alma mater, quebrada por el viento.
–Dentro de dos años jugaré en este partido –dice Peter a su padre.
–¿Ah, sí?
–Sí.
–¿No crees que eres demasiado pequeño para eso? Esos chicos de ahí abajo son como camiones.
–Creceré –dice Peter–, ¡y también me haré más fuerte!
Su padre se ríe, y desde ese momento Peter Martin se siente hechizado por todos los fantásticos y fabulosos triunfos que le esperan en la vida.
…..
Si en alguna perfumada noche de abril, ven a Elizabeth Martin, de doce años, paseando lúgubre bajo los árboles goteantes y húmedos, enfurruñada, feroz y solitaria, con las manos metidas en los bolsillos de su pequeña gabardina marrón, mientras considera la horrible realidad de la vida y medita al regresar lentamente a su casa, tengan la seguridad de que a la oscuridad y el terror de sus doce años seguirá más tarde un sol maduro y cálido en sus días de mujer.
O si observan a ese niño, el de la pequeña cara resuelta, el que se humedece brevemente los labios antes de responder a cualquier pregunta y camina con determinación y absorto hacia su objetivo, el que juguetea solemnemente en el sótano o en el garaje con cualquier artefacto o viejo motor, y habla muy poco y mira a todo el mundo con unos impasibles ojos azules de seriedad absoluta, si examinan atentamente a ese niño, Charley Martin, de nueve años, mientras lleva a cabo las tareas de su joven y segura existencia, verán aparecer sobre él unas alas oscuras que parecen opacar la extraña luz de sus ojos pensativos.
Y finalmente, si en algún atardecer nevado, con la luz del sol cayendo de costado sobre el flanco de una colina, con la luz rebotando en las ventanas de una fábrica, se encuentran a un niño de seis años, un niño llamado Mickey Martin, inmóvil en medio de la carretera con un trineo tras él, aturdido por el súbito descubrimiento de no saber quién es, ni de dónde viene, ni qué hace allí, recuerden que todos los niños salen del vientre materno sin saber que la soledad es su legado y su único medio también para reencontrarse con los hombres y las mujeres.
Así es la familia Martin, los mayores y los más jóvenes, hasta los más pequeños, fantasmas fugaces de una prole que crecerá y alcanzará su tamaño, y recorrerá las estaciones y tendrá una enorme presencia como las demás, y se consumirá salvajemente a través de los días y las noches de la vida, colaborando con la extraña articulación melancólica a las pobres cosas de este mundo, pero también a las más ricas y oscuras.
3
Sobre Galloway y la casa se suceden los tiempos, cruza los cielos la majestuosidad estacional. El gran invierno retumba en sus cimientos y comienza a derretirse, el agua corre bajo de la nieve, los témpanos se agolpan en las cataratas y el aire se torna ruidoso de pronto con un lírico deshielo.
El joven Peter Martin oye el largo y resonante ulular del tren de Montreal, roto e interrumpido por algún desplazamiento de la brisa de marzo, oye las voces que llegan de repente con el viento desde el otro lado del río, ladridos, llamadas, golpeteos, que cesan casi tan pronto como aparecen. Se sienta en la ventana expectante, los aleros gotean, algo resuena como un trueno lejano. Mira hacia arriba, hacia las nubes quebradas que huyen atravesando los cielos rasgados, batiéndose sobre su tejado, sobre los árboles que se mecen, desapareciendo en hordas, avanzando en ejércitos. Hay un aroma a abedul pegajoso, rancio y repleto de olores como a barro negro y húmedo, a ramas negras que se deshacen en el suelo enmarañado del pasado otoño disolviéndose en un amasijo fragante, a olas enteras de viento que avanza, la vaga brisa de marzo.
Siente algo embriagante y salvaje en su sonido, de modo que se apresura a salir y recorre las aceras, a su alrededor hay una gran brisa a la deriva, algo suave y musical, un deshielo, una especie de aliento caliente. En la calle ve la nieve flácida, las alcantarillas que tragan, el deshielo ruidoso, la novedad por todas partes. Avanza dejándose llevar por todas las indecibles premoniciones de primavera. Tiene que darse prisa para llegar a casa de Danny, para jugar con él en la nieve derretida, para hacer bolas de nieve y lanzarlas en el aire brumoso contra los negros troncos de los árboles, para gritar y que sus voces queden entrelazadas con toda esa serie de sonidos que llegan de todas partes.
–Cuando la nieve se derrita, nos tiraremos unas bolas para soltar un poco el brazo y recuperar ese swing mágico, ¿eh, Dan?
–¡Sí!
El «¡Sí!» del chico resuena en el campo como el sonido de un claxon. Hacen un muñeco de nieve y lo acribillan a bolazos, y entonces llega el atardecer y el cielo de marzo enloquece y se funde en unas furiosas nubes púrpuras. En un instante el sol se dejará ver entre ellas y se encenderá en llamas en todas las ventanas de Galloway, y las ventanas de las fábricas serán mil luminarias rojas que rebotarán luego en los cielos y el río.
–¡Sí!
A continuación llegan las lluvias, abril disuelve la nieve con el agua y la arrastra hasta el río que ruge enloquecido, los troncos de los árboles bajan flotando desde New Hampshire, las cataratas se agitan, las aguas grises, amarillas y sucias hierven y explotan contra las rocas alzando palos y troncos. Los niños corren por la orilla arrojando cosas al agua. Hacen hogueras y gritan jubilosos.
Un día, de pronto, el crepúsculo se instala en un silencio de quietud, el sol se pone enorme y rojo, y una silenciosa y perfumada oscuridad se apodera de todo, mientras las hojas de los árboles se mecen suavemente en una brisa que huele a follaje y a fango. Una gran luna marrón se alza en el horizonte. Los ancianos de Galloway se detienen un segundo en el porche, recordando las viejas canciones. George Martin padre enciende un puro y contempla la luna. La fragancia del humo del puro queda retenida en el porche, ya no hay viento, ni ruido, ni furia. «¿Me querrás en diciembre como me quieres en mayo…?»1
Por la mañana, cuando el sol comienza a calentar, se escucha un vasto coral de pájaros alzándose entre las ramas por todas partes. El aire está colmado de la fragancia de las flores que se abren, es mayo.
El pequeño Mickey se despierta y se acerca a su ventana: es sábado por la mañana, hoy no hay colegio. Y para él hay todavía una música que flota en el aire, como el débil sonido de la caballería sobre los bosques, como si hubiera hombres, caballos y perros reunidos bajo los árboles, al otro lado del campo, para alguna alegre y aventurera incursión. Todo es suave y musical, y dulce, y lleno de anhelos, en el aire flotan nebulosas insinuaciones e indecibles revelaciones. Allí, bajo las sombras azules de los árboles, en la fresca sombra moteada, en el nuevo color verde brumoso de los bosques lejanos, en el suelo oscuro aún húmedo y cubierto de pequeñas flores, se ve el anuncio del glorioso verano que se aproxima. Mickey sale corriendo, cierra la puerta de la cocina tras de sí y hace rodar su viejo neumático de goma con un palo. Recorre la vieja carretera de Galloway sobre el fresco alquitrán cubierto de rocío, a su alrededor cantan los pájaros y se pregunta cuándo habrá manzanas en el huerto del viejo Breton. Piensa que este año explorará el río en barca. Este año lo hará todo, ¡ya lo creo!
A media mañana, Mickey observa a todos los grandullones del campo de béisbol golpeando los guantes con los puños, lanzando su flamante pelota de béisbol blanca. Alguien tiene un bate, y da golpes sencillos, los chicos se agachan para recoger los batazos y gritan: «¡Uf! Este año estoy oxidado».
Alguien batea alto, golpea su guante, lo baja, trota un rato y devuelve la pelota con facilidad. Es la época de los entrenamientos de primavera, hay que vigilar «ese viejo brazo». Mickey huele el fragante humo de los cigarrillos en el aire de la mañana, donde charlan los chicos mayores. Su hermano mayor, Joe Martin, se prepara tranquilamente, lanzando a otro chico que está en cuclillas con un guante de receptor. Joe es un lanzador experto, sabe tomarse su tiempo y ponerse en forma en primavera. Todo el mundo observa cómo lanza la pelota con facilidad, con un movimiento seguro y el rostro inexpresivo. Un minuto después, se ríe a carcajadas cuando alguien se lleva un bolazo en la espinilla.
En la fresca y sombreada cocina de su madre, Mickey devora un tazón de cereales y se queda mirando la foto de Jimmy Foxx en la caja. Sus compañeros se acercan por la carretera, puede oírlos, se van a jugar a los vaqueros. Él siempre tiene el papel de Buck Jones. Ahora están en el patio, le llaman:
–¡Mickey!
Y Mickey sale furioso de la cocina con una pistola en cada mano, «¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!», y se escabulle tras un barril y los demás se ponen a cubierto y responden con más disparos. Alguien salta, se retuerce, se contorsiona y muere sobre la hierba.
En la noche de primavera, Joe pone a punto el viejo Ford y sale a tomar unas cervezas con sus compinches. Y en la primera noche cálida de junio, la señora Martin y Ruth desempolvan el viejo columpio del patio trasero, le ponen unos cojines, preparan un gran bol de palomitas y se sientan bajo la luna, a la sombra negra y ondulante de los altos setos.
Una prima se sienta con ellas a tomar el fresco y exclama:
–¡Oh, qué espectacular esa luna!
El viejo Martin, que trastea en ese momento en la cocina para hacerse un sándwich de huevo, la imita burlándose: «¡Oh, qué espectacular esa luna!».
Las tres mujeres del patio, balanceándose rítmicamente en el viejo y chirriante columpio, charlan sobre las mejores adivinas que han conocido.
–Te lo digo en serio, Marge, ¡es espeluznante!
La señora Martin se mece en el columpio, esperando pacientemente, con los ojos entornados, escéptica.
–Predijo casi todo lo que ocurrió ese año, detalle por detalle –y tras decir eso la prima Leona mira a la luna y suspira–. Ironías de la vida, Marge, ironías de la vida.
El padre de la casa sale ruidoso de la cocina con su bocadillo, burlándose de nuevo, salvajemente:
–¡Ironías de la vida!
Las mujeres se mecen de un lado a otro en el viejo y chirriante columpio, hundiendo mecánicamente la mano en el bol de las palomitas, pensativas, satisfechas, parte integrante de la maravillosa oscuridad y el maduro mundo de junio, y también poseyéndolo, como ningún torpe hombre de la casa podría soñar jamás con pertenecer a ninguna parte de este mundo o poseer ni una sola pulgada de él.
…..
Junto al lago de Nueva Inglaterra en una noche de julio, los jóvenes bailan en un salón bajo la brisa, las luces son suaves azules y rosadas, la luna brilla en las oscuras aguas más allá de la baranda. Las canciones se escuchan con dulzura y se recuerdan también con dulzura. Los jóvenes amantes se abrazan, susurran, bailan. En una balsa frente a la orilla del lago, hay unos jóvenes sentados con los pies colgando sobre las tranquilas aguas nocturnas, oyendo cómo la música del salón flota sobre el lago. En el bar en el que Joe bebe cerveza a litros y baila la polca con rubias polacas y francocanadienses, el humo es denso, hay un tumulto de violines y zapateos, y la vista del lago y la luna a través de las ventanas es de una belleza oscura, un pino solitario susurra en la brisa justo al otro lado de las ventanas. Un joven solitario, borracho de cerveza y mareado por la fragancia de la noche, camina por la orilla del lago en un confuso ensueño. Oye la música que viene desde allí, donde bailan; se la trae la brisa oscura en una remota fusión de sonidos melancólicos. La fresca y pesada noche tiene un aroma intenso; el olor a pino, los juncos que se mecen en el agua poco profunda, los cantos multitudinarios de sapos y grillos, y una gran luna redonda y marrón con su cara grande y, de algún modo, también compasiva y triste.
Por la tarde, en los calurosos campos de agosto, los campesinos se inclinan en la bruma resplandeciente a sudar sus faenas castigadas por el sol. Los niños aletean en el arroyo como peces, se arrojan desde la orilla y los árboles como pececillos blancos. A la sombra de los pinos, bajo un susurro sinfónico, en el camino de los campos, en los arroyos, y a través de franjas de sol dorado y verde pálido, se ve a los granjeros, a los niños, y más allá, las chimeneas de las fábricas de Galloway brillando a lo lejos.
Hace un calor agobiante en Daley Square, las calles están sin aire, las casas, ardientes; al mediodía la gente se mueve como una huraña multitud con sus camisas blancas, sus sombreros de paja, sonrojados por el sol. El encargado de la aseguradora se detiene en una soleada esquina para secarse el sudor de la cinta del sombrero y el palurdo guardia de tráfico permanece firme en su puesto mientras el señor O’Hara, interventor municipal, se mueve con lentitud por los oscuros y mal ventilados pasillos del ayuntamiento, saludando a un empleado:
–No podría hacer más calor, ¿eh?
–El periódico dice que lloverá esta noche.
–Eso espero, eso espero.
George Martin vuelve de la tienda al atardecer, entra en casa con paso cansino, sudoroso y con la cara roja, resollando de incomodidad y desagrado. El pequeño Mickey observa cómo su padre se quita la chaqueta, la corbata. Tiene la camisa mojada y se deja caer en el viejo sillón de cuero del estudio, enciende otro puro. El sol rojo y caliente se cuela entre las persianas cerradas, la casa está jadeante y perezosa. Peter está tumbado en el fresco suelo de linóleo del porche con un vaso de limonada, la radio emite el sonido soñoliento de un partido de los Red Sox en la calurosa Boston.
–¿Cómo van? –pregunta el padre.
–Ganan los Tigers tres a cero. Bridges los está dejando fuera.
El señor Martin agita su rolliza mano en señal de disgusto, da una calada a su puro y suspira. El público se despierta de pronto cuando alguien llega a primera base con un doble hacia el lado izquierdo del campo.
–Cronin –grita Peter–. Ahora batea McNair, y luego Foxx.
Los murmullos de la multitud se apaciguan, alguien silba de pronto, se oye el zumbido de un avión en el perezoso cielo de verano, y otra persona grita al lanzador desde uno de los banquillos. El locutor espera desganado. Repite: «Dos y uno, dos bolas y un strike».
De repente refresca, el sol se tiñe de un rojo intenso, el viento sopla sobre los prados desde el río. La madre de los Martin fríe hamburguesas en mantequilla, Ruth da vueltas por la cocina poniendo la mesa, la puerta de la nevera se cierra de golpe, colocan el litro de leche sobre la mesa
–¡La cena estará pronto!
–Quiero ver qué pasa en esta entrada –dice Peter. Rueda hasta un lugar más fresco en el linóleo, apoya la mejilla en el suelo y espera despatarrado los acontecimientos de ese campo polvoriento y caliente del Fenway Park de Boston.
El señor Martin sacude el periódico y mira el editorial, resoplando con rabia.
–Ahora esos bastardos quieren subir los impuestos municipales.
Mickey sale al patio, donde Charley arregla la bicicleta en el garaje recalentado por el sol. Charley sudoroso, absorto, aplicado. Mickey levanta la vista y ve a su hermano Francis sentado junto a una de las ventanas del dormitorio, cavilando.
La brisa es más fresca, el sol es casi rojo oscuro, y ahí llega Joe en el viejo Ford de su jornada de trabajo en la gasolinera. Ya es la hora de cenar y, dentro de un momento, será una noche de verano.
Y es en una de esas noches, cuando el pequeño Mickey está a punto de irse a la cama, pero se sienta un rato en el porche delantero de la casa (se han ido ya todos a dormir) y, mientras está allí sentado, nota un sutil frescor en el aire, la premonición de algo diferente, la cercanía de los días de colegio. Sobre él hay un cielo estrellado, fresco y tranquilo, repleto de una luz brumosa y algo de frescor. Todo huele a viejo, a polvo y a cansancio del largo verano; y se da cuenta de que los juegos a los que ha estado jugando todo el verano con la pandilla han envejecido y se han marchitado. Se va a la cama con un vago sentimiento de melancolía y pérdida y, de pronto, en mitad de la noche, se despierta sobresaltado, con un alegre espanto.
Tintinea su ventana, fuera sopla un viento que dobla las ramas de un lado a otro y oye el ruido de las manzanas al caer al suelo. Desde el Norte, desde la ventana, ve nubes nocturnas, siente un presentimiento, cierra con fuerza la ventana que tintinea. ¡Empieza a llover!
Busca otra manta para la cama. Se tumba allí, bajo la colcha, invadido de locos y nuevos pensamientos. ¡Otoño! ¡Otoño! ¿Por qué se siente tan emocionado, tan alegre y feliz? ¿Qué viene ahora?
Se queda dormido y sueña con vientos embravecidos, nubes que viajan a toda prisa, con ciudades costeras del Norte donde flota un rocío enloquecido. Y cuando se despierta por la mañana, allí está, el amanecer rojo humo, una especie de tierno fuego azul a través del cielo de la mañana, un cielo marrón chamuscado en los bordes, y allá una limpia lluvia reciente sobre los oscuros troncos de los árboles, y algo salvaje y fresco en las nubes. Durante todo el día las nubes se juntan y forman grandes cúmulos en el horizonte, algo silba sobre la tierra, vuela una hoja.
Los días se suceden y una noche, por fin, Mickey se lava cuidadosamente las manos y las orejas, se acuesta temprano, lleno de fervor y pensamientos, y se levanta en la fría mañana para ir a su primer día de escuela. En la cocina le esperan los copos de avena y las tostadas, hay algo perfumado y caliente junto a los fogones, fuera hace un frío terrible. Sale con su flamante estuche que huele a cuero y caucho nuevos y he aquí que en la escuela están todos los demás niños de Galloway, ¡ni uno menos!
Y cuando el sol de octubre cae al atardecer, los niños se apresuran a volver a casa desde la escuela, fabrican balones de fútbol con calcetines, brincan y se precipitan en medio del poderoso vendaval y gritan de alegría. Por todas partes arden hogueras, el aire es penetrante y está impregnado del olor del humo. En las cocinas de las casas hay grandes cenas humeantes mientras afuera se cierne la cruda oscuridad de octubre y algo se enciende a lo lejos. Los niños vuelven a salir al anochecer, forman grupos excitados frente a las hogueras, las nubes grisáceas se amontonan y se desplazan por el cielo. En las esquinas de las calles se reúnen los hombres y los niños, comentando algún rumor, alguna noticia, cualquier alboroto que circule por ahí: hablan de fútbol, tal vez, o del gran combate del campeonato de los pesos pesados, o de las elecciones. Las hojas se amontonan en las cunetas, las luces de la cena brillan cálidamente en todas las casas, el humo azota las chimeneas, toda la noche resuena con las llamadas y los gritos de los niños, los ladridos de los perros. Alguien fuma en pipa y camina por la calle. La farola de la tienda de la esquina agita las sombras en una gran danza oscura, el letrero de la tienda se balancea y cruje con el viento, las hojas vuelan, las manzanas golpean el suelo en los huertos, las estrellas resplandecen en el cielo sombrío: todo es descarnado, humeante y aterrador.
Peter Martin se dirige a grandes zancadas a la biblioteca, regresa cargado de libros y enérgicas intenciones de estudiar. Francis se enrolla la bufanda alrededor del cuello y frunce el ceño. El padre entra en casa gritando:
–¿Qué hay de comer? ¡Tengo hambre!
Sobre los campos rojizos convergen ahora las nubes de nieve, están los cielos grises y sombríos con presagios de nieve, es noviembre. Los primeros vientos helados soplan a través de los brezales, y cae la nieve arrastrada por el viento como un inmenso sudario. Los arroyos se congelan, por la noche los patinadores hacen grandes hogueras, se oyen gritos en el aire helado, el ruido de las palas, un silencio suave y encerrado en el aire. Ahí están los campos de nieve por los que caminan los solitarios los domingos por la tarde, deteniéndose a contemplar la luz rosada que se desliza por las laderas lechosas, o a sacudir un montículo de nieve del regazo de un árbol joven. Y sigue un diciembre amargo, salvaje, con aguanieve y terribles tormentas y noticias de ventiscas catastróficas que llegarán en cualquier momento.
La vieja casa resiste otro invierno en su colina, con las ventanas brillando al sol durante el día mientras los vientos azotan el polvo de nieve de los aleros donde cuelgan los largos carámbanos, las ramas de los árboles arañan y golpean contra el costado en las largas noches ululantes. La colada en el patio trasero se agita y ondula rígidamente, y por allí viene la gran Rosey envuelta en su abrigo de oso, con la punta de la nariz muy roja y resoplando, con sus grandes manos agarrotadas alrededor de una cesta. Joe está en el garaje haciendo rugir el motor del coche, su padre husmea por una esquina del granero en busca de unas viejas latas de anticongelante, con su eterno puro arrastrando humo tras de sí, y maldiciendo porque hace mucho frío y las carreteras están en muy mal estado.
George Martin llega al pueblo esa mañana en febrero y desayuna en la cafetería. Abre la puerta y se refugia de la ráfaga invernal. Se oye el estrépito humeante de la cocina de la cafetería, de los hombres comiendo, riendo y gritándole que cierre la puerta, y la escarcha en las ventanas sonrosadas por el amanecer invernal. George Martin, el impresor, devora dos raciones de tortitas con sirope de arce de Vermont y mantequilla, jamón y huevos, tostadas y tres tazas de café antes de irse a trabajar.
–¿Crees que aguantarás toda la mañana, Martin? –pregunta el encargado.
–Diablos, dentro de una hora voy a estar aquí otra vez, pidiéndote más tortitas.
Las carcajadas resuenan en las ventanas heladas cuando Martin abre la puerta y cruza a grandes zancadas las vías del tren en medio del viento huracanado. Llega bruscamente a su planta, se quita las botas, se frota las manos con entusiasmo, enciende un puro y se sumerge en los asuntos cotidianos entre viejos libros de contabilidad y galerías de caracteres de tinta.
–Hace demasiado frío para ti, George –exclama con júbilo Edmund, el impresor.
Y así la vida continúa en Galloway con las mismas estaciones, más cerca de la tierra de Dios precisamente a causa del clima, a través del cual late y se agita en distintos humores, como el humor del universo recorre sin fin, una y otra vez, los cielos.
4

George Martin vio por primera vez a la que iba a ser su esposa cierta noche de luna llena de 1910, en plena primavera de Nueva Inglaterra y en un bosque de pinos, entre las mesas y bancos de un merendero olvidado, un lugar engalanado de farolillos y música de valses antiguos. Se llamaba Marguerite y era francesa y muy guapa. George Martin, por entonces un joven trabajador, reflexionó sobre su vida y las exigencias de su alma y decidió cortejar a aquella joven cariñosa, sencilla y sensata, y se casó con ella. Su pensamiento podía resumirse así: «Marguerite es una chica de verdad».
Marguerite Courbet era hija de un maderero francocanadiense de Lacoshua que había ahorrado algo de dinero y montado una pequeña taberna muy próspera, para morir súbitamente luego, a los treinta y ocho años, de un ataque al corazón. Huérfana de madre desde su infancia, Marguerite fue adoptada por las hermanas de su padre y empezó a trabajar en los talleres de zapatos de Lacoshua por iniciativa propia, a los quince años, y siguió siendo independiente desde entonces. Siempre había sido una muchacha alegre, de mejillas sonrosadas y afectuosa; apenas había en ella secuelas de una infancia trágicamente solitaria, salvo por ese aire ocasional de quietud sombría que a veces tienen los huérfanos en los momentos de reflexión.
En los primeros años de su matrimonio, en aquella época en que la gente colgaba ristras de cuentas en la puerta del cuarto de estar y depositaba enormes muñecas sobre el piano, cuando los jóvenes esposos salían los domingos a pasear a sus bebés envueltos en pañales y en cochecitos de cestería, cuando los jóvenes maridos llevaban cuellos altos y rígidos y sombreros Homburg y pantalones ajustados que les hacían parecer muy flacos, y las jóvenes esposas llevaban grandes sombreros y vestidos largos y tocados de piel, la joven pareja Martin hizo lo que pudo para sobreponerse a las primeras inquietudes del matrimonio.
Ella solía esperar hasta tarde mientras él jugaba al póquer con los amigos entre bastidores del B. F. Keith, y cuando regresaba ella lloraba y él trataba de apaciguar sus lágrimas, y a continuación se abstenía del póquer durante dos semanas enteras, lo que reanudaba el romance. Y cada vez que él retomaba el póquer, las lágrimas de ella eran cada vez un poco menos amargas y apagadas y, tras cada triste reconciliación, dulce y pensativa, su matrimonio se iba haciendo más fuerte. Comenzaron a llegar los niños, Martin alquiló la gran casa de Galloway Road y dejó el negocio de los seguros para trabajar por cuenta propia como impresor, y poco a poco empezó a tomar forma el verdadero tono y esencia de su matrimonio.
Marguerite era una madre abnegada cuyo amor conyugal por su marido fue menguando en proporción directa al crecimiento de su familia y a su dedicación cada vez mayor a los niños, pero en sus relaciones había una ternura sencilla y decorosa, las discusiones ocasionales se olvidaban tan pronto como estallaban y el amor mutuo y maravillado por los niños y el hogar empezó a unirles más que cualquier otra cosa. Eran compañeros, personas que aún conservaban una antigua sencillez y seriedad intrínseca con respecto al hogar y la familia, y tras varios años de matrimonio y esos pocos malentendidos iniciales propios de los jóvenes amantes, nunca volvió a aflorar entre ellos el egoísmo. Todo se orientó hacia la familia, cuyos miembros estaban muy unidos. Y así lograron encontrar la felicidad, con la grave certeza de los viejos caminos de la naturaleza. Eran una pareja chapada a la antigua.
En la familia no había una «religión oficial», pero la madre siempre había transmitido las enseñanzas de la religión católica a aquellos de sus hijos que le habían parecido más interesados. A causa de aquello, en fiestas religiosas como Pascua o Navidad, algunos iban a la iglesia con ella, y otros no, según las caprichosas inclinaciones de cada cual. De ese modo, algunos de los jóvenes Martin crecieron bajo la influencia de una religión formal, mientras que los menos inclinados apenas tuvieron nada que ver con ella. Era una situación única, sobre todo desde la muerte del pequeño Julian Martin, momento en el que la madre, afligida y llena de remordimientos, consideró su deber fúnebre familiarizar a sus hijos más devotos con la Iglesia y sus costumbres. Aquello no generó ninguna tensión familiar, ya que los niños veían la religión como una especie de ejercicio, igual que la escuela, y no como una imposición divina, y nunca establecieron comparaciones.
El propio Martin no era un hombre de iglesia. Su contacto con la religión católica se había establecido a través de su propia madre, una devota católica irlandesa llamada Clementine Kernochan. Tanto él como la señora Martin creían en la existencia de un solo Dios, y también en el bien y el mal, y en que Dios deseaba para los hombres una vida virtuosa de amor y humildad.
–¿Quién no ha creído alguna vez en Jesús? –preguntaba.
–Nunca me arrepentiré de haber educado así a esos niños –decía su mujer–. Es una educación que no podrían haber recibido en ningún otro sitio, y siempre será correcta y buena para ellos, tanto ahora como en el futuro. A todos mis hijos, los he educado para que sepan lo que está bien y lo que está mal, y lo que Dios quiere de ellos.
–Marge –decía Martin sacudiendo lentamente la cabeza–, jamás he tenido ninguna queja sobre tu forma de educar a los niños. Bien sabe Dios que siempre he estado de acuerdo en todo lo que te ha parecido mejor para ellos.
Y ahora que casi todos sus hijos habían crecido y llegaban a la edad en que estaban preparados para emprender sus propias vidas, el amor sereno de aquella madre no había disminuido. Era una mujer solitaria, huérfana hasta la médula, rodeada de los frutos de una próspera vida con Martin en su casa y en su ciudad, pero siempre atormentada por el recuerdo de una niñez mísera y aterradora. Por eso, a menudo se sentaba a coser junto a la ventana del salón y se pasaba tardes enteras mirando a la carretera, esperando a que sus hijos regresaran de la escuela o de lo que estuvieran haciendo, sin saber por qué se sentaba allí ni qué era lo que esperaba o buscaba. Era madre de ocho hijos, esposa de un hombre bueno y respetado en el pueblo y, sin embargo, había algo extraño en su alma que no lograba comprender. Tenía una profunda convicción de que su vida era correcta, y aun así había algo que la atormentaba.
Un recuerdo la atormentaba más que ningún otro y le recordaba ese sentimiento solitario e incomprensible. Cuando era una joven madre de veinticuatro años, una tarde salió para llamar a sus hijos a cenar al porche trasero de la casa, protegiéndose los ojos con la mano, mientras el sol se abría paso a través de enormes armazones y nudos de nubes grises de marzo, tiñendo todo de una magnífica luz roja. Gritó los nombres de sus hijos, y vio a sus hijos allí afuera, bajo la extraña luz roja de la tarde, respondiendo a su llamada con voces que le parecieron gimientes sonidos de un órgano. Y ella se quedó allí detenida, inquieta, de pie en el porche, bajo aquella extraña luz roja, y se preguntó quién era en realidad, y quiénes eran aquellos niños que la llamaban, y qué podía significar aquella extraña tierra de luz triste.
Todo pasó muy deprisa, pero en aquel momento, que no olvidó en toda su vida, quedó impresa su irrevocable condición de huérfana, su solitaria orfandad.
–No me importa lo que digan –decía–; me preocupo por mis hijos y quiero ayudarles siempre. Sí, todos crecéis y no tardaréis en hacer vuestra vida, pero eso no significa que no sea vuestra madre y que no os quiera tanto como cuando erais mis bebés.
–No hablábamos de eso –gritaba alguien riendo–; ¡solo bromeábamos sobre cómo te preocupabas cuando Joe se iba de viaje!
–¿Y por qué no iba a hacerlo? Rezaba por él todas las noches. Le pedía a Dios y a mi pequeño Julian que velaran por él. Era lo menos que podía hacer mientras él estaba lejos de su casa –y al decir aquello asentía con la cabeza de manera firme y satisfecha.
–Bueno, así eres tú, mamá –decía algún hijo en voz baja–. Qué diablos, todas las madres son así.
Y entonces ella cerraba los ojos en un gracioso y torpe gesto de placer, una característica suya que hacía sonreír a los demás con cariño, porque sabían que tenía razón y era maravillosa.
Luego la miraban mientras observaba, por encima de los vasos, las cartas extendidas frente a su taza de té, consultando el destino, contemplando el porvenir, trazando los caminos de las cosas en el tiempo y en cada ciclo. La veían preparar la comida, remendar la ropa y hacer las tareas domésticas; y a continuación sentada junto a la ventana y mirando por ella; la veían en la casa, a veces sombría, callada y rumiante, la mayoría de las veces ocupada y serena, repleta de intenciones maternales, aquella mujer fuerte y consoladora que acomodaba siempre el mundo para ellos, de día, de noche, año tras año… porque era su madre.
5
Cuando Joe tenía trece años, Peter nueve y Charley cinco, hicieron una excursión que la familia no olvidó jamás. En realidad, la excursión fue idea de Peter, pero nunca habría salido adelante sin la determinación y el indiscutible liderazgo de Joe.
El mejor amigo de Peter era Tommy Campbell, que por aquel entonces también tenía nueve años y vivía en la granja de su padre. Como casi todos los niños de Galloway, Tommy no acababa de decidir si el viernes por la noche era más emocionante que el sábado por la mañana, o incluso si el sábado por la noche podía disputarle ese honor. El viernes por la tarde terminaban las clases y, en aquella penumbra palpitante, lo único que uno tenía que hacer era sentarse y pensar en toda la libertad del fin de semana que tenía por delante. Pero el fin de semana no empezaba propiamente hasta el sábado a las ocho en punto de la mañana, cuando, tras un apresurado desayuno a base de cereales con plátanos, azúcar y leche, se abría el amplio mundo de la luz del día, el cielo, los árboles, los bosques, los campos y el río. Aun así, el hecho de que el fin de semana no comenzara oficialmente hasta las ocho en punto de la mañana del sábado no significaba que fuera tan misteriosamente agradable como la anticipación de ese comienzo en la noche del viernes. Había algo innegable en la noche del viernes: era más rica, más pausada, podían hacerse planes, trazarse rutas y campañas, se sentaban y estiraban las piernas, reflexionaban, meditaban sobre futuros asuntos, consultaban con otros jefes, reían despreocupados, se movían tranquilos. Nada de prisas, nada de perder la cabeza, nada de hundirse en la desesperación de que todo se esfumara en el reloj de arena del día. El viernes por la noche era el momento de holgazanear, de mirar a lo lejos, de convocar reuniones de estrategia.
Y luego estaba la noche del sábado, que tenía un regusto especial, a revistas cómicas amontonadas en fajos de colores frente a la tienda de golosinas, a la emocionante casa vacía después de que todo el mundo se fuera a dormir, y el secreto de quedarse a leer The Shadow hasta la medianoche, o Star Western, o Argosy, u Operator 5, o Thrilling Adventures, o un libro muy gastado de biblioteca con olor a pegamento, encuadernado grueso, que se titulaba El último mohicano. El sábado por la noche era un momento estupendo por derecho propio.
Y aunque Tommy Campbell podría haber pasado un buen rato tratando de defender un gran momento u otro, lo que nadie podía negar era que el domingo por la mañana era malo. El domingo por la mañana era un momento asfixiante, en el que uno desayunaba bacon y huevos, se ponía una corbata y esperaba mientras su madre y su hermana tardaban horas en arreglarse y, finalmente, le llevaban a la iglesia. Toda la luz del día y el cielo abierto y los árboles y los bosques y los campos y el río quedaban pospuestos en ese día. El domingo por la mañana uno odiaba los bosques, los campos y el río, no tanto porque no pudiera disfrutar de ellos, sino porque a ellos no parecía importarles que uno los disfrutara o no. Uno iba a la iglesia ahogándose con el cuello abrochado hasta arriba, asfixiándose y muriendo, y el perfume que desprendía el vestido de domingo de tu madre era suficiente para acabar con uno para siempre: te entraba por la nariz y te bajaba por la garganta y te ahogabas en él. El olor a incienso de la iglesia, y el de otras trescientas madres y hermanas perfumadas, junto al olor de los bancos, y el de la cera ardiendo, eran suficientes para asfixiar a cualquiera. Todo olía a domingo. Todo quedaba lejos de la suave ropa de diario, esa ropa casi aterciopelada, desgastada a golpe de intrigantes y serias aventuras.
Por ese motivo Tommy Campbell decidió huir de casa; para que todos los días fueran sábado. Su hermanito Harry, que, al igual que Charley Martin, tenía cinco años, aprobó en silencio su idea cuando Tom se la propuso un viernes por la tarde. De modo que salieron de casa en el acto y no habían recorrido doscientos metros cuando Harry se sentó a descansar, a pensar un rato y a mirar hacia atrás con aprensión, hacia la granja de su padre, donde doblaba el camino. Nunca había estado tan lejos de casa. Su hermano mayor se dio cuenta de lo que estaba pensando, así que le agarró de una oreja y le obligó a caminar doscientos metros más, pero para entonces la oreja de Harry empezó a acostumbrarse y a resistirse como una mula. El hermano Tom le agarró entonces del pelo, lo que le permitió sujetarle mejor, y le hizo avanzar otros doscientos metros.
Cuando llegaron al cobertizo para botes del río, en los límites de la ciudad de Galloway, y Tom le mostró el bote que iban a robar al anochecer, el pequeño Harry decidió que, al fin y al cabo, quería acompañarle, y que no había necesidad de arrastrarlo más. Se sentaron y esperaron a que se pusiera el sol; mientras tanto, el hermano Tom buscó en el bosque un número suficiente de palos y piedras con los que romper el candado del bote de remos y se quedaron contemplando el bote, subiendo y bajando lentamente con la corriente, y esperaron excitados a que se pusiera el sol.
Cuando Peter Martin llegó caminando por la orilla del río con un palo, Tom le explicó lo que iban a hacer. Peter se sentó un rato con ellos y estuvo haciendo ranitas con las piedras más planas. Luego se fue a casa a cenar. Al ponerse el sol, Tom rompió el candado y él y su hermanito remaron río arriba hacia New Hampshire y cuando Peter terminó de cenar aquella noche, deseó haberse ido con los chicos Campbell.
Al día siguiente, el señor Campbell y unos policías se presentaron en casa de los Martin y preguntaron al padre de Peter.
–Escucha, hijo –dijo el señor Campbell con tristeza–, hace veinticuatro horas que no se sabe nada de mi Tommy ni de mi pequeño Harry. Sabes que huyeron de casa, ¿verdad?
–Sí, señor Campbell.
–Y sabes por dónde se fueron, ¿verdad?
Peter se miró los zapatos. Entonces uno de los policías se arrodilló frente a Peter, le pellizcó la barbilla, se rió y le dijo:
–Dinos por dónde han ido, porque si no, podrían perderse y morir de hambre en el bosque. No creo que les gustara que los dejaras morir en el bosque. Tenemos un coche fuera y si nos dices por dónde han ido te dejaremos venir con nosotros… si tú quieres.
–Vamos, Petey –dijo su padre–. Dile a tu padre adónde fueron.
Peter salió al porche y señaló en dirección contraria, hacia las colinas.
–Se fueron por allí, a las colinas, dijeron que iban al océano a buscar un barco para llegar a China.
Peter había pensado muchas veces en hacer eso él mismo y le pareció una buena mentira.
Todo el cuerpo de policía salió hacia las colinas después de mediodía y Peter se quedó en el granero con el pequeño Charley. Al anochecer, Joe llegó con una manguera y empezó a revisarla sobre la mesa de herramientas. Peter se lo contó todo a su hermano mayor, y Joe se frotó la mejilla y dijo al fin:
–Te diré una cosa. Iremos río arriba a primera hora de la mañana y los avisaremos. Saldremos a las cinco y media. Esta noche dormiremos en el granero.
El pequeño Charley dijo que quería ir con ellos. Joe y Peter le miraron, desanimados, y decidieron que era mejor llevarlo o se lo acabaría contando a alguien.
–Ese es siempre el problema con vosotros –gritó Joe, echándoles la bronca–. No sé por qué hago todo esto. Tengo otras cosas de qué preocuparme, tengo mis propios asuntos. No puedo pasarme el día sacándoos de apuros.
En el segundo piso del granero tenían dos literas en las que dormían a veces en verano. Había una escalera que llevaba a un gran agujero en el suelo, lo bastante grande como para bajar pacas de heno, cosa que se había hecho en otros tiempos, cuando la casa de los Martin era una granja y se sembraba el campo trasero. Ahora el granero no era más que un viejo cobertizo combado de tablas que se usaba para guardar el coche, y donde se mezclaban el olor a gasolina con el viejo olor de las vacas y el estiércol seco como la yesca. Pero era un buen granero con una torre a la que se llegaba subiendo desde otra escalera, y en el que Joe y sus amigos se encerraban a menudo a jugar a las cartas los días de lluvia. El propio Joe había construido las dos literas del segundo piso con tablas y había puesto colchones viejos y mantas de las caballerizas para dormir. La litera de Joe era la de arriba y esa noche Peter durmió en la de abajo con Charley.
Era mayo y tuvieron que convencer a su madre para que los dejara dormir allí. Ella se quedó en el granero cinco minutos hablando con ellos en la oscuridad parpadeante antes de cruzar el patio de vuelta a la casa. Sabía que algo pasaba. Ellos charlaron y contaron historias hasta que la vela se consumió, y entonces Joe dijo:
–Muy bien, chicos, vamos a dormir un poco, tenemos que salir a las cinco y media en punto.
Y todos se tumbaron en los colchones maltrechos y cerraron los ojos, pero tardaron más de una hora en conciliar el sueño.
Al amanecer Joe oyó cantar al gallo de los Campbell camino arriba y saltó de la litera. Afuera hacía frío, estaba nublado y aún oscuro. Se puso las botas, la camisa gruesa y el chaleco de cuero, se metió los pantalones dentro de las botas, se las ató y despertó a los chicos que dormían acurrucados como dos gatitos en una cesta.
–Muy bien, chicos, ¡a la carga! Tenemos mucho camino por delante.
Luego buscó sus cosas por el granero: el cuchillo, los guantes de trabajo, la linterna, el hacha pequeña… mientras cantaba su canción favorita:
Oh los goznes son de cuero, y las ventanas no tienen cristal,
y el techo de madera deja pasar la ventisca…
Y ahí se escucha al fiero coyote
mientras pasa entre la maleza,
en mi pequeña y vieja choza, en mi busca.1
A Peter y Charley ya no les entusiasmaba tanto la idea; hacía mucho frío y estaba húmedo y oscuro. Se revolvieron como un solo hombre en las mantas, pero Joe dijo:
–¡Nada de remolonear u os sacaré de esa litera!
Entonces Joe encendió una vela y se inclinó para afilar el cuchillo, y los dos chicos le miraron con maravillosa fascinación y desearon ser capaces de hacer las cosas que hacía Joe. Y eso los llevó a desear levantarse para ser como él, y se levantaron.
Peter se acercó al gran agujero en el lateral del granero y contempló la brumosa oscuridad sobre el río a doscientos metros de distancia. Pero luego, desde el otro lado del granero, el lado este, echó un vistazo por la ventana y vio el cielo rosado sobre las colinas, y la verdad es que era muy bonito, y le dieron ganas de ponerse en marcha y encontrar a los Campbell.
Se colaron en la cocina y prepararon unos sándwiches de pan con mantequilla, cogieron algunos plátanos y manzanas y Joe les enseñó a colgar las bolsas del almuerzo por debajo del cinturón, al costado. Toda la casa estaba en silencio y la familia dormía en el piso de arriba, se oían los ronquidos de su padre y el tictac de los relojes, se olía el sueño bajando por la escalera, el silencio y la inocencia, y la extraña forma de inconsciencia que provenía de allí. Y cuando se escabulleron por la cocina sobre el suelo crepitante, sintieron una secreta excitación y alegría que les oprimió la garganta y casi les dieron ganas de gritar, cantar y pelear, pero no lo hicieron porque eso habría despertado a todo el mundo.
Joe encabezó la marcha a grandes zancadas, cruzó el patio y el campo que había tras el granero. Beauty, el viejo collie, salió de su caseta bostezando y los siguió en silencio campo a través. Cruzaron la carretera y la zanja, caminaron sobre la hierba alta junto al río y continuaron a lo largo de la orilla en fila india sobre la hierba húmeda, Beauty les seguía en silencio, tan en silencio como se les había unido en la casa… y no paraba de bostezar.
Cuando empezaron a remontar el río el sol salió al fin. Descansaron tres kilómetros río arriba, comieron algunas de las manzanas, tiraron luego los restos al agua, y se sentaron allí mordisqueando briznas de hierba y pensando.
–A mí me parece –dijo Joe, clavando un palo en el suelo y trazando una línea–, que en esa barca no han podido ir muy rápido, río arriba; han debido de hacer muchas tonterías, así que tendríamos que alcanzarlos esta misma tarde. ¿Y sabéis qué? Os apuesto mil dólares a que no han llegado más allá del puente de Shrewsboro –afirmó trazando una marca sobre la línea–, porque después de eso ya se está de lleno en New Hampshire y hay unos rápidos cerca de la ciudad. Se asustarán, porque no son más que un par de locos mocosos como vosotros –concluyó borrando las líneas y tirando el palo.
Siguieron río arriba otros tres kilómetros, con el perro a la cabeza ahora que sabía que iban a seguir por la orilla. A las once regresó trotando con un cuervo muerto colgando de la boca y Joe lo cogió y lo tiró al río y empujó a Beauty al agua para que nadara y se limpiara un poco. Beauty regresó a la orilla, empapado, y se sacudió furiosamente, mojando a todo el mundo. Fue entonces cuando el pequeño Charley emitió el primer sonido que había hecho en todo el día: cacareó y se revolcó en la hierba, feliz, por misteriosas razones privadas.
Siguieron hasta el mediodía. El calor y el polvo se hicieron más intensos, incluso junto al río, y el pequeño Charley dijo que tenía sed, de modo que se adentraron en un bosque de pinos, al otro lado de un camino de tierra, en busca de un arroyo, y encontraron uno borboteando sobre unas rocas bajo los pinos. Bebieron agua fresca y se mojaron el pelo, y se quedaron allí un rato descansando a la sombra. Charley durmió unos minutos. Joe cogió su hacha pequeña y cortó un gran bastón del abedul que había en la colina, al otro lado del arroyo.
Volvieron al sendero del río y caminaron hasta las tres de la tarde. Frente a ellos, las curvas arboladas se perdían en la bruma blanca del río, de modo que les parecía estar siempre en el mismo lugar, pero a eso de las tres divisaron el puente de Shrewsboro y, efectivamente, allí delante, en la orilla, estaban sentados Tommy Campbell y Harry Campbell, inmóviles, tumbados sobre la alta hierba, compartiendo sus tristes pensamientos y cavilando sobre lo hambrientos que estaban.
Tommy Campbell se alegró de verlos. Se levantó de un salto y se acercó corriendo, saltando las zanjas, gritando («presumiendo, como siempre», como dijo Peter) y riendo y probando el hacha de mano de Joe en unos arbustos. Abrieron los almuerzos y los cinco se lo comieron todo en dos minutos y tiraron las cáscaras de plátano al agua. Todos charlaban excepto Joe, que seguía encorvado junto al bote abandonado sobre la arena.
Pasaron el resto de la soleada tarde sentados en la hierba alta junto al agua. Hacía una tarde hermosa y tranquila, ventosa y suave. Tommy Campbell se tumbó y se dedicó a escupir silenciosamente entre los dientes a la brisa que hacía ondear la hierba. La forma en que escupía sobre la hierba le pareció a Peter el espectáculo más tranquilo y perezoso que había visto en su vida. El pequeño Harry Campbell estaba tumbado sobre los codos observando con atención a unas hormigas en su hormiguero, y Charley estaba simplemente sentado con las manos alrededor de las rodillas, observando a su hermano mayor Joe. Joe inspeccionaba el bote de remos de proa a popa y no decía palabra. Peter empezó a darse cuenta de que Joe había ido hasta allí solo por aquel bote. Seguía inspeccionándolo y mirando debajo de él y cada tanto salía a remar por el agua.
De repente empezó a nublarse y, al cabo de unos minutos, antes de que pudieran darse cuenta, empezaron a caer unos goterones fuertes y dispersos. Joe regresó remando con rapidez, sacó la barca a la arena y gritó:
–Bien, chicos, id hacia el puente y recoged todos los palos y cartones que veáis por el camino. Vamos, vamos.
Todos corrieron hacia el puente recogiendo palos, y cuando pasaron por debajo la lluvia arreció atronadoramente, y se puso gris por todas partes, y un fuerte viento barrió el río y volvió el agua sucia y oscura. Joe se debatía arrastrando el bote de remos sobre las aguas poco profundas. Estaba solo, maldecía y, como de costumbre, parecía sumido en sus pensamientos.
Y entonces, de improviso, se hizo casi tan oscuro como la noche y empezó a hacer mucho viento, frío y humedad. El pequeño Harry Campbell empezó a llorar, porque al fin y al cabo no era más que «un llorón», eso le dijo su hermano Tom, aunque se arrepintió al instante y lo sentó bruscamente a su lado. Luego Joe encendió un gran fuego con los palos y las bolsas del almuerzo, un gran infierno crepitante que hizo que todos volvieran a sentirse bien y se pusieron alrededor frotándose las manos y riendo, parloteando. Todos esperaban que Joe dijera algo, pero él solo miraba las llamas y pensaba. Cuando levantaban la vista del fuego lo único que podían ver era la oscuridad, el agua negra y la lluvia que caía, y un puñado de luces a lo lejos, al otro lado del río.
El viento empezó a soplar con fuerza y, de pronto, cambió de dirección y la lluvia entró por debajo del puente y empezó a chisporrotear sobre las llamas. Los chicos corrieron hasta el otro lado del puente, se acurrucaron en la arena y vieron cómo se apagaba el fuego. Joe maldecía, tratando de encender otro fuego con un poco de papel viejo y húmedo. El pequeño Harry vio una rata correteando por allí y se puso a llorar de nuevo, y hasta Peter y Tommy Campbell estuvieron a punto de acompañarle, pero el pequeño Charley Martin se quedó sentado mirando a su hermano Joe, sin decir una palabra. Miraban a su alrededor con ojos asustados aquel gran bosque inhóspito y el río oscuro y toda aquella lluvia enfurecida que los rodeaba. Y a todos los muchachos les pareció como si hubieran traicionado algo, algo relacionado con su hogar, con sus padres, con sus hermanos y hermanas, hasta con las cosas que guardaban en los cajones y cajas escondidos en sus armarios y cofres, y que de ahí venía ahora aquel oscuro castigo. Se miraron unos a otros preguntándose qué hacer a continuación.
Fue entonces cuando los encontraron los coches de policía. Estaban cruzando el puente en ese momento y vieron el fuego en la arena y a los chavales merodeando a su alrededor. El viejo Campbell bajó a saltos hasta la orilla a través de la maleza con sus piernas de granjero, abrazó a sus chicos y se puso a llorar. Los policías iban detrás de él sacudiendo la cabeza y mirando al viejo Joe. Y por último apareció George Martin, resoplando entre los arbustos y gritando:
–¡Dios santo! Ahí están.
–Gracias a Dios que os hemos encontrado –gritó el viejo Campbell, abrazando a sus hijos–. ¡Esta podría haber sido vuestra última noche! Vuestras madres están preocupadas y esperándoos. Vamos todos a casa a tomar chocolate caliente y tarta.
El chocolate caliente y la tarta no era algo que se pudiera despreciar así como así, le dijo Tommy Campbell a Peter unos días más tarde, por ese motivo regresó a casa aquella noche, por ese único motivo. Peter le preguntó entonces por qué cuando lo encontraron se había puesto a llorar y a besar a su padre, pero Tommy Campbell no pareció recordar ningún gesto de cobardía por su parte.
–Estábamos a diez kilómetros río arriba –dijo–, y me había propuesto recorrer otros ocho mil más si no hubieras aparecido tú y nos hubieses estropeado nuestros planes.
De modo que aquello los distanció y no se dirigieron la palabra durante seis semanas, hasta que llegó el momento de intercambiar las revistas que tenían, una revistas que habían leído y releído hasta el aburrimiento, ya que no se podía salir a comprar unas nuevas así como así, y alguna vez tenían que hacer un intercambio, aunque eso implicara hablar con un individuo particularmente irracional y hacer una tregua con él para un intercambio sin mirarse demasiado, cosa que ambos hicieron.
Y con el tiempo, todo regresó a la tierra, a la alegría del hogar.
…..
Todo eso ocurrió dos meses antes de la muerte de Julian Martin. La tarde en que Julian murió, un cura fue a la casa. Peter salió corriendo a la entrada cuando vio regresar a su padre y le agarró del brazo y gritó:
–¡Eh, papá! ¡Ha muerto Francis, ha muerto Francis!
–Te refieres al pequeño Julian, Petey, es tu pobre hermano Julian el que ha muerto.
Y el hombre entró en la casa arrastrando los pies y cerró la puerta con tristeza.
Más aún que todo el oscuro horror de los ataúdes y el crespón en la puerta y su familia llorando, Peter fue incapaz de olvidar el horror y el misterio de haberle dicho a su padre que Francis había muerto. Francis era el gemelo de Julian y se parecía a él, estaba enfermo todo el tiempo igual que Julian, pero no era Francis el que había muerto, sino Julian. Incluso cuando bajaron el pequeño ataúd de Julian a la sepultura, mientras su madre y sus hermanas lloraban y gemían y él veía a todos sus parientes de pie con las cabezas inclinadas, Peter seguía pensando que se trataba del ataúd de Francis, y es que Francis no estaba en el entierro, sino en casa, enfermo en la cama, hasta cuando cubrían aquel ataúd con tierra en la sepultura, Peter seguía pensando en Francis.
Esa noche, ya en la cama, recordó de pronto que hacía un año Francis estaba enfermo en cama. Había entrado corriendo en su habitación con la revista Star Western para enseñarle las fotos, se había reído y sentado al borde de la cama, pero Francis le había dado una sonora bofetada y le había dicho que se fuera de allí. Peter nunca pudo entender por qué había hecho eso.
Después de aquello, Peter fue al escritorio del estudio donde su hermana Ruthey guardaba sus estampitas: Ruthey las hacía ella misma, y eran muy bonitas; las vendía en Pascua y Navidad de puerta en puerta para ganar unos peniques, de modo que Peter cogió un montón de estampitas, regresó tranquilamente a la habitación de Francis y, mientras dormía, las colocó alrededor de su cabeza en la almohada, a su lado, incluso a sus pies, por toda la cama, hasta que estuvo rodeado de estampitas. Luego se arrodilló, susurró a las imágenes y salió de puntillas de la habitación. Incluso desde su cuarto volvió a rezar a Dios para que las estampitas hicieran efecto y Francis mejorara.
Cuando Francis mejoró una semana más tarde, Peter pensó que las estampitas habían funcionado y que todo había vuelto a la normalidad.
A sus padres aquello les pareció muy dulce y se rieron, pero Peter no entendía de qué se reían y siguió comportándose como había hecho siempre.
6
Cuando George Martin se levantaba para ir a trabajar por las mañanas, lo hacía a tientas y tosiendo tan estruendosamente que se le podía oír desde la carretera. Bostezaba, gruñía y volvía a toser bestialmente con su enorme caja torácica y a continuación jadeaba, resollaba, se ponía los pantalones, los calcetines y los zapatos, y bajaba las escaleras con un contoneo que hacía temblar las paredes de la casa. Luego irrumpía en el cuarto de baño, empapaba todo de agua, se afeitaba y peinaba, tosía con estruendo una vez más, y por fin salía arrastrando el humo del puro tras de sí, con una expresión de fruncido ensimismamiento matutino, su sombrero en una mano y en la otra un puñado de puros y el Racing Form. Todavía se oía una vez más su tos, al abrir de golpe las puertas del garaje, antes de irse a trabajar.
–La tos de vuestro padre es como un trueno –decía la madre–. No sé cómo un hombre puede toser así y no morir en el acto.
–Bueno –decía Rosey–, supongo que es lo bastante gordo como para aguantar el impacto.
Martin conducía entonces hasta la plaza, aparcaba el coche tras la imprenta y cruzaba las vías del tren hasta la cafetería donde, en compañía de otros hombres de negocios, se tomaba su habitual desayuno.
A Martin se le miraba siempre con un respeto particular que sus conciudadanos parecían reservarle solo a él. Era extraordinario en el hecho de que, aun siendo un hombre de negocios de cierta importancia en Galloway, mantenía en todo momento un perfil bajo entre sus congéneres, o bromeaba y hacía chistes con el brío y la excitación de un niño grande que aún no ha adquirido las ventajas del secretismo, la astucia y el silencio. Era un hombre al que uno podía dirigirse como George porque su actitud no requería que se le llamara señor Martin, pero tampoco se le habría podido llamar «Georgie». La particular dignidad de aquel hombre parecía apreciarse mejor en la forma en que otros se referían a él tratándole llana y simplemente de George, pero con un profundo respeto.
–George es así.
–Un buen tipo, George.
–Tiene sus cosas, pero es buen tipo.
–Recto como él solo.
–Es de Lacoshua, ¿no?
–Sí, creo que vino de Lacoshua. Lleva ya unos años viviendo aquí, pero es allí donde nació.
–Un buen tipo para hacer negocios. Eso me han dicho al menos.
–Oh, sí, George está muy bien.
–Menos cuando pierde a las cartas.
–Supongo que no es fácil ser un buen perdedor y George no es una excepción a esa regla. Pero te diré una cosa sobre George Martin: sería capaz de darte su propia camisa si te viera en un apuro.
–¿Lo dices en serio?
–Sí. Hace un par de años prestó algo de dinero y cuando el tipo se fue a la quiebra, George nunca le dijo una palabra sobre el asunto, y hasta el día de hoy siguen siendo buenos amigos. Resulta que conozco al tipo, ahora ya casi se ha rehecho. Pues George ni siquiera le volvió a mencionar el asunto.
–Bueno, hay gente que se puede permitir hacer negocios de esa manera.
–A George le va bastante bien, pero tiene que trabajar para ganarse la vida. Puedo decirte una cosa más sobre George: apuesta demasiado Me han dicho que últimamente descuida mucho sus negocios. Claro que hablo solo de oídas, no puedo asegurarlo por mí mismo, pero es lo que me han dicho.
–¡Pues es cierto!
–Obviamente, siempre ha jugado bien a las cartas, pero ahora apuesta también a los caballos, ya sabes, y a veces dicen que se pasa ocho horas al día en ese club de Rooney Street. A mí me parece que eso es demasiado. Por supuesto que no estoy seguro de nada, ya os digo que hablo de oídas.
–Bueno, George ha sido siempre un gran apostador. Un amigo mío me habló de esas tremendas partidas de póquer que se jugaban entre bastidores en el teatro Keith hace años, allá por los años veinte, cuando George estaba en el negocio de los seguros.
–Sí, me acuerdo, solo que George ya no trabajaba en el negocio de los seguros por aquel entonces, creo que acababa de empezar con su antiguo periódico sobre teatro, ¿cómo se llamaba?
–El viejo Spotlight.
–Así es, el viejo Spotlight. Sí, se jugaban grandes partidas en aquella época. Creo que el mismo George Arliss estuvo en una de ellas, ¡una partida que duró todo un fin de semana!
–¿George Arliss, el actor?
–El mismo. George Arliss solía venir a Galloway con una compañía. ¿No lo sabías, Henry? ¡Demonios, qué bueno era el vodevil de aquella época! Cuando los hermanos Marx hacían su número de la escalera alta y cien más que ni me acuerdo, cuando cantaba Van Arnam, Ruby Norton, Lydell y Mack, Harry Conley, Olsen y Johnson…
–Me acuerdo de ellos.
–Demonios, yo me acuerdo de todos. En aquella época se celebraban partidas de póquer aquí en B. F. Keith, y George nunca se perdía una. Dicen que era el último en irse a casa y el primero en volver.
Eso comentaban cuando el propio George Martin ya había llegado a su imprenta y se había puesto a trabajar. Encendía su segundo puro de la mañana, se sentaba en su silla giratoria ante el viejo escritorio y miraba con el ceño fruncido los papeles y los asuntos que tenía entre manos. Para entonces, su ayudante Edmund preparaba las dos rotativas, manteniendo su habitual silencio absorto en el que apenas se vislumbraba su alcoholismo taciturno, y el viejo John Johnson, que había sido el operador de linotipia de Martin durante diecisiete años, entraba completamente forrado con un gran abrigo de invierno, un gorro de caza con orejeras, una enorme bufanda de lana y el tipo de zuecos que llevan los granjeros de New Hampshire.
Sobre las diez empezaban a llegar los comerciantes. A esa hora, las máquinas estaban ya a toda marcha, rugiendo con un ruido ensordecedor, y Martin, con unas viejas gafas de montura dorada sobre el puente de la nariz y un jersey de lana gris con botones que le daba un extraño aspecto patriarcal y desgarbado, observaba las enormes galeradas, frunciendo el ceño ante una labor tan infinitamente meticulosa como la propia trama del tiempo. Con su brusca y pasmada mirada de extrañeza, se dirigía a los comerciantes que se le acercaban y los miraba fijamente como si no los hubiera visto en su vida, hasta que decía al fin:
–Hombre, Arthur, buenos días. ¿Cómo se encuentra el muchacho esta mañana?
–Muy bien, George.
–¿Viene ya ese cargamento de papel?
–Claro, George. Solo he venido a ver lo del próximo sábado por la noche.
Sobre las once, aparecía tambaleándose el cojo Bannon, miraba a su alrededor y saludaba a Martin por encima del estruendo de las rotativas. Sacaba con un movimiento brusco un fajo de papeles de su deforme abrigo, y se dirigía tambaleándose hacia la máquina de escribir. Luego, con los ojos en blanco, el suplicante cuello en tensión, se dejaba caer en la silla y se balanceaba colocando el papel en el rodillo, hasta que, de repente, de todo aquel atormentado tumulto de carne, con todos sus pensamientos alborotados y la mente ofuscada por el calor de su tremenda inteligencia, aporreaba las teclas y sobre la página aparecían estas pulcras, sobrias y convencionales palabras:
Galloway, 3 de noviembre – El diputado Frank Grady, candidato a la alcaldía, anunció hoy que apelará la decisión del juez del Tribunal de Distrito James T. Quinn, quien desestimó ayer una demanda de Grady sobre los registros de costes de ingeniería del proyecto de la calle Spool, alegando que se había tramitado de forma indebida…
Jimmy Bannon, paralítico espástico, era editor del pequeño semanario político que imprimía Martin. Aunque se tambaleaba y retorcía día y noche, aunque comía solo y vivía con una hermana anciana, a pesar de tener que soportar las miradas de curiosidad y aflicción de los habitantes de Galloway cuando se tambaleaba borracho por las calles, y de que su vida no era más que una sucesión de violentas sacudidas y torceduras de cuello, se decía de Jimmy Bannon que era uno de los hombres más astutos de la ciudad, que sabía más que nadie sobre el ayuntamiento y que para ganarse la vida le bastaba revelar una décima parte de la información que tenía sobre todos los políticos que habían ocupado algún cargo durante los últimos veinticinco años en Galloway.
Jimmy Bannon tenía carné de conducir y lo utilizaba, y cuando la gente veía pasar su coche zigzagueando lentamente por la calle, con aquel conductor retorciendo la cabeza e inclinándose sobre el volante, se miraba incrédula. A menudo hacía sonar el claxon si veía a alguna chica guapa en la acera y lanzaba gemidos libidinosos con un arrebato angelical.
Aquellas mañanas en que se sentaba frente a la pobre máquina de escribir y la aporreaba sin piedad con sus puños agitados y temblorosos, babeando sobre las teclas, Martin y Edmund y el viejo John Johnson se miraban con una compasión y una pena particulares. Allí estaban aquellos cuatro hombres trabajando por la mañana, cada uno en su propia tarea, todos viejos amigos desde hacía años. Entre ellos se había generado un innombrable sentimiento de hermandad que encontraba su centro más profundo en la persona e increíble situación de Jimmy Bannon. Los hombres sufren porque están hechos para sufrir, pero allí estaba Jimmy Bannon, caricatura feroz y resumen de sus vidas, todas las mañanas, codo con codo.
Uno de los amigos más antiguos de Martin era Ernest Berlot, un barbero que en cierta época había amasado una fortuna en el negocio del teatro y la había diseminado por doquier en una tremenda orgía de gasto y juego y buena vida, hasta perderlo todo y regresar, ya viejo, a su antiguo oficio de barbero. Pero, por extraño que parezca, incluso entonces había seguido con sus salvajes y bulliciosas costumbres, ya que era un hombre de fuerte vigor natural. Cuando Martin lo conoció, protagonizaron juntos durante años toda una larga serie de memorables farras que seguían recordando todos los patrones de barcos pesqueros, gerentes de hoteles, camareros y propietarios de las casas de juego de Nueva Inglaterra. Pero Berlot había envejecido de pronto y se había convertido ahora en un viejo melancólico. Cuando Martin se dejaba caer por su barbería a primera hora de la tarde para cortarse el pelo o charlar un rato, se miraban con esa tristeza particular que sienten los viejos amigos después de muchos años de hermosa amistad.
–Aquí llega George –decía el viejo Berlot, volviéndose hacia Martin con ojos cansados, sin esbozar una sonrisa en su rostro vencido, mirándolo solemnemente y con afecto profundo.
–Ahí estás, viejo réprobo. Te he estado buscando por todas partes –exclamaba Martin.
–¿Buscándome por todas partes? Ya sabes dónde estoy.
–¿Aquí? –decía Martin, incrédulo, mirando la barbería con toda su batería de lociones, espejos brillantes, viejas escupideras ornamentadas, plantas en macetas junto a la ventana y antiguas sillas de barbero–. No esperaba encontrarte aquí. He venido como último recurso. Te he estado buscando por todas partes, me pasé por el Jimmy Sullivan’s, y por el Golden Moon, y en Picard’s pregunté a todo el mundo si te habían visto y, Dios, ¡no te había visto nadie!
–No seas bromista, George. Ya sabes que no bebo.
–¿Qué quieres decir, Ernest? Al final fui al Frontier Club pensando que te encontraría borracho en la trastienda, pero tampoco estabas allí. Dónde diablos estará Ernest, me dije. ¿Tal vez en el Charley’s de Lawrence?
–Estás loco, George.
–¿Por qué? ¿Qué quieres decir, Ernest? –Y cuando la torpe broma estaba agotada por completo, Martin se reía a carcajadas, daba una palmada al viejo Berlot en su encorvada y melancólica espalda y le ponía un puro en la mano.
–Córtame el pelo, viejo cabrón –exclamaba–. No puedes decir que no sea tu amigo. He venido todos estos años a cortarme el pelo y no me he quejado ni una sola vez.
–¿Cómo que no te has quejado ni una sola vez?
Y mientras Martin se reía a carcajadas en la silla de barbero, el viejo Berlot untaba la cara de su viejo amigo de crema de afeitar y la amasaba devotamente con sus enormes manos en un recogimiento melancólico y afectuoso, sin dejar de fruncir el ceño y sacudiendo la cabeza mientras Martin continuaba con sus torpes bromas, y el resto de los clientes de la barbería sonreían a los viejos amigos.
Cuando Martin salía de la barbería, siempre le invadía una extraña tristeza, y pensaba para sí: «Qué viejo está. ¡Dios mío! Pensar que todo se queda en nada, qué corta que es la vida. Y yo también estoy envejeciendo. Dios mío, quién puede saber las cosas que la gente ha conocido y las que se han olvidado en todos estos miles de años. Qué poco duran las cosas, un chasquido de dedos y se acabó todo».
A primera hora de la tarde, Martin acababa con sus obligaciones laborales y se iba a su casa de apuestas para apostar a los caballos. En ocasiones, sobre las dos de la tarde, un viejo sacerdote llamado padre Mulholland entraba en su establecimiento para encargarle la impresión de los sobres de la colecta, los membretes y otros asuntos relacionados con su parroquia. Era un anciano alto y venerable que había estado vinculado a una parroquia de Lacoshua y había conocido a la madre y al padre de Martin hacía mucho.
–Algún día me entenderás, George –le decía cuando discutían sobre religión–. Tu madre fue una de las mujeres más devotas que he conocido, y el padre de tu madre, John Kernochan, también fue un hombre de Dios donde los haya, un hombre verdaderamente religioso en su tiempo.
–¡Un momento, padre! ¿No se está pasando un poco? Usted no pudo haber conocido a John Kernochan. Veamos, el viejo John murió en 1880 o algo así, ¿no es cierto?
–George, te olvidas de que soy un hombre muy viejo –decía el padre Mulholland frunciendo los labios con ironía–. No pareces darte cuenta de que llevo ochenta y tres años caminando por la tierra y sesenta y un años al servicio de Dios.
–¡No me diga! –exclamaba Martin con asombro, quitándose el puro de la boca–. Y yo que creía que solo tenía usted setenta años.
–Cuando tu madre se casó con tu padre, Jack Martin, lo hizo con un buen hombre, pero no era un hombre religioso. Aun así, siempre pensé que más tarde, como consecuencia de su unión, se convertiría en alguien muy devoto. Ya ves –se reía el viejo cura, golpeando a Martin en el brazo–, ¡ya ves que es cierto! Y ahí estás tú, un hombre que anhela a Dios y su luz. Ya lo creo. Y tus hijos, los pequeños, el pequeño Michael, Peter, Ruth y el joven Francis, todos ellos tienen madera de espléndidos católicos y ciertamente de espléndidos cristianos.
–Es cierto, padre, pero déjeme preguntarle otra vez: ¿De verdad cree que los volverán mejores un poco de agua y unas palabras en latín? Usted dice que soy un hombre que anhela a Dios, y ¿no es eso más de lo que se puede decir de mucha gente que ambos conocemos? ¿Acaso necesito un documento oficial para demostrar que soy cristiano? Quiero hacer el bien y ser bueno… ¿no basta con eso?
–Ya lo hemos hablado muchas veces, George, y nunca nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? –El viejo sacerdote levantaba la vista con una suave sonrisa piadosa y sacudía la cabeza con un temblor lento, senil y maravilloso–. Eres un tipo testarudo, George, ya lo creo.
–A ver –decía Martin, extendiendo las manos–, déjeme que se lo plantee de esta manera. Si yo fuera agricultor, araría mi tierra y pensaría en Dios como mi único testigo. Pues lo mismo, como impresor, vivo en esta ciudad entre esta gente, aro la tierra que tengo, este negocio, y Dios sigue siendo mi único testigo. No entiendo que la Iglesia pueda interponerse entre un hombre y su Dios sin romper de alguna manera ese contacto directo. Mire estos sobres de la colecta… Ya me entiende, padre, que solo hago esto por amor del debate…
–¡Por supuesto, George!
–Entonces eche un vistazo a estos sobres de la colecta. Por supuesto que comprendo que la Iglesia no es autosuficiente, no es un negocio, necesita las contribuciones de sus feligreses y simpatizantes, y todo lo demás. Pero ¿acaso no ha visto muchas veces como estas cosas se explotan y corrompen? Estoy seguro, padre Mulholland, de que en sus sesenta años como sacerdote debe de haberlo visto.
–Lo he visto.
–Bueno, ¿y qué?
–Los sacerdotes son los representantes de Dios, pero también hay sacerdotes sin cuya perspicacia para los negocios, sin cuyos incansables esfuerzos, no habría Iglesia. Ya sabes que cuanto más alta es la posición del sacerdote, más cerca está del político. Lo sabes bien.
–No, no lo sabía tan claramente.
–Algún día, George, te contaré la historia del cristianismo moderno. Es una historia larga y compleja, en la que hay mucho de alta política –El padre Mulholland fruncía los labios en una reflexión pedagógica–. Pero ahora quiero preguntarte una cosa: si fuera necesario que hubiera dos sacerdotes mundanos para lograr un sacerdote genuino, devoto y semejante a Dios, ¿no crees que el cambio merecería la pena? Recuerda al gran padre Connors en Lacoshua. ¿Acaso no vale la pena?
Martin sacudía la cabeza con asombro.
–Sí, por Dios, valdría la pena. El padre Connors. Sí, sí. Fue un gran cura. Solo hay un sacerdote que conozco que lo supera. Y ese es usted, padre, y lo digo sinceramente, créame.
–¡Vamos, vamos! Hace solo un minuto te burlabas de mis sobres corruptos.
–No, eso no es cierto. ¡Lo decía solo por discutir! Quiero comentarle algo: usted ve a sus feligreses en la iglesia los domingos por la mañana, recibiendo la Sagrada Comunión, regresando a sus asientos con mucha devoción. Pero mientras usted se queda tranquilo en su casa los sábados por la noche, padre, yo los veo en las calles y en los salones, ¡y no hay nada santo en ellos! ¡Oh, es su actitud en la iglesia la que me molesta! No sé de dónde la han sacado. ¿Qué hay de eso, entonces, padre Mulholland? ¿No admite que hay un poquito de hipocresía ahí?
Y Martin se reía a carcajadas, empujando al viejo eclesiástico y mirándole ansiosamente a la cara para detectar algún signo de incomodidad.
–George –respondía el padre Mulholland–, George, creo que te consideras un filósofo. No voy a responder a tu pregunta. Es más, voy a dejar que pienses en esa pregunta tú solo.
–Pensaré en ello, padre, pero ¿a qué conclusión llegaré?
–¿A ti te parece –decía el viejo padre, poniéndose cuidadosamente un viejo y maltrecho sombrero, mirando a Martin con un brillo de alegría en los ojos– que esos amigos nuestros a los que describes seguirán, como dices, en la misma disposición el domingo?
–En ese momento, padre, estarán muertos para el mundo. Lo sé.
–Pero no muertos para Dios, evidentemente, porque todos van a la iglesia por la mañana.
–Así es. Pero solo porque les remuerde la conciencia.
–Mi querido George –se reía el viejo sacerdote, agarrando a Martin por el brazo y sacudiéndole suavemente–, estás discutiendo contigo mismo, no conmigo. Te voy a dejar a solas con tu conciencia y me voy a marchar.
Y le daba suavemente una palmada en el hombro y lo miraba con su enorme y expresivo rostro benevolente. Se marchaba con un alegre gesto de la mano y salía a la calle, agachándose en el umbral de la puerta para pasar. Martin observaba su partida con pena y asombro, porque era un hombre tan viejo, una persona tan rara y maravillosa, y un sacerdote además.
Había algo en el corazón de Martin que nunca cesaba en su asombro y su pesar. Había días en que todo le parecía bañado en una luz mortecina, en que se sentía como un anciano inmóvil en medio de esa luz, mirando a todas las personas y cosas de este mundo con una mezcla de pesar y alegría. Los hombres le veían reír y mascar puros y hablar excitado y enojarse, pero nunca le veían en sus lúgubres soledades cuando se ahogaba en aquella tristeza inefable. Por su parte él veía a los hombres engañarse unos a otros, los veía despreciarse todos los días, y también el desconcierto en sus ojos, en un ciclo cerrado de ira, carcajadas, malicia, odio, asco y hastío. De pronto, sin transición, abrazaba la vida de nuevo y corría benévolo, alegre, a través de ella, para caer otra vez en una melancolía mórbida, casi perversa, en la que se ennegrecía de odio y desprecio. Pero en cuanto volvía a estar solo, a la antigua luz de su más profunda comprensión, veía de nuevo todas estas cosas, se apartaba de ellas, con infinito y viejo pesar, se cuestionaba todo y lamentaba y sufría en soledad.
«Así son las cosas», pensaba. «Así es la vida. ¡Qué extraña es! Tan particular, tan breve, solo Dios sabe lo que es.»
En esos momentos, contemplaba melancólico a sus hijos y se preguntaba qué era aquello que entretejía y entretejía tantos misterios sin descanso.
También era un hombre vivaz. En el Jockey Club, cuando extendía sus impresos sobre la mesa, sorbía un vaso de cerveza fría y espumosa, se relamía los labios, encendía un puro recién cortado y se zambullía en sus números con un entusiasmo absorto. Por la tarde regresaba a casa y comía por tres. Y más tarde, por la noche, mientras se debatía entre ir de farol o subir la apuesta, se fumaba su puro, jugueteando con las fichas y sonriendo al otro con picardía.
De ese modo le agradaba a Martin pasar los días y las noches.
7
Cierta primavera, el taciturno joven Francis Martin descubrió que se había enamorado. Tenía diecisiete años, acababa de terminar el último curso de bachillerato y pensaba vagamente en ir a la universidad en el futuro.
Ella se llamaba Mary y era una belleza irlandesa de pelo negro y rizado. Bastó una sola mirada suya, para pararle a Francis el corazón. Él sabía que ella siempre le sostendría con esos ojos suyos y que, de alguna manera, se burlaría también por ello.
La conoció en el instituto, en una clase de literatura en la que ella se sentaba en diagonal frente a él y jugaba con sus rizos en las tardes soñolientas. Él era el alumno más brillante de la clase y, al poco tiempo, ella empezó a jugar con sus rizos mirándole a él en esas tardes de amor e inquietud que en ningún otro lugar son tan dulces como en las aulas de los institutos.
–Francis, léenos el soneto veintinueve –sugería distraída la orgullosa y anciana profesora. Se acercaba el final de la hora, la hora de la poesía y de los persistentes sentimientos de «belleza y verdad». Al fondo de la clase los chicos dormitaban huraños. En la parte delantera de la clase estaba el alto y enjuto Francis, rodeado de chicas.
Francis leía de forma precisa y muy madura:
Cuando en desgracia ante la fortuna
y la mirada ajena, solitario lloro mi exilio,
y turbo al sordo cielo con mis inútiles gritos
me miro a mí mismo y maldigo mi sino…
–¡Francis! ¿Qué es eso de «sorrrdo cielo»?
–Sí, señorita Shaughnessy. Creo que así era la pronunciación isabelina.1
–Bueno, lo comprobaremos –sonrió soñadoramente la anciana–. Y, clase, quiero que tomen nota de cómo Francis tiene sus propias opiniones sobre poesía.
Los chicos del fondo de la sala se miraron unos a otros con indiferencia.
Francis continuó:
Mientras con estos pensamientos me desgasto
felizmente pienso en ti…
Y allí, dirigidos hacia él desde el centro de unos rizados cabellos, aparecían los oscuros ojos hechizantes de su amada Mary…
En la poética tarde primaveral, él tomaba prestada la bicicleta de su hermano, y pedaleaba lentamente hacia la casa de ella con su aire severo e invencible. Vivía en la parte sur de Galloway, en una vieja granja destartalada a orillas del río Concord. Y cada vez que doblaba en la carretera y se acercaba deslizándose sobre los blandos neumáticos de goma hacia aquel lugar con sus enredaderas sobre el porche y sus árboles caídos, con el oscuro río más allá y su aura de sencillez pastoral, nunca dejaba de sentir un hechizo temible. En ocasiones apenas era capaz de controlar su excitación, y más de una vez se detuvo tambaleándose junto a la valla.
Sus hermanos, aquellos granjeros jóvenes de aspecto rudo que le llamaban Frank y que estaban siempre sentados en la suave oscuridad del atardecer trabajando y contando historias, no tenían ninguna importancia para él.
–¡Eh, Frank! –decían.
–Ahí llega el viejo Frank.
Frank subía entonces al porche, donde Mary estaba sentada con su madre y unas cuantas hermanas pequeñas en unas hamacas chirriantes, y permanecía en tensión, apoyado contra un poste en la oscura silueta de las enredaderas.
–Francis, me parece que cada día estás más flaco –le decía la complaciente madre, cosa que agradaba a Francis, pues daba a entender que alguien como Mary debía alimentarlo y cuidarlo.
Con la misma complacencia, Mary lo observaba en sonriente silencio.
Más tarde, cuando se quedaban solos en el porche y todos se preparaban para irse a la cama, Francis decía:
–Mira qué luna. Nunca está más hermosa que aquí, en el sur de Galloway.
–Oh, tú y tu poesía.
–Bueno, ¿de qué hablamos?
–No lo sé, no me preguntes.
Entonces Mary se ponía a cavilar voluptuosa, taciturna, con el labio pesaroso y unos ojos oscuros e impenetrables.
–¡Dios mío, qué ojos tienes!
–¿Qué pasa con mis ojos?
–Son tan bonitos, te lo digo en serio.
–Siempre dices lo mismo, Francis. Míralos, míralos –y al decir aquello Mary abría mucho los ojos y miraba cómicamente a Francis, y un poco cruelmente también. Él la amaba más que nunca cuando lo trataba como a un tonto.
Nunca quiso besarla porque era demasiado voluptuosa: sus labios eran demasiado suaves y carnosos cuando los rozaba con los suyos, su mano alrededor de su cintura palpaba sin querer demasiada carne suave y bien formada. Eran cosas en las que no se atrevía a pensar porque la amaba como si fuera un ángel. Oscuramente, con una amarga melancolía, quería pasarse el resto de su vida viéndola enfurruñada y melancólica. Eso molestaba a Mary.
–Bésame, Francis. Eres un pesado.
Y luego, cuando la noche se hacía más fría, él la cubría con su abrigo y la abrazaba con la mirada perdida en la oscuridad. La voz de ella se tornaba ronca, una leve sonrisa asomaba a la comisura de sus labios, y mientras hablaba le miraba de vez en cuando con aquellos ojos. Él le devolvía fijamente la mirada, para asegurarse de que empezaba a aburrirla y, a la vez, de que despertaba su curiosidad.
–Francis, eres muy inteligente, ¿verdad? Algún día llegarás lejos. ¿Qué vas a hacer?
–No lo sé, pero sé que ganaré mucho dinero.
–Qué raro eres. Me pregunto cómo sería estar casada contigo. ¿Qué harías?
–¿Qué haría yo?
–Sí. ¿Sabes algo sobre las mujeres, sobre el amor?
–De momento no estoy interesado en eso, quiero decir, por ahora.
–Ya sé que no. Eres raro. Eso es lo que quiero decir.
–Mary –respondía él–, mírame.
–¿Por qué?
–Quiero ver tus ojos.
–Otros chicos quieren caricias, pero tú solo quieres mirarme a los ojos.
–¿Qué otros chicos? –preguntaba Francis un poco acalorado.
–He tenido otros amigos antes de conocerte, ¿o qué te creías?
–Claro. Mary, si estuviéramos casados, nosotros…
Pero nunca le lograba explicar que quería pasarse el resto de su vida observándola, escudriñando sus estados de ánimo, alimentándose de sus oscuros mohínes.
–¿Qué haríamos?
–Estaríamos juntos, ¿no?
–Bueno, naturalmente.
–Lo que quiero decir es…
–Anda, vete a casa, Francis; estás loco. Mañana no voy a ir al instituto, voy a fingir que estoy enferma. Ven a verme el jueves por la noche.
–¡El jueves! Eso es casi una semana.
–Te escribiré una carta esta noche y Jimmy te la dará en el instituto. Ahora vete a casa, tengo sueño, quiero irme a dormir.
–De acuerdo, Mary. ¿Qué escribirás en la nota?
–¿Cómo quieres que lo sepa? Aún no la he escrito.
Y entonces Francis se marchaba tímidamente, volviéndose para verla entrar en la casa con su perezosa tristeza, bostezando, abstraída, cansada de él y de todo. Era entonces cuando más la quería.
Pedaleaba de vuelta a casa en bicicleta por los campos oscuros, parándose siempre cerca del cementerio para apoyarse en el manillar y meditar sobre la visión de su amada Mary. Desde lo alto de la colina se veía su casa junto al río, frente al silencioso y lento Concord que Thoreau había contemplado cien años atrás y que ahora contemplaba Francis con el especial embeleso de su intenso y mórbido amor. Ahí estaba ella en la casa, moviéndose a su manera taciturna e insatisfecha, y la luz que se acababa de apagar era la de su dormitorio; ahora estaba en la cama y miraba fijamente en la oscuridad con su mohín encendido. Francis pedaleaba entonces de vuelta a casa meditabundo, persiguiendo los pensamientos de Mary hasta todos sus más oscuros recovecos.
A la mañana siguiente recorrió los pasillos del instituto buscando al chico, Jimmy, que le iba a traer la nota de Mary. Llegó treinta minutos antes de la hora; no había ningún Jimmy por allí, apenas había estudiantes, solo un viejo conserje barriendo los pasillos. Cuando los alumnos empezaron a llegar en grupos risueños, Francis se quedó de pie junto a la puerta principal, escrutando todas las caras. Jimmy vivía al lado de Mary, tenía acceso a su milagrosa presencia si ella quería entregarle alguna nota, la veía todos los días moviéndose por sus ventanas o en el patio… para Francis no había un Jimmy más afortunado que aquel en todo el mundo.
Por fin llegó el muchacho, con una nota en la mano.
–Hola Francis, Mary Gilhooley me dijo que te diera esta nota.
–¿Una nota? –preguntó Francis alzando una ceja–. ¿En serio? Déjame verla.
Y en el mismo instante en que el pequeño estudiante de primer grado se perdió de vista, Francis se alejó con la nota en el bolsillo y bajó corriendo a su taquilla a grandes zancadas hambrientas; y allí, en medio de los gritos y el estrépito de los otros muchachos, leyó la nota en secreto reverencial, mirando a su alrededor con un asombro mudo, como si hubiera en ella un poder que lo elevara sobre la superficie de un mar enloquecido y cubierto de algas, hasta un cielo indescriptible.
Querido Francis,
Qué cansada estoy, casi no puedo abrir los ojos. En estos momentos estoy viendo a Jimmy desayunando en la puerta de al lado, así que supongo que ya casi estará listo para ir al colegio. Bessie pasará aquí el día conmigo y escucharemos la radio. Pensaré en ti cada vez que pongan algo bonito.
Con todo mi amor,
MARY
Durante las clases de la mañana, Francis sacó varias veces la nota del bolsillo y examinó en busca de señales en el movimiento y forma de las letras, en la presión de la pluma sobre palabras clave como «querido» y «en ti» y «amor». Le pareció percibir una presión especial sobre la palabra «todo» en «todo mi amor». Ninguno de los musicales versos de Shelley ni de Shakespeare le parecieron tan envueltos en unas tinieblas tan persistentes, raras y sombrías como aquellas. Colocó la nota abierta sobre una página de poesía, y la fue comparando durante horas entre las líneas.
Enfermo y agotado de amor, compró un regalo de cumpleaños para Mary en una joyería de Galloway –un collar sencillo de perlas lisas– y lo colocó delicadamente en una caja de terciopelo rojo. En una dulce tarde de mayo, salió de nuevo en bicicleta con todo su porte severo y melancólico, y cruzó la ciudad pensativo, sombrío muchacho inescrutable y enloquecido por la brujería de su misión.
Aquella noche de su cumpleaños, una noche que nunca olvidaría, llegó a la vieja granja y le recibieron los hermanos.
–¡Hola, Frank! ¿Andas buscando a Mary?
–Acaba de salir a dar una vuelta con Chuck Carruthers. Ya conoces al viejo Chuck, el jugador de fútbol.
–Vino en un Ford descapotable.
–¿Y adónde fueron? –preguntó Francis tímidamente.
–Se fueron por ahí.
–Volverá, Frank. Siéntate, ponte cómodo.
–No –respondió Francis en voz baja. Luego miró a sus dos hermanos desde su bicicleta con un aire de fría indiferencia–. Por cierto, cuando vuelva, dadle esto, ¿queréis? Y les entregó el estuche con el collar de perlas.
Ellos le siguieron y gritaron «viejo Frank», pero él se alejó a toda velocidad por la carretera, lejos de su casa, lejos del pueblo, hacia los oscuros bosques que se extendían frente él.
Llegó hasta el puente del ferrocarril y se quedó mirando las aguas. Había unas niñas gritando en la orilla y chapoteando en el agua. Oyó que alguien gritaba.
–¡Fran-cis! ¡Eh, Fran-cis! –una llamada misteriosa.
Y era Mary. En la orilla vio un Ford descapotable y a la propia Mary saludándole y sonriendo. Un muchacho alto y fornido sonreía en bañador a su lado mientras se secaba el pelo con una toalla.
Francis se bajó de la bicicleta y fue hasta la orilla por un sendero que discurría entre los arbustos. Se acercó despacio, con tristeza, mientras Mary caminaba hacia él con una petulancia despreocupada y perezosa.
–No sabía que ibas a venir esta tarde –dijo con aire huraño–. ¿Por qué no me avisaste?
Él se quedó inmóvil, mirándola desde el fondo de aquella soledad furiosa e inútil. Podía ver sus labios fruncidos, sus ojos oscuros y ardientes, el pelo alborotado a un lado de la cara a causa de la brisa.
–Es tu cumpleaños –dijo con desgana–. Pensé en darte una sorpresa.
–Pero deberías avisarme siempre. A veces tengo otros planes.
–Da igual, no importa –susurró furioso con los dientes apretados, y se dio la vuelta para cerrar los ojos y pensar. De pronto se dio cuenta de que la había asustado con aquella súbita muestra de rabia contenida, y se volvió con una sonrisa y dijo–: Lo siento, tendría que haber avisado.
Ella le miró con curiosidad.
Un segundo después, él caminaba tras ella hacia la orilla, donde estaba el coche. Oscurecía y el chico había encendido los faros mientras se vestía detrás de la puerta abierta.
–Salid del agua –gritó Mary a las niñas dando un taconazo–. ¡Cissy! ¡Maggie! Como no salgáis ahora mismo, se lo diré a mamá.
–Eres una miedica –gritó el chico vistiéndose–, un día de estos te voy a tirar al agua, así aprenderás a nadar
–¡No, no, no! –chilló–. Me da miedo ahogarme, me da mucho miedo –y se agachó rápidamente para ahogar una risita encantada.
Francis la miró con asombro.
–Lo digo en serio, Francis –continuó ella, volviéndose hacia él con un movimiento de cabeza–, me da pánico ahogarme, desde que el niño Crous se ahogó el verano pasado. Tendrías que haberlo visto cuando lo sacaron. Yo estaba allí. Le encontró mi padre. Me da pánico.
–Entonces no deberías ir a nadar –dijo Francis con decisión, casi como si hablara consigo mismo.
Durante los minutos siguientes permaneció en silencio mirando a Mary y escuchándola hablar con las niñas, observando cómo las secaba con la toalla de un modo enérgico y maternal que le producía unas punzadas de indescriptible soledad en el corazón. «Mary, Mary», repetía en voz baja enmarcando las palabras con los labios en una suave súplica. Quería tomarla en sus brazos y alejarse, llevársela tan lejos como pudiera hasta llegar a algún lugar donde no hubiera nadie en absoluto y reinara un oscuro silencio.
–Mary –dijo en voz alta, sobresaltado.
Ella volvió su oscura mirada hacia él.
–Ven conmigo en la bici. Daremos un largo paseo.
Y le puso la mano en el hombro muy levemente, con los dedos crispados.
–Íbamos a ir a tomar un helado a Bill’s –gritó alegremente–. Y también patatas fritas. Están buenísimas. Ven con nosotros si quieres.
–Si tuviera un coche te llevaría a Bill’s todas las noches –dijo suavemente.
–Oh, no seas celoso, Francis, no es propio de ti.
–No estoy celoso –respondió él con un pequeño resoplido.
–Bueno, di algo –gritó ella de repente.
–No sé, creo que me iré a casa, creo que eso es lo que haré, irme a casa.
–Como quieras.
–Eso es lo que quiero –se dijo a sí mismo en voz alta, tanteando la bicicleta y dando la vuelta con tristeza.
En ese momento, Chuck, que había terminado de vestirse y peinarse en la orilla, apareció frente a ellos bajo la brillante luz de los faros. Se acercó con paso ágil y orgulloso sobre la arena, un atleta grande, sano y campechano, con su sonrisa ingenua y su aire apuesto y despreocupado.
–Hola, Martin –saludó–. ¿Te vienes a dar una vuelta?
–No, tengo que ir a un sitio.
Chuck tiró la toalla a Mary y soltó una carcajada, gritando:
–¡Bueno, vamos, no nos vamos a quedar aquí toda la noche! Vamos, chicas, ¡subid al coche!
Mary subió corriendo, gritándole algo a Francis que este no llegó a oír, y en un abrir y cerrar de ojos Chuck había arrancado el motor.
Francis se apresuró a alejarse, empujando su bicicleta por el sendero con un profundo sentimiento de espanto y decadencia en el corazón.
El coche empezó a avanzar por el viejo y sucio camino, y en un momento sus faros alcanzaron los arbustos por donde él caminaba. Se dio cuenta entonces de que su desdichado cuerpo a la fuga no tardaría en verse expuesto a la vista de todos y se arrojó bruscamente al suelo con su bicicleta y aguantó la respiración con los brazos abiertos sobre la hierba, en la oscuridad.
Oyó el coche que subía lentamente por la carretera, y la voz de Mary que exclamaba en la noche tranquila:
–¿Dónde está Francis? ¡No lo veo por ninguna parte! ¡Ha desaparecido! ¿Dónde está?
–¡Tal vez sea un campeón de ciclismo! –gritó el jugador de fútbol, y un momento después ya solo se oía el ruido del coche a lo lejos y el suave canto de los grillos a su alrededor.
Francis permaneció un buen rato tendido en la hierba, hasta que por fin recobró el sentido común. Comprendió que estaba tirado en medio del bosque, bajo una bóveda de temible oscuridad y que allí no había más que grillos. Miró a su alrededor apoyándose en una rodilla, presa de una soledad maravillada y delirante.
En el mismo estado de semilocura, se levantó, se subió a la bicicleta y comenzó a avanzar por el sendero, girando hacia la carretera y pedaleando con la misma sensación de asombro. No podía creer lo que acababa de ocurrir, intentaba ignorarlo. «Pensaré en ello más tarde», dijo distraídamente, y se quedó mirando el paisaje y las ramas bajo las que se deslizaba a toda velocidad.
Aceleró el ritmo y pasó por delante de la vieja y destartalada granja en la que vivía Mary algo más animado y pensando en lo que haría mañana en casa después del instituto, pero los dos hermanos de Mary estaban allí, fumando en la oscuridad de los escalones del porche.
–Frank –le llamaron–. Mary ha ido a nadar al puente del ferrocarril. Acabamos de enterarnos.
–¿La has encontrado, Frank?
–Sí –dijo Francis pedaleando a su lado–. Está nadando… ¡Y ojalá se ahogue! –añadió con un grito sordo que no pudieron oír a esa distancia. Al instante se le humedecieron los ojos y regresó a casa llorando.
Cuando llegó, guardó la bici y se metió en su habitación. Comenzó a pasear arriba y abajo, estaba decidido, no quería volver a verla, y trató de pensar en otras cosas, pero de pronto no podía sobreponerse a la idea de que Mary le había estado buscando mientras él yacía escondido entre los arbustos.
La oía decir una y otra vez: «¿Dónde está Francis? ¡No lo veo por ninguna parte! ¿Dónde está Francis? ¿Dónde está Francis? ¿Dónde está Francis?».
…..
De modo que ahí estaba el joven Francis, tejiendo el capullo de su adolescencia atormentada. A su alrededor todo era aspereza. Esperaba su momento y aguardaba con triste paciencia a que la vida se abriera para él. Era un joven pensativo, insatisfecho, un lector solitario como hay tantos en Estados Unidos, diseminados de forma dispersa y casi trágica por pueblos y ciudades: un muchacho fácil de herir, expuesto al insulto y al desprecio, demasiado sensible en su reflexiva soledad como para soportar las rudas payasadas, los chistes, la brutalidad animal, el salvaje descuido de un país violentamente rapsódico en su chillona juventud. Se sentía solo y temeroso y a veces también despechado, diferente del resto de los muchachos de su edad, que generalmente se pasaban el día en heladerías, en las esquinas de los drugstores, en los campos de atletismo, yendo al cine y bailando. Era diferente de ellos y estaba orgulloso de serlo.
Con diecisiete años, a veces volvía a casa de la biblioteca por la tarde con unos cuantos libros bajo el brazo, o daba paseos solitarios a medianoche, o se sentaba en su ventana a leer después del colegio, o se tomaba una coca-cola en la cafetería de la esquina con una melancolía absorta, pero haciendo continuamente equilibrios entre la vida y la muerte, tropezando con mil estados de ánimo entre el horror y el odio, viéndose a sí mismo pasar por todas las filosofías, sectas y facciones, experimentando el abatimiento de muchos héroes: Jean Valjean, el príncipe Andréi Bolkonsky, Ana Karenina, Greta Garbo, Byron, Tristán, Hedda Gabler.
Iba a la biblioteca y se pasaba la mañana leyendo reflexivamente varias biografías. De vez en cuando levantaba la vista con una sonrisa de satisfacción pero algo apocada. Al mediodía, se quedaba en Daley Square contemplando a los habitantes de Galloway con un placer secreto y una sensación de comprensión madura. Incluso cuando su padre pasaba entre aquellas personas, caminando con lentitud rumbo a su almuerzo y conversando con otros hombres de negocios bajo la ondulante luz del sol, él lo observaba en secreto desde el umbral de la puerta. Incluso entonces Francis se llenaba de un extraño placer y de la creencia de que era el único mortal de la ciudad que había comprendido el aterrador significado de la vida y la muerte.
* * *
LA CIUDAD PEQUEÑA, LA GRAN CIUDAD de Jack Kerouac
Traducción de Andrés Barba
Cortesía Anagrama