Nací en San Francisco en 1876. A los quince años era un hombre entre hombres, y si me sobraba un céntimo, lo gastaba en cerveza en lugar de dulces, porque pensaba que era más varonil comprar cerveza. Ahora, cuando casi he duplicado mi edad, estoy en busca de la infancia que nunca tuve, y soy menos serio que en cualquier otro momento de mi vida. ¡Supongo que la encontraré! Casi lo primero que comprendí fueron las responsabilidades. No recuerdo que me enseñaran a leer ni a escribir (podía hacer ambas cosas a los cinco años), pero sé que mi primera escuela fue en Alameda antes de irme a un rancho con mis padres y, como ranchero, trabajar duro desde los ocho años.
La segunda escuela donde intenté aprender algo de cultura con éxito irregular fue en San Mateo. Cada clase me sentaba en un pupitre separado, pero había días en que no nos sentábamos, pues el maestro solía emborracharse, y entonces uno de los chicos mayores le pegaba. Para compensar, el maestro pegaba a los chicos más pequeños, así que pueden imaginarse qué clase de escuela era. No había nadie de mi familia, ni relacionado conmigo de ninguna manera, que tuviera gustos o ideas literarias; lo más probable es que mi bisabuelo fuera galés, conocido como “Priest” Jones en la zona rural, donde su entusiasmo lo llevó a difundir el Evangelio.
Una de mis primeras y más fuertes impresiones fue la de la ignorancia ajena. Había leído y absorbido la “Alhambra” de Washington Irving antes de cumplir nueve años, pero nunca pude entender cómo era posible que los demás rancheros no supieran nada al respecto. Más tarde concluí que esta ignorancia era propia del campo y pensé que quienes vivían en las ciudades no serían tan tontos. Un día, un hombre de la ciudad llegó al rancho. Llevaba zapatos relucientes y un abrigo de tela, y sentí que era una buena oportunidad para intercambiar ideas con una mente iluminada. Con los ladrillos de una vieja chimenea caída, había construido mi propia Alhambra; torres, terrazas y todo estaba completo, e inscripciones con tiza marcaban las diferentes secciones. Allí guie al hombre de la ciudad y le pregunté sobre “La Alhambra”, pero era tan ignorante como el hombre del rancho, y entonces me consolé pensando que solo había dos personas inteligentes en el mundo: Washington Irving y yo.
Mi otro material de lectura en esa época consistía principalmente en novelas de diez centavos, prestadas por los trabajadores contratados, y periódicos en los que los sirvientes se regodeaban con las aventuras de pobres pero virtuosas dependientas.
Al leer tales cosas, mi mente se volvió ridículamente convencional, pero al sentirme muy solo, leí todo lo que se cruzó por mis manos y me impresionó profundamente el cuento “Signa” de Ouida, que devoré con regularidad durante un par de años. No supe el final hasta que crecí, pues faltaban los capítulos finales en mi ejemplar, así que seguí soñando con el héroe y, como él, incapaz de ver a Némesis al final. Mi trabajo en el rancho en una época consistía en observar las abejas, y sentado bajo un árbol desde el amanecer hasta bien entrada la tarde, esperando la formación del enjambre, tenía tiempo de sobra para leer y soñar. El valle de Livermore era muy llano, e incluso las colinas circundantes carecían entonces de interés para mí, y el único incidente que interrumpió mis visiones fue cuando di la alarma de la formación del enjambre, y la gente del rancho salió corriendo con ollas, sartenes y cubos de agua. Creo que el primer verso de “Signa” era «Era solo un muchacho», pero soñaba con ser un gran músico y tener a toda Europa a sus pies. Bueno, yo también era solo un muchacho, pero ¿por qué no pude convertirme en lo que “Signa” soñaba ser?
La vida en un rancho californiano era para mí la existencia más aburrida, y cada día pensaba en ir más allá del horizonte para ver mundo. Incluso entonces había susurros, insinuaciones; mi mente se inclinaba hacia lo bello, aunque mi entorno no lo era. Las colinas y los valles circundantes eran monstruosos y profundos abismos, y nunca los amé hasta que los dejé.
Antes de cumplir once años, dejé el rancho y me mudé a Oakland, donde pasé tanto tiempo en la Biblioteca Pública Gratuita, leyendo con entusiasmo todo lo que encontraba, que desarrollé las primeras etapas de la danza de San Vito por falta de ejercicio. Las desilusiones no tardaron en llegar, a medida que aprendía más del mundo. En esa época me ganaba la vida como repartidor de diarios, vendiendo periódicos en las calles; y desde entonces hasta los dieciséis años tuve mil y una ocupaciones diferentes: trabajo y estudios, estudios y trabajo, y así sucesivamente.
…..
Entonces, el ansia de aventura se apoderó de mí y me fui de casa. No hui, simplemente me fui; me adentré en la bahía y me uní a los piratas ostrícolas. Los días de los piratas ostrícolas ya pasaron, y si hubiera recibido mi merecido por piratería, me habrían condenado a quinientos años de prisión. Más tarde, me embarqué como marinero en una goleta y también me dediqué a la pesca del salmón. Curiosamente, mi siguiente ocupación fue en una patrulla pesquera, donde se me encomendaba la detención de cualquier infractor de las leyes de pesca. Numerosos chinos, griegos e italianos delincuentes se dedicaban por aquel entonces a la pesca ilegal, y muchos patrulleros pagaron con la vida por su intromisión. Mi única arma de servicio era un tenedor de acero, pero me sentía valiente y hombre al saltar por la borda de un bote para detener a algún merodeador.
Posteriormente, me embarqué hacia la costa japonesa en una expedición de caza de focas, para luego dirigirme al mar de Behring. Tras siete meses cazando focas, regresé a California y realicé trabajos esporádicos como paleador de carbón y estibador, y también en una fábrica de yute, donde trabajaba de seis de la mañana a siete de la noche. Había planeado unirme a los mismos en otra expedición de caza de focas al año siguiente, pero por alguna razón los perdí. Se fueron en el Mary Thomas, que se perdió con toda la tripulación.
En mis irregulares días escolares, había escrito las composiciones habituales, que habían recibido elogios como era habitual, y mientras trabajaba en las fábricas de yute, aún lo intentaba de vez en cuando. La fábrica me ocupaba trece horas al día, y como era joven y corpulento, necesitaba algo de tiempo para mí, así que me quedaba poco para escribir. El San Francisco Call ofreció un premio para un artículo descriptivo. Mi madre me animó a presentarme, y lo hice, eligiendo como tema “Tifón en la costa de Japón”. Muy cansado y somnoliento, sabiendo que tenía que levantarme a las cinco y media, comencé el artículo a medianoche y trabajé sin parar hasta escribir dos mil palabras, el límite del artículo, pero con mi idea solo a medias. La noche siguiente, en las mismas condiciones, continué, añadiendo otras dos mil palabras antes de terminar, y la tercera noche la dediqué a recortar lo sobrante para que el artículo cumpliera con las condiciones del concurso. El primer premio fue para mí, y el segundo y el tercero para estudiantes de las Universidades de Stanford y Berkeley.
Mi éxito en el concurso del San Francisco Call me hizo pensar seriamente en escribir, pero mi sangre aún estaba demasiado caliente para una rutina establecida, por lo que prácticamente pospuse la literatura, más allá de escribir un pequeño artículo para el Call, que la revista rechazó de inmediato.
Recorrí Estados Unidos de un lado a otro, desde California hasta Boston, y de arriba a abajo, regresando a la costa del Pacífico pasando por Canadá, donde fui a la cárcel y cumplí una condena por vagancia. Toda esta experiencia me convirtió en socialista. Anteriormente me había impresionado la dignidad del trabajo y, sin haber leído a Carlyle ni a Kipling, había formulado un evangelio del trabajo que eclipsaba el de ellos. El trabajo lo era todo. Era santificación y salvación. El orgullo que sentía por una jornada de trabajo bien hecha sería inconcebible para ti. Era un esclavo asalariado tan fiel como cualquier capitalista explotado. En resumen, mi alegre individualismo estaba dominado por la ética burguesa ortodoxa. Me abrí paso desde el oeste, donde los hombres corcoveaban y el trabajo perseguía al hombre, hasta los congestionados centros laborales de los estados del este, donde los hombres eran insignificantes y buscaban el trabajo a toda costa, y me encontré viendo la vida desde una perspectiva nueva y totalmente diferente. Vi a los trabajadores en el caos del fondo del Pozo Social. Juré que nunca más volvería a trabajar duro con mi cuerpo, salvo cuando me viera absolutamente obligado, y desde entonces he estado ocupado huyendo del trabajo físico duro.
A los diecinueve años regresé a Oakland y empecé en la preparatoria, donde publicaban la revista escolar habitual. Esta publicación era semanal —no, supongo que mensual— y escribía cuentos para ella, muy poco imaginarios, solo relatos de mis experiencias en el mar y el senderismo. Permanecí allí un año, trabajando de conserje para ganarme la vida, y finalmente lo dejé porque la tensión era insoportable. En esa época, mis declaraciones socialistas habían atraído mucha atención, y se me conocía como el “Chico Socialista”, distinción que me llevó a ser arrestado por hablar en público. Después de dejar la preparatoria, luego de tres meses estudiando solo, acepté los tres años de trabajo por ese tiempo e ingresé en la Universidad de California. Odiaba renunciar a la esperanza de una educación universitaria y trabajé en una lavandería, con mi pluma para ayudarme a seguir adelante. Esta fue la única vez que trabajé porque me encantaba, pero la tarea era demasiado, y a mitad de mi primer año tuve que dejarla.
Trabajaba planchando camisas y otras cosas en la lavandería, y escribía en todo mi tiempo libre. Intenté seguir con ambas cosas, pero a menudo me dormía con la pluma en la mano. Luego dejé la lavandería y escribí sin parar, y volví a vivir y soñar. Luego de tres meses de prueba, dejé de escribir, convencido de mi fracaso, y partí hacia el Klondike en busca de oro. A finales de año, debido a un brote de escorbuto, me vi obligado a salir, y en el viaje de regreso de 1900 millas en un bote abierto tomé las únicas notas del viaje. Fue en el Klondike donde me encontré. Allí nadie habla. Todos piensan. Cada uno tiene su propia perspectiva. Yo tengo la mía.
Mientras estaba en el Klondike, mi padre falleció y el peso de la familia recayó sobre mis hombros. Los tiempos eran malos en California y no conseguía trabajo. Mientras lo intentaba, escribí “Down the River”, que fue rechazado. Mientras esperaba el rechazo, escribí una serie de veinte mil palabras para una empresa de noticias, que también fue rechazada. A la espera de cada rechazo, seguía escribiendo cosas nuevas. No sabía qué aspecto tenía un editor. No conocía a nadie que hubiera publicado algo. Finalmente, una revista californiana aceptó un relato por el que recibí cinco dólares. Poco después, “The Black Cat” me ofreció cuarenta dólares por un relato.
Luego las cosas dieron un giro y probablemente no tendré que palear carbón para ganarme la vida durante algún tiempo, aunque lo he hecho y podría hacerlo de nuevo.
Mi primer libro se publicó en 1900. Podría haber ganado mucho dinero trabajando en el periódico; pero tuve la sensatez de negarme a ser esclavo de esa máquina de matar hombres, pues eso era lo que consideraba que era un periódico para un joven en su etapa de formación. No fue hasta que me asenté como escritor de revistas que trabajé mucho para los periódicos. Creo en el trabajo regular y nunca espero la inspiración. Por temperamento, no solo soy descuidado e irregular, sino también melancólico; aun así, he luchado contra ambas cosas. La disciplina que tuve como marinero me afectó profundamente. Quizás mis antiguos días en el mar también sean responsables de la regularidad y las limitaciones de mi sueño. Cinco horas y media es el promedio exacto que me permito, y aún no ha surgido ninguna circunstancia en mi vida que me mantenga despierto a la hora de “acostarme”.
Soy un gran aficionado al deporte y disfruto del boxeo, la esgrima, la natación, la equitación, la navegación a vela e incluso volar cometas. Aunque resido principalmente en la ciudad, prefiero estar cerca de ella más que en ella. El campo, sin embargo, es lo mejor, la única vida natural. De adulto, los escritores que más me han influenciado son Karl Marx en particular y Spencer en general. En los días de mi infancia estéril, si hubiera tenido la oportunidad, me habría dedicado a la música; ahora, en lo que son más genuinamente los días de mi juventud, si tuviera un millón o dos, me dedicaría a escribir poesía y panfletos. Creo que mi mejor trabajo está en “La liga de los ancianos” y partes de “Las cartas de Kempton-Wace”. A otras personas no les gusta el primero. Prefieren cosas más brillantes y alegres. Quizás yo también me sienta así, cuando la juventud haya quedado atrás.
* * *
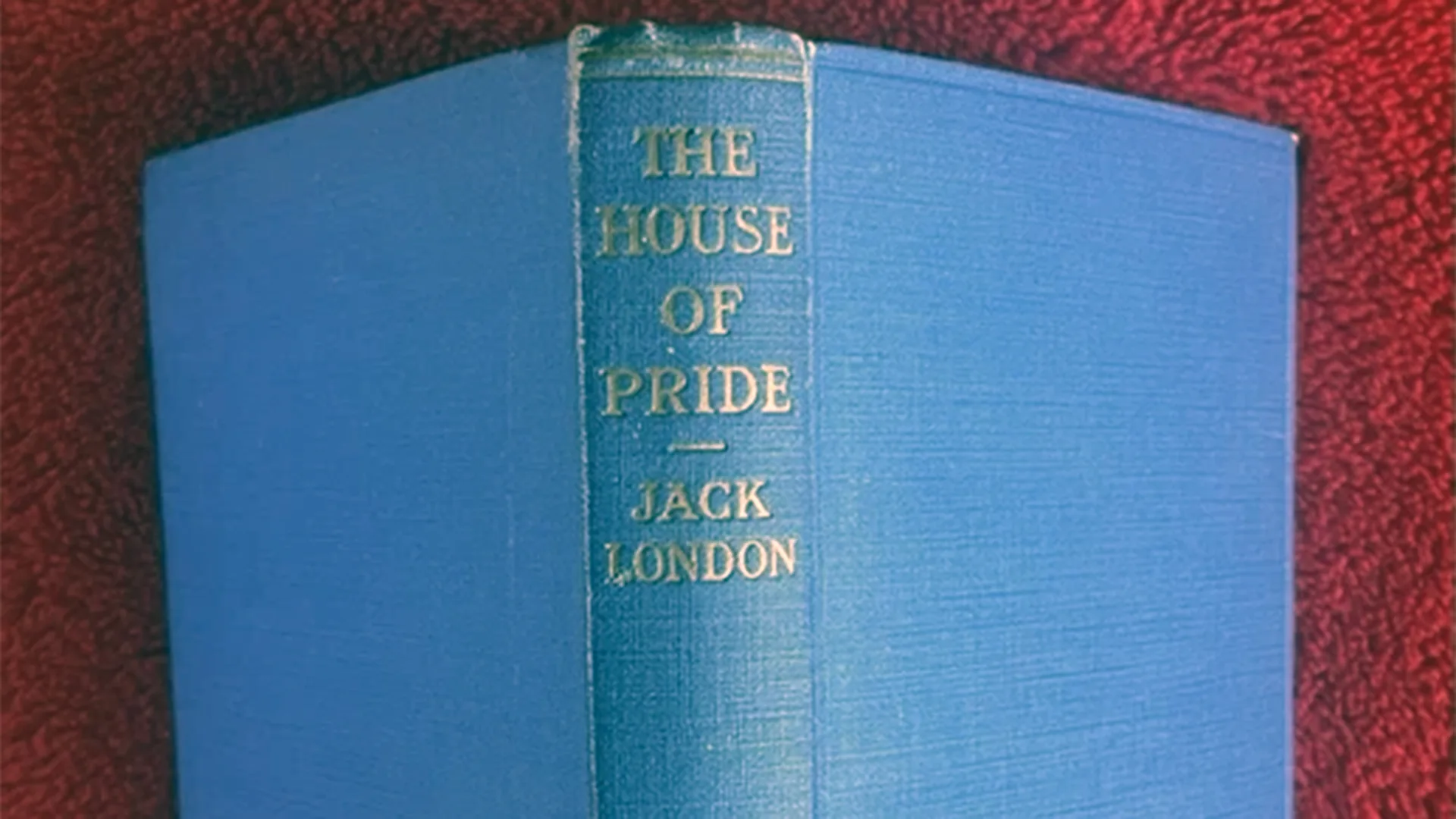
El texto de Jack London (1876-1916) que presentamos en esta ocasión integra el volumen The House of Pride, en la edición de 1919 publicada por Mills & Boon.



