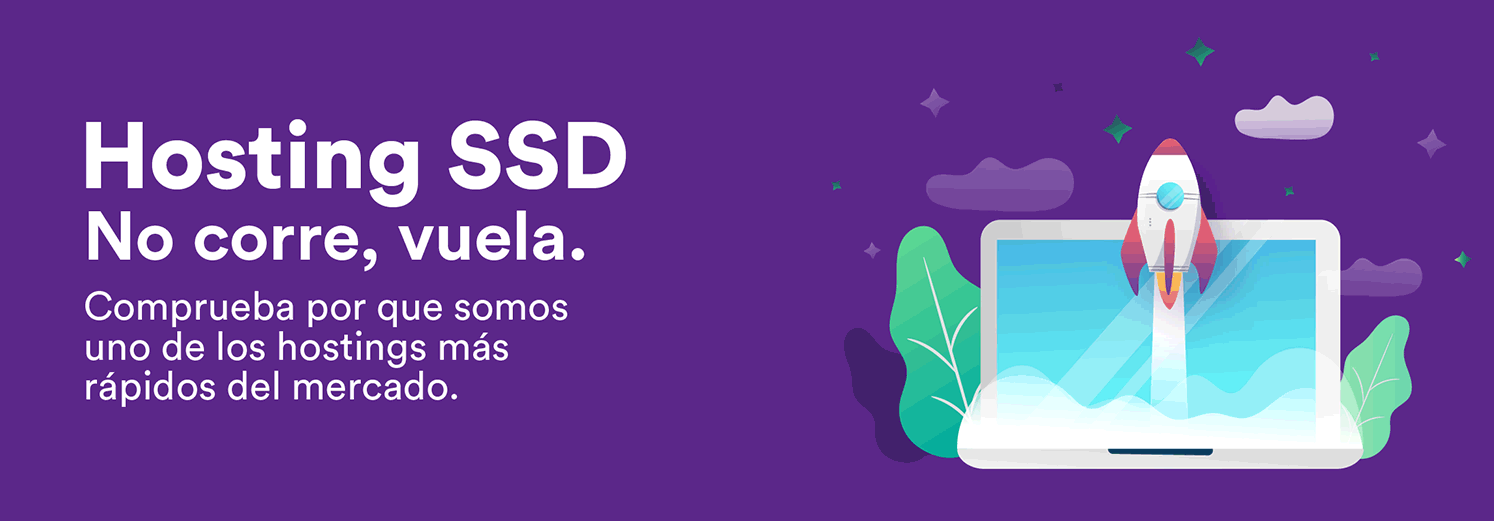—Me han dicho que se encuentra momentáneamente sin empleo —dijo Borges.
Supe enseguida que mi madre había hablado con Norah, de quien era amiga desde la infancia, para narrarle algunas o todas mis penurias. Y tal vez, como era ya una desagradable costumbre, lamentarse por la carestía de la vida y sobre la ineptitud del gobierno para resolver los problemas que azotaban a la clase media, de la que ella, mi madre de aristocrático apellido, seguía considerándose parte.
—Desempleado, sí; desocupado, no —respondí.
Ciertamente, me encontraba sumido en la traducción de Gespräch im Gebirg, lo último de Paul Celan, en lo que estaba muy entusiasmado y esperaba vender a alguna editorial que también adquiriera los derechos. Previamente había iniciado contactos con Sudamericana y mostraron cierto entusiasmo.
—También me contaron que domina el inglés, el alemán y el latín.
—Y bastante del francés —añadí sin modestia—. Pero con el latín, debo aclarar, estoy fuera de estado… Hace tiempo que no tengo con quién ni por qué ponerlo en práctica.
—Es como andar en bicicleta, supongo —dijo con una mueca que asemejaba una sonrisa—. De cualquier modo, del latín creo haber leído todo lo que merecía leerse. De las lenguas germánicas, sin embargo, me resta mucho conocer y aprender. Así que no habría problema con la lengua de Virgilio; en todo caso, la practicaremos más adelante.
Mantuve el silencio, algo incómodo. Me había citado a su departamento del sexto piso de la calle Maipú, en Retiro, sin dar demasiados detalles sobre el asunto de la convocatoria. No obstante, tenía buenas expectativas: lo admiraba, lo conocía de la Biblioteca Nacional, donde lo había entrevistado un par de veces para la revista de un amigo y, sobre todo, tenía presente la amistad de mi madre con su hermana.
—En fin —dijo—. Yendo al grano: como es evidente y de público conocimiento, estoy impedido de escribir y, sobre todo, de leer por mis propios medios; de modo que necesito un lector a tiempo completo y un escribiente a tiempo parcial, que traslade al papel cuantas nimiedades se me ocurran. Si no es demasiada molestia…
—Por supuesto que no es molestia —dije—. Al contrario, me halaga que me elija para semejante tarea.
—Semejante… —repitió con una mueca casi burlona—. Creo que ni yo ni mi obra somos merecedores de esa ponderación positiva, si esa es su intención.
La amable charla continuó con los detalles sobre horarios de trabajo y los modestos honorarios, que sin embargo eran suficientes para satisfacer mis necesidades básicas y evitarle pesares morales a mi madre. De cualquier manera, lo hubiera hecho sin percibir un peso a cambio.
Tras acabar el té y del apretón de manos de rigor, la mucama me acompañó desde el estudio hasta la puerta del departamento, donde agradeció mi presencia y haber aceptado el trabajo que se me ofrecía.
—Necesita más compañía —dijo ella al despedirme, en el umbral de la puerta.
La saludé amablemente, con una sonrisa que pretendía ser cómplice.
Ya en San Telmo llamé a mi madre para contarle la novedad. Dijo estar feliz; nada mencionó sobre su evidente intermediación, lo que me alegró por ambos. Sí despotricó contra el gobierno, pero manifestó cierto agrado con Frondizi, de quien —dentro de todo, decía— destacaba no haber levantado la proscripción del peronismo. Al igual que Borges, llamaba dictadura a la larga presidencia de Perón.
El martes siguiente llegué al departamento de Borges después del mediodía, como habíamos convenido. Hablamos un rato de cine luego de contarle que recientemente había visto La Caída, de Torre Nilsson. Dijo haber escuchado de la novela de Beatriz Guido y lamentó su obvia imposibilidad de volver a disfrutar del cinematógrafo, donde había visto, en los buenos tiempos, grandes cintas como El Ciudadano; también fustigó el doblaje al castellano, al calificarlo como un artificio maléfico.
Hizo que Fanny nos sirviera té con masitas y me contó que había firmado contrato con Emecé para el libro que nos disponíamos a escribir —dijo—. Su idea era utilizar algunos textos que tenía escritos, incluso alguno publicado en La Nación, cuyos originales rescaté de entre estantes amurados a la pared y de cajones del escritorio, según sus indicaciones. Y redactar otros nuevos que yo plasmaría en rápida letra cursiva con las plumas y los cuadernos de tapa dura que había llevado especialmente. Las mismas plumas, la misma tinta y los mismos cuadernos en los que escribía mis propias cosas, mis cuentos y mis traducciones.
Me ofreció una máquina de escribir; pero le respondí que, para optimizar la rapidez y como cualquier hombre que se precie yo era uno de hábitos y costumbres muy acentuados, por lo que prefería usar mi Remington, que traería en taxi al día siguiente. No puso reparos, pero aclaró que ese miércoles habría algún cambio, sin mayores precisiones.
Arrellanado en el sillón de cuero negro que dominaba el estudio, compitiendo con la vasta biblioteca que cubría las paredes desde el piso hasta el cielorraso, y mientras acariciaba el gato que siempre o casi siempre estaba a su lado, comenzó con el primer dictado que, anunció, daría título al libro ya contratado: El Hacedor.
Nunca se había demorado en la memoria. Las impresiones resbalaban sobre él; el bermellón de un alfarero, la luna, la lisura del mármol bajo las yemas, el sabor de la carne de jabalí, que le gustaba desgarrar con dentelladas bruscas, una palabra fenicia, la sombra que una lanza proyecta en la arena, la cercanía del mar, el vino cuya aspereza mitigaba la miel, podían abarcar por entero su alma. Conocía el terror pero también la rabia, y una vez fue el primero en escalar un muro enemigo. Ávido, curioso, sin otra ley que la fruición y la indiferencia, miró, en una u otra margen del mar, las ciudades de los hombres y sus palacios. En los mercados populosos o al pie de una enorme montaña, había escuchado complicadas historias, sin indagar si eran verdaderas o falsas”.
Me pidió que leyera ese primer párrafo y lo hice.
—Está bastante bien —acotó pudorosamente.
Seguimos trabajando durante varias horas, con breves intervalos en los que fue al baño acompañado por la mucama. Al finalizar la jornada me pidió que al día siguiente lo viera en su despacho de la Biblioteca Nacional, donde seguiríamos trabajando. Su idea era concurrir al menos tres veces a la semana a su trabajo, donde lamentaba cumplir unas pocas y tediosas tareas burocráticas. Así durante los dos meses que llevaría terminar el nuevo libro, según calculaba. Me preguntó si me parecía bien y asentí.
Al llegar a mi casa me senté inmediatamente a mi escritorio, gobernado por la enorme Remington negra que mi madre me había regalado dos años antes, para mi cumpleaños número 23. Saqué el cuaderno del maletín de cuero y lo abrí sobre el atril, a mi izquierda. Comencé a mecanografiar:
Nunca se había demorado en la memoria. Las impresiones resbalaban sobre él; el bermellón de un alfarero, la luna, la lisura del mármol bajo las yemas”
Demasiado conciso, me dije; muy poco borgeano. Saqué la hoja del rodillo e introduje otra inmaculada, cuidando escrupulosamente los márgenes. Pulsé las teclas, casi sin pensar, con un rapto de inspiración:
Nunca se había demorado en los goces de la memoria. Las impresiones resbalaban sobre él, momentáneas y vívidas”
Leí esa línea en silencio y luego en voz alta. Me agradó lo que escuchaba. Seguí:
Nunca se había demorado en los goces de la memoria. Las impresiones resbalaban sobre él, momentáneas y vívidas; el bermellón de un alfarero, la bóveda cargada de estrellas que también eran dioses, la luna, de la que había caído un león, la lisura del mármol bajo las lentas yemas sensibles”
En una hora y media concluí el texto, deseando leérselo a Borges. Tuve el impulso de llamarlo por teléfono pero me detuve, temiendo interrumpir su descanso.
El resto de la noche reflexioné sobre las dificultades que él enfrentaría para escribir de memoria: debía, ante todo, evitar el ripio, lo superfluo —como ciertos adjetivos— para no perder el hilo del relato o del poema. Su ceguera, imaginé, habría de reducir su obra a lo breve, como la mayoría de los textos y versos que iban a integrar el libro. Y a lo sustancial. Solo así podría preservar en la memoria el conjunto que, no obstante, se desvanecería en las horas siguientes. Borges no era Funes, y las palabras —no así las cosas, según creo— son evanescentes.
En su despacho, también después del almuerzo, iniciamos la jornada con la lectura de El Hacedor, y lo que hice con cierta vehemencia y un dejo de vanidad colándose en la lectura (también era bueno para leer o recitar en voz alta).
Nunca se había demorado en los goces de la memoria. Las impresiones resbalaban sobre él, momentáneas y vívidas”
—Alto —exclamó—. ¿Yo dicté eso…?
Algo sobresaltado, tardé en confesar que me había tomado alguna libertad con el texto. Dirigió su mirada gris hacia mí. Me observó —lo sentí— mientras sus manos sufrían un ligero temblor, entrecruzadas sobre el vidrio del enorme escritorio semicircular que dominaba la dependencia.
—Por favor léame lo que le dicté ayer —sentenció con velado rigor.
Guardé las hojas mecanografiadas en el maletín, tomé el cuaderno y obedecí:
Nunca se había demorado en la memoria. Las impresiones resbalaban sobre él; el bermellón de un alfarero, la luna, la lisura del mármol bajo las yemas, el sabor de la carne de jabalí, que le gustaba desgarrar con dentelladas bruscas, una palabra fenicia, etc.”
Asintió con la cabeza ante cada oración, ante cada párrafo.
—Ahora sí —dijo.
Y dictó hasta que, avanzada la tarde, consideró que el relato estaba concluido, con el siguiente párrafo:
Con asombro comprendió que en esta noche de sus ojos mortales, a la que ahora descendía, lo aguardaban también el amor y el riesgo, porque ya adivinaba un rumor de gloria y de hexámetros, un rumor de hombres que defienden un templo que no se salvarán y de barcos negros que buscan por el mar una isla querida, un rumor de Odiseas que era su destino cantar y dejar resonando en la memoria humana. Sabemos estas cosas, pero no las que sintió al descender a la sombra.”
—Terminamos —anunció y me despidió hasta el día siguiente, en su casa.
No dijo otra palabra y no me atreví a preguntar o sugerir nada. Volví a San Telmo un poco nervioso y algo decepcionado. Comprendí la real naturaleza de mi trabajo como lector y, sobre todo, como escribiente. Daba igual que fuera Borges o un juez de instrucción quien dictara: debía ser fiel a sus palabras, a sus dictámenes, a sus comas y sus puntos.
Yo era o debía ser una especie de máquina, un dictáfono antropomórfico, tal vez; una herramienta parlante, un mero instrumento de la genialidad o de la burocracia tribunalicia.
En mi cabeza, sin embargo, daban vueltas otras palabras inspiradas por las ajenas; otras oraciones que se hilaban a medida que, durante las semanas y meses siguientes, Borges pronunciaba vacilante, pausada pero obstinadamente las suyas. A mis oídos sonaban incompletas, algo nimias, rayanas siempre en la vulgaridad propia de cualquier escritor principiante o de mala muerte.
La ceguera, la maldita ceguera, parecía haber sumido al genio en una medianía execrable. Una anomalía que me propuse subsanar. De manera que lo escuchaba y copiaba en el cuaderno de su departamento o en el despacho de la Biblioteca Nacional y en mi casa mecanografiaba dos originales, que siempre llevaba encima.
Le era fiel durante el día y lo traicionaba por la noche. Me excusaba sabiendo que un traductor (de alguna manera lo era ahora) haría exactamente lo mismo: traduttori, traditori.
Con grave asombro comprendió. En esta noche de sus ojos mortales, a la que ahora descendía, lo aguardaban también el amor y el riesgo, Ares y Afrodita, porque ya adivinaba (porque ya lo cercaba) un rumor de gloria y de hexámetros, un rumor de hombres que defienden un templo que los dioses no salvarán y de bajeles negros que buscan por el mar una isla querida, el rumor de las Odiseas e Ilíadas que era su destino cantar y dejar resonando cóncavamente en la memoria humana. Sabemos estas cosas, pero no las que sintió al descender a la última sombra.”
Cuando consideró que el libro estaba listo, con decenas de pequeños textos, me encargó llevar el breve original a Emecé. Me dio una semana de descanso —así la calificó—, y dos semanas más tarde, durante las cuales le releí en inglés a Conrad y Stevenson, para su satisfacción, llegaron las galeradas. El mensajero de la editorial le dio siete días para devolverlas con las correcciones pertinentes, si las hubiera, lo que le fue ratificado telefónicamente por el editor.
Intentó leerlas por sí mismo, acercando el rostro al papel, aguzando infructuosamente la mirada mientras pegaba la nariz a las columnas con pequeñas letras Times New Roman; luego utilizó anteojos viejos y hasta una lupa que me hizo buscar en un viejo aparador. Finalmente, hice el trabajo para el cual me había conchabado.
Con las galeradas entre las manos, leí afanosamente —en realidad— las hojas mecanografiadas. Al finalizar, cuando la tarde iniciaba su fusión con la noche, anunció:
—Creo que vamos a darle una alegría a Emecé: ya podemos devolverlas —dijo sacudiendo los papeles enviados por la editorial— con una pocas e irrelevantes correcciones y con varios días de anticipación.
De hecho, mientras leía solo sugirió quitar algunos adjetivos que calificó más propios del barroco, cambiar un par de sustantivos por sinónimos o alguna coma por un punto y coma o un punto seguido por uno aparte. Detalles insignificantes.
Las llevé yo mismo. Incluso hablé con el editor que Borges contactó previamente por teléfono, para ofrecerle mi Conversación en las Montañas de Celan. Se comprometió amablemente leer la traducción y eventualmente a gestionar los derechos, si estaban disponibles; prometió contactarme en las próximas semanas. Salí feliz del edificio de Emecé.
Los meses que siguieron, durante casi un año al final del cual apareció El Hacedor, continué viendo a Borges dos veces a la semana: martes y viernes, casi siempre en su casa. Me dictó algunos poemas sueltos, pero en general oficiaba de lector. El último de los viernes terminamos con la biografía de Robert Browning de Chesterton, en una bella edición escocesa que le habían regalado poco antes.
Como a las cinco de la mañana del domingo siguiente comenzó a sonar el teléfono, impenitente. No tenía intención de levantarme y desvelarme tan temprano. Intuí de qué se trataba. Intenté olvidar momentáneamente, seguir durmiendo.
Sin embargo, el estridente sonido de la campanilla, que se repetía largamente cada cinco o diez minutos, sumado a la inquietud, me mantuvieron en vela casi hasta las siete, cuando decidí ir al comedor y alzar el tubo.
—Me veo obligado a prescindir de sus servicios —anunció.
Era Borges. No me sorprendió ni cuestioné su repentina decisión. Más temprano que tarde iba a ocurrir. Solo le pregunté en qué día y hora podía pasar por su departamento a retirar mis cosas.
—En mi casa ya no es bienvenido. Le haré llegar sus pertenencias —dijo tajantemente, y colgó sin brusquedad.
Supe más tarde que la noche anterior había tenido una cena en el piso de los Bioy, adonde había concurrido un selecto grupo de íntimos y relaciones para celebrar la aparición de El Hacedor. No sé si Silvina o Ulyses Petit de Murat —las versiones difieren— leyó varias páginas del flamante volumen como corolario al convite. Ante un Borges impávido, todos celebraron la maravilla literaria.
Nadie me lo dijo, pero también lo sé: llegó a su casa y en las horas inmediatamente subsiguientes llamó por teléfono a alguien, quizá a Norah, para que le leyera el libro completo a través de la línea. Luego, en medio de un nuevo pero proverbial insomnio que lo aquejaba, me llamó.
Más temprano que tarde iba a suceder. Y lo preferí así. En realidad, me aterraba la posibilidad de que me enfrentara en su casa, en su terreno. Me aterraba descubrir esa recriminación reflejada en su rostro, esa mirada penetrante en las pupilas ciegas. O pena, quizá, más que terror, por la decepción en que se habría sumido.
Contra su voluntad, según temo, en los meses siguientes coincidimos en otras ocasiones y en otros ámbitos. Abusé de su ceguera y me acerqué a él; hasta lo saludé y estreché su mano, llamándolo Maestro. Creo haber forzado el tono de voz para evitar ser reconocido, supongo que sin éxito.
En el 61 obtuvo el Formentor, catapultándolo internacionalmente. Sé que El Hacedor fue clave para que aquel Borges, el ciego, el sumido en tinieblas con leves y flotantes amarillos sin mayores contrastes, llegase a ser este Borges luminoso, de prodigiosa memoria, a quien pronto le llegará el Nobel. Un premio y una consagración que compartiremos con felicidad contenida. Él y yo*.
…..
*Esteban Coppani Álzaga, autor del presente texto, hijo de un exitoso comerciante de joyas instalado en Palermo fallecido de un infarto masivo cuando él era adolescente, y descendiente de una patricia familia argentina por parte de madre; políglota, poeta, narrador y traductor, falleció el 24 de diciembre de 1963, durante un accidente vial ocurrido en Buenos Aires: caminaba sin destino conocido por la vereda de la calle Maipú al 900 cuando el conductor de un colectivo, por causas nunca dilucidadas, perdió el control y el vehículo ascendió a la acera a gran velocidad, aplastándolo contra la pared de un edificio. Tenía 27 años. Fue inhumado en Recoleta, como correspondía a su decadente abolengo. La traducción de Gespräch im Gebirg nunca vio la luz. Se dice que una copia dactilografiada circuló durante los primeros meses de 1962 entre académicos, quienes terminaron desechándola al coincidir con que nada había de Celan en esos versos peregrinos. Su nombre y apellido aparecieron impresos una sola vez (por alguna ignorada razón, utilizó una C para eludir el origen paterno), en las páginas centrales de una revista literaria ya desaparecida, de apenas dos números inhallables, en el segundo de los cuales puede leerse una entrevista con el autor de Ficciones, titulada ‘Borges y yo’, a cuyo pie está su firma: Esteban C. Álzaga. De acuerdo a estudios recientes realizados en el ámbito universitario, solo uno de los textos de El Hacedor sería de su completa autoría. Comienza así: “Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel…”